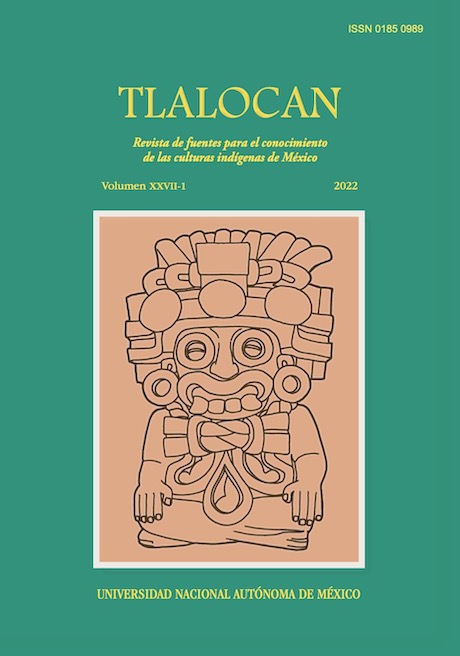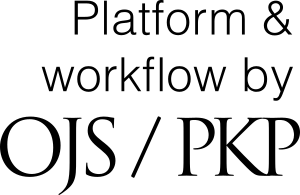Lastra, Yolanda, Etna Pascacio y Leopoldo Valiñas (eds.). 2017. Vocabulario castellano-matlatzinca, de fray Andrés de Castro (1557)
Contenido principal del artículo
Resumen
Book review
Descargas
Métricas
El Vocabulario castellano-matlatzinca es un documento de mediados del siglo XVI particularmente interesante por su manufactura y por ser el Vocabulario más extenso escrito en una lengua vernácula mesoamericana diferente al náhuatl durante dicho periodo.1 El manuscrito está fechado para el año 1557 (según consta en la última foja del documento), lo que lo convierte en el registro lingüístico más temprano de matlatzinca.2 Fray Andrés de Castro, misionero franciscano a quien se le atribuye la autoría de dicha obra, plasmó a mano sus anotaciones directamente “en los márgenes internos y externos de cada página” sobre el impreso del Vocabulario en lengua castellana y mexicana de la obra de Alonso de Molina (1555) (Pascacio, 2017: 59).3 Las equivalencias al matlatzinca fueron asentadas inmediatamente después de la entrada traducida al náhuatl; por cada entrada del castellano aparece al menos una equivalencia, pero es frecuente encontrar más de una equivalencia en matlatzinca. Con el fin de que el lector pudiera visualizar la manera en que se llevó a cabo el registro lingüístico del matlatzinca en dicho documento, en la presente edición se incluyó una copia del folio 1r (página 14).
El documento original se encuentra actualmente en la Universidad de Cornell, y fue referido por primera vez por Rudolph Schuller en 1930. Treinta años más tarde, Doris Bartholomew se encargó de paleografiar meticulosamente el mismo, copiarlo a mano y posteriormente, mecanografiarlo. Como parte de su trabajo de investigación doctoral, Bartholomew (1965) se dio a la tarea de organizar y analizar morfológicamente cada equivalencia agregando valiosas notas de análisis lingüístico, mismas que fueron cuidadosamente cotejadas, organizadas y sistematizadas por Pascacio en este volumen.
El volumen editado por Lastra et al. se compone de tres grandes secciones. La primera de ellas está destinada a una breve introducción en torno a la clasificación lingüística del matlatzinca. Contiene también una descripción técnica que los editores llaman “guía del usuario” y notas biográficas de todos los autores y editores involucrados en la obra. La segunda sección es propiamente el Vocabulario-matlatzincade fray Andrés de Castro; al final de esta sección aparece un subapartado denominado “cuenta según la lengua matlatzinca”. La última sección contiene el “vocabulario español-matlatzinca” moderno o actual, de Escalante y Marciano.
En la primera sección los editores se encargan de describir aspectos lingüísticos generales de la lengua matlatzinca, así como las particularidades estructurales del documento editado. Posteriormente, refieren el trabajo efectuado por Bartholomew en torno a la paleografía, organización y análisis morfológico de cada una de las equivalencias. Explican también cómo el trabajo de Bartholomew motivó el desarrollo de un vocabulario moderno de matlatzinca hecho por Roberto Escalante y Marciano Hernández, mismo que también está incluido en este volumen. Como los editores atinadamente señalan, el libro es una “publicación doble” (Lastra et al., 2017: 15) pues consta de un cotejo, sistematización, organización y anotaciones realizada por Pascacio en torno al trabajo realizado por Bartholomew sobre el Vocabulario de Castro; y, “por otro lado, los materiales lexicográficos trabajados por Roberto Escalante y Marciano Hernández del matlatzinca actual” (Lastra et al., 2017: 15). La “guía del usuario” permite comprender la simbología empleada por los editores para orientar la lectura de las entradas registradas en cada uno de los dos vocabularios publicados en esta obra.
La sección central es el Vocabulario de fray Andrés de Castro. Las entradas se componen de varios elementos sistemáticamente diferenciados en esta edición: 1) la entrada en castellano; 2) en ocasiones se encuentran referencias o especificaciones de significado añadidas por Molina; 3) a veces aparece también una forma en náhuatl (adicional a la traducción de Molina) en las notas de Bartholomew señalada en este volumen con “(Az.)” como abreviatura de “azteca” (véase, por ejemplo, ELADA o yelo (Az. cetl); Lastra et al., 2017: 153); 4) Posteriormente aparece la glosa del castellano al español actual. Para verificar si el significado de la entrada del español estaba vigente o si requería una “traducción”, Pascacio (en este volumen) realizó pruebas con hablantes de español actual cotejándolas con las entradas del castellano; cuando había divergencias de significado o significados no identificados, estos se cotejaron con el Diccionario de Autoridades, análisis que se refleja en alrededor de 30% de las entradas del Vocabulario. En esos casos, se cotejó también con la traducción al náhuatl para obtener el significado contextualmente más apropiado para la entrada del español, pues incluso Pascacio (2017) advirtió que algunas traducciones al matlatzinca pudieron haberse hecho desde el náhuatl, y no desde el castellano. La presencia de esta glosa es una de las grandes contribuciones de la presente edición, pues a través del cotejo de las entradas originales con el Diccionario de Autoridades, los editores ponen al alcance del lector el significado actual de la entrada del castellano, que frecuentemente presenta cambios, ya sea de significado o incluso fonéticos. Como ejemplo de cambios de tipo fonético están las entradas: “ÇABULLIRSE [zambullirse]” o bien, “CEJUNTO [cejijunto]” (Lastra et al., 2017: 117). En el ámbito del significado cito como ejemplos: “AZIAL [instrumento que se mete al labio del caballo que sirve para sujetarlo]” (ibidem: 78); PERLESIA dolencia [enfermedad de nervios y músculos] (ibidem: 284); “PESCOÇADA [golpe que se da con la mano en el pescuezo]” (ibidem: 285).
5) En ocasiones, aunque son escasas, aparecen especificaciones gramaticales o de significado añadidas por el propio Castro, que también son señaladas sistemáticamente en esta edición, por ejemplo (marcado aquí con negritas para enfatizarlo): “AMPOLLA bexiga. yn tzixy. yn te tzi ntavy. DEL PIE: yn tzixmo…” (Lastra et al., 2017: 62). 6) Posteriormente, aparecen las equivalencias al matlatzinca colonial. Como ya se señaló antes, en ocasiones hay más de una equivalencia en matlatzinca, puesto que la entrada en castellano pudo tener más de un significado, lo que posiblemente exigió a Castro escribir los dos posibles significados que estaban bajo la misma entrada de la lengua de origen. 7) Cuando hallaron las equivalencias al matlatzinca actual en el vocabulario de Escalante y Marciano, los editores insertaron también esta entrada junto al matlatzinca colonial.
El Vocabulario es sumamente valioso como fuente documental pues si bien se conocen otro tipo de textos escritos en matlatzinca producidos durante el periodo colonial tales como sermonarios, un tratado matrimonial, doctrinas, testamentos y artes -entre otros- (Pascacio, 2017: 43-44), el Vocabulario de Castro es el documento matlatzinca más temprano y más extenso en su tipo. El documento original consta de cerca de 500 páginas y, el vocabulario se compone de alrededor de 13 000 entradas, con unas 30 000 equivalencias en matlatzinca (ibidem: 61-63). Es preciso mencionar que las equivalencias están compuestas tanto de ítems léxicos como frases y oraciones simples, lo que lo convierte en un registro lingüístico muy apreciable en el campo de la lingüística histórica de lenguas mesoamericanas en general y, de las otopames en particular. Como ya se mencionó, algunas de las equivalencias se hicieron sobre la traducción al náhuatl, que en ocasiones dieron lugar a traducciones alejadas de la entrada del castellano por parte de Castro y que se explicaba por medio del análisis de la traducción al náhuatl. Este hecho exigió a los editores realizar un detallado cotejo de las equivalencias náhuatl-matlatzinca; al sistematizar las notas de Bartholomew y reflexionar sobre las discrepancias entre las entradas del castellano al matlatzinca, los editores proveen al lector de un documento que contiene no sólo estas anotaciones, sino que también nos permite acceder a valiosas referencias culturales asentadas en las traducciones.
Uno de los trabajos efectuados en la presente edición consistió en una detallada y exhaustiva sistematización de cada una de las notas que Bartholomew tenía apuntadas en su transcripción mecanografiada, trabajo que se refleja en nota al pie en múltiples páginas del volumen que aquí nos ocupa.
La última sección -considerada un bonus a la presente edición- contiene la publicación de un material inédito de matlatzinca. Los editores accedieron a un vocabulario en proceso que Escalante y Marciano dejaron inconcluso. El trabajo es por sí mismo una contribución a los estudios etnolingüísticos del matlatzinca pues contiene una clasificación de todos los sustantivos basada en la propuesta de Berlin, Breedlove y Raven (1973) (véase Lastra et al., 2017: 20). Destaca de la presente edición la regularización de las grafías, que dio como resultado un diccionario sistemáticamente transcrito en el que, con la ayuda de Susana Cuevas, se organizaron las notas de los autores, se desencadenaron las abreviaturas y, se sistematizaron las convenciones de representación gráfica y los comentarios de la lengua que los autores habían anotado en su trabajo.
Si bien el trabajo de edición del Vocabulario de Castro no se realizó directamente sobre el manuscrito original, el trabajo de Bartholomew permitió a los editores de este volumen acceder al análisis lingüístico del Vocabulario y presentar un corpus ordenado y con notas de orden gramatical, muy pertinentes para aquellos estudiosos de las lenguas atzincas y de la lingüística misionera en general.
La edición del presente volumen invita a una comparación con otros vocabularios de la época y obliga a llevar a cabo una reflexión metodológica en torno a las equivalencias o traducciones en la lengua meta de los vocabularios producidos durante la época colonial.
Esta obra es una referencia obligada para los investigadores de lenguas atzincas, y dado que contiene no sólo palabras aisladas, sino frases y oraciones cortas, es útil también en el campo de la morfología y sintaxis, tanto verbal como nominal, en el eje diacrónico y en el sincrónico.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.