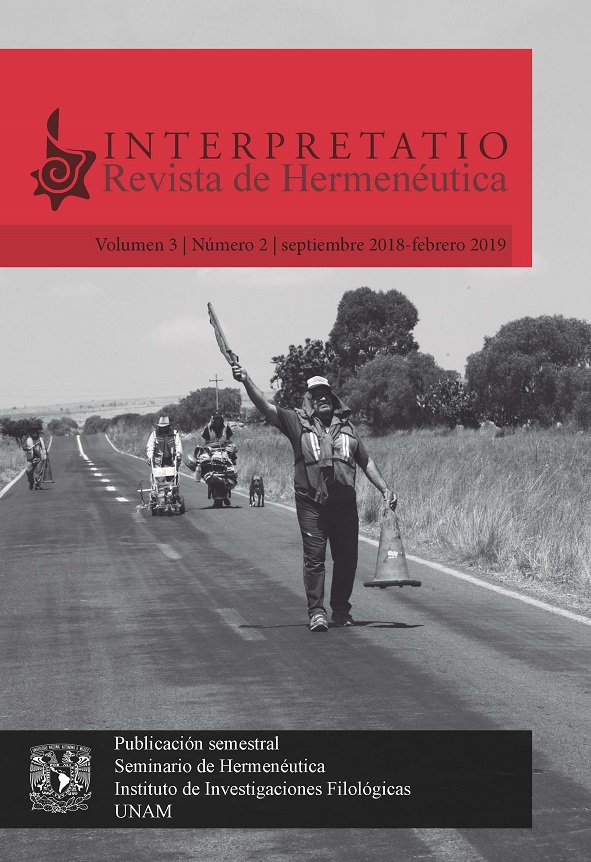Mirar el feminicidio. ¿Qué imágenes vemos y qué implican?
El feminicidio en México es un problema social que afecta no solo a las mujeres y niñas, sino a la sociedad entera, inmersa en un contexto de violencia generalizada y de violencia machista creciente. Si bien la bibliografía sobre el tema es significativa, el impacto de la representación visual del feminicidio ha sido poco explorado. Por ello, Una mirada al feminicidio constituye una aportación doble: por una parte, analiza las características y efectos de las imágenes que alimentan un archivo visual y social del feminicidio; por otra, ofrece un profundo análisis de la violencia feminicida, desde una perspectiva crítica, feminista, que nos conduce hacia una reflexión más amplia acerca de la violencia, la resistencia y la memoria.
Organizado en cuatro capítulos, cuya reflexión parte de dos fotografías que se analizan puntualmente, el libro nos sitúa desde el principio como observadoras críticas de las imágenes que nos han dado a conocer el feminicidio en Ciudad Juárez, sus efectos demoledores sobre el cuerpo de las mujeres, en sus familias y en el imaginario social. A la vez, desde un sólido armado teórico, que combina teoría feminista y de género, y estudios visuales y culturales, nos interpela con preguntas que guían el estudio: ¿por qué estas imágenes, que primero nos causaron horror, se han normalizado?, ¿qué significa el feminicidio para el sistema patriarcal?, ¿de qué manera las imágenes de la prensa reproducen la violencia estructural de género y la propia violencia del feminicidio?, ¿cómo se puede representar el dolor de las familias de las víctimas sin violentarlas, manteniendo su dignidad? Y ¿cómo puede transformarse el discurso predominante, para escuchar a las víctimas y preservar las memorias que ellas construyen?
Al enfrentarnos con las imágenes del feminicidio, tomadas, como explica Berlanga, desde un encuadre patriarcal, nos hace notar la importancia de las relaciones entre los cuerpos femeninos y los masculinos con el mundo. ¿Por qué se tiende a presentar el cuerpo femenino tirado en el suelo, duplicando la subordinación y basurización que implica el haberlo desechado en el espacio público?, ¿qué significa el contraste entre quienes lo observan de pie y el cuerpo tirado? En cuanto que ninguna mirada es casual, estas fotografías reproducen relaciones de poder, multiplican la desigualdad en que se inscribe la violencia representada, duplican la espectacularización de la muerte violenta en su reproducción mecánica. Si bien la violencia no es producto de la imagen, la toma sí es producto de una visión, con su parte de ceguera, de un concepto de lo que es el feminicidio y de una falta de cuestionamiento acerca del sentido de la exhibición espectacular de la violencia.
Lo espectacular puede buscar conmocionarnos; es lo que hace la violencia expuesta; pero las imágenes que la difunden, lejos de conmover, impactan con la corroboración y reproducción del feminicidio como abuso de poder, en una sociedad misógina, que valora menos la vida de las mujeres que la de los hombres.
Tras mostrar que la mirada no es objetiva ni neutral, Berlanga cuestiona la toma de posición desde un encuadre patriarcal que ha llevado a aceptar la reproducción de imágenes de las mujeres en posición de derrota y humillación. Lo que se incluye o excluye de la toma no es casual tampoco: detrás de ella está la construcción social de una femineidad sometida y de una masculinidad violenta; de un código de la hombría que se manifiesta también en la feminización de los cuerpos masculinos mediante la violencia extrema -la que se da en México, en la exposición de cuerpos masculinos torturados y vejados, derrotados, por aquellos más fuertes, más violentos-.
Como explica la autora, retomando a Segato, la violencia feminicida que captan las fotografías de Ciudad Juárez tiene una función expresiva, envía un mensaje: con el cadáver expuesto se demarca un territorio. Por otra parte, en coincidencia con González Rodríguez, señala Berlanga que la impunidad es otro factor fundamental del feminicidio, en cuanto la crisis del sistema de justicia permite la reproducción de esta violencia, sin consecuencias. A esta se añade la devaluación del trabajo y de la vida de las mujeres en el sistema económico, lo que también contribuye a la naturalización de la violencia contra vidas que no se valoran ni se lloran (como escribió Butler). De ahí a la estigmatización de las víctimas y a culparlas de su muerte, porque “algo hicieron” o “algo dejaron de hacer”, hay solo un paso.
La estigmatización forma parte de la construcción de la “otra” como enemiga, en una lógica de guerra que lleva a la aniquilación. Berlanga se pregunta si el feminicidio es antesala de la guerra o si es parte de ella. Podríamos decir, me parece, que es ambas cosas: la violencia contra las mujeres en la guerra precede al hecho del feminicidio en México, pero este, a su vez, en su dinámica y efectos corrosivos, precede -y anuncia- la dinámica de la violencia extrema en la guerra contra el narco.
En una interesante ampliación de su reflexión sobre la relación entre patriarcado, feminicidio y violencia, Berlanga se pregunta acerca del sentido de esa violencia y propone verla como un castigo, simbólico y físico, y sugiere una conexión entre esta y su representación visual como instrumento de una “pedagogía del miedo”, dirigida a las mujeres y a la sociedad: quien transgrede las normas está en riesgo.
Si aceptamos esta interpretación, hemos de preguntarnos entonces: ¿cómo resistir a esa pedagogía del miedo? Para empezar a responder a esta interrogante, tanto más acuciante cuanto el miedo se ha expandido junto con la violencia generalizada, Berlanga sugiere, de inicio, cuestionar el marco epistemológico del sistema patriarcal: ¿con qué presupuestos sitúa las vidas de las mujeres como vidas precarias, indignas de duelo?, ¿por qué, además, se otorga menor valor a unas que a otras? Y, ¿quiénes han sido y son las menos valoradas y más violentadas?
Desde la perspectiva feminista decolonial, la investigadora hace un recorrido por la historia de la colonialidad, que muestra cómo las mujeres no blancas han sido las principales víctimas de la violencia patriarcal, del feminicidio y la violación. La interseccionalidad de género, etnia y clase, como sabemos, vincula la violencia feminicida y la violencia contra todos los “otros” vulnerables, desechables para el patriarcado y para el capitalismo moderno y globalizado. Recordemos, por ejemplo, las imágenes coloniales y colonialistas de las poblaciones “exóticas” tomadas por antropólogos y exploradores, y el uso de la violación como arma de guerra, aún en el siglo xx.
Si la mirada es central en este libro, la autora ahonda en las formas en que se ha excluido/estigmatizado a los cuerpos femeninos racializados y pobres, ya no desde el “encuadre” patriarcal, sino, podríamos decir, desde una economía de la voz, también patriarcal, que determina a quiénes se escucha y a quiénes no. Así, la pregunta acerca de las mujeres “desechables” en el encuadre patriarcal no es solo a quién sí vemos, sino también a quién sí escuchamos y por qué no escuchamos y vemos a otras.
Al considerar las representaciones del dolor de las víctimas y de sus testimonios o denuncias, Berlanga muestra que, aunque no se les dé la voz, o no se les reconozca, las madres de mujeres asesinadas o desaparecidas, por ejemplo, tienen voz propia. Además, junto con colectivos diversos, han desarrollado un discurso oral y visual que rompe el encuadre patriarcal, y que hemos de escuchar y ver.
La producción de una cultura visual alterna, en la creación de símbolos como las cruces rosas, los bordados por la paz y contra el feminicidio, crean un discurso que remite a la muerte y al dolor, pero que no los representa desde la perspectiva del voyeur, sino desde la mirada de quien busca dejar testimonio de su pérdida, de su dolor y de su denuncia. Para Berlanga, la creación e inserción de estos signos en el espacio público rompe con el discurso patriarcal y la historia oficial y remite a una memoria alterna, que da cuenta de memorias múltiples, articuladas, o articulables a futuro, en acción colectiva y solidaria, contra el olvido, la historia oficial y la violencia extrema.
Con este excelente estudio, Mariana Berlanga toma una posición ética y política ante el feminicidio y la violencia machista, y nos obliga a pensar también desde la ética; a cuestionar las imágenes, su producción, nuestro consumo de ellas, y nuestras propias representaciones del feminicidio, de la violencia y del dolor de las víctimas. Su lectura es indispensable en estos tiempos.