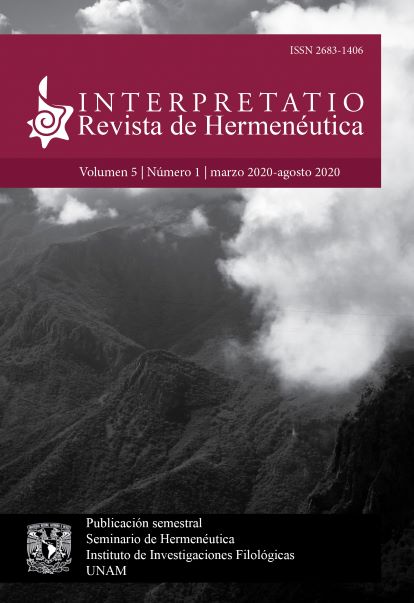Análisis del discurso y hermenéutica como métodos en la interpretación de textos
Contenido principal del artículo
Resumen
Descargas
Métricas
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
El autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos de publicación y a dar su autorización para que el artículo sea reproducido en formato electrónico.
Se autoriza la reproducción de los artículos, no así de las imágenes, con la condición de citar la fuente y de que se respeten los derechos de autor.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional..
Creado a partir de la obra en http://www.revistas.unam.mx/index.php/interpretatio.
Citas
BELL, Allan (2011). “Reconstructing Babel: Discourse analysis, hermeneutics and the Interpretive Arc”, Discourse studies, 13 (5): 519-568.
BEUCHOT, Mauricio (2008). “Breve exposición de la hermenéutica analógica”, Revista Teología, Tomo XLV: 491-502.
BILLIG, Michael (2011). “Rabbinic traditions of interpretation and the hermeneutic arc”, Discourse studies, 13 (5): 569-574.
BOLÍVAR, Adriana (2005). Discurso e interacción en el texto escrito. Caracas, Universidad Central de Venezuela. Primera edición en 1995.
BOLÍVAR, Adriana (2007). “El análisis interaccional del discurso: del texto a la dinámica social”, en Adriana Bolívar (ed.), Análisis del discurso. Por qué y para qué. Caracas, Los Libros de El Nacional/Universidad Central de Venezuela: 249-227.
BOLÍVAR, Adriana (2009). “Democracia” y “Revolución” en “Venezuela: un análisis crítico del discurso político desde la lingüística de corpus”, Oralia, 12: 27-54.
BOLÍVAR, Adriana (2010). “A change in focus. From texts in contexts to people in events”, Journal of Multicultural discourses, 5 (3): 213-225.
BOLÍVAR, Adriana (2015). “Crítica y construcción de teoría en el análisis de discurso latinoamericano”, en Denize Garcia y María Laura Pardo (eds.), Pasado, presente y futuro de los estudios del discurso en América Latina. Brasil, Ediciones ALED. Disponible online en www.comunidadaled.org
BOLÍVAR, Adriana (2018). Political discourse as dialogue. A Latin American Perspective. London/New York, Routledge/Taylor & Francis.
CHARAUDEAU, Patrick (2014). “El investigador y el compromiso. Una cuestión de contrato comunicacional”, Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 14 (1): 7-22.
CHILTON, Paul (2004). Analyzing political discourse: Theory and Practice. London/New York, Routledge.
DE BEAUGRANDE, Robert (2011). “Text linguistics”, en Jan Zienkowski, Jan–Ola Ostman y Jef Verschueren (eds.), Discursive pragmatics. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company: 286-296.
FAIRCLOUGH, Norman (2000). “Dialogue in the public sphere”, en Shrikant Sarangi y Malcolm Coulthard (eds.), Discourse and social life. London, Polity Press: 170-184.
FAIRCLOUGH, Norman (2003). Analyzing discourse. Textual analysis for social research. London/New York, Routledge.
FOUCAULT, Michelle (1972). The archaeology of knowledge. New York, Pantheon.
GARDNER, Philip (2011). “Hermeneutics and history”, Discourse Studies, 13 (5): 575-581.
GRONDIN, Jean (2018). “¿En qué consiste el sentido hermenéutico?”, en Mauricio Beuchot y Juan Nadal (eds.), Entornos de la hermenéutica. Por los caminos de Jean Grondin. México, Universidad Nacional Autónoma de México: 17-33.
HAIDAR, Julieta (2003). El campo de los estudios del discurso: aportes para el estudio de la política. República Dominicana, Fundación Global Democracia y Desarrollo.
HALLIDAY, Michael (1978). Language as social semiotic. London, Edward Arnold.
HALLIDAY, Michael (1994). An Introduction to Functional Grammar. London, Edward Arnold.
KRESS, Gunther, y Theo VAN LEEUWEN (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London/New York: Routledge.
OSTMAN, Jan-Ola, y Tuija VIRTANEN (2011). “Text and discourse linguistics”, en Jan Zienkowski, Jan–Ola Ostman y Jef Verschueren (eds.), Discursive pragmatics. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company: 265-286.
PAVÁN SCIPIONE, Carlos (2007). “Hermenéutica y fundamentación ontológica del diálogo en Gadamer”, en Adriana Bolívar y Frances D. de Erlich (eds.) (2015), El análisis del diálogo. Reflexiones y estudios. Caracas, Universidad Central de Venezuela: 43-67.
PÊCHEUX, Michel (1982). Language, semantics and ideology. London, Macmillan.
PELLAUER, David (2011). “Some comments on Allan Bell´s proposed turn to hermeneutics”, Discourse studies, 13 (5): 583-587.
PRATT, Mary Louise (2011). “The body in the corpus”, Discourse Studies, 13 (5): 589-592.
RODRÍGUEZ ALFANO, Lidia (2010). “A continuum of approaches to dialogue”, en Dale Koike y Lidia Rodríguez Alfano (eds.), Dialogue in Spanish. Studies in functions and contexts. Amsterdam, Philadelphia: 1-27.
TEPE, Peter (2011). “Cognitive hermeneutics. The better alternative”, Discourse Studies, 13 (5): 601-608.
TEUBERT, Wolfgang (2007). “Escritura, hermenéutica y lingüística de corpus”, Revista Signos, 40 (64): 431-453.
TITSCHER, Stefan, Michael MEYER, Ruth WODAK y Eva VETTER (eds.) (2000). Methods of text and discourse analysis. London/Thousand Oaks/New Delhi, Sage Publications.
VAN DIJK, Teun A. (2005). “Contextual knowledge management in discourse production: A CDA perspective”, en Ruth Wodak y Paul Chilton (eds.), A new agenda in (critical) discourse analysis. Amsterdam, John Benjamins: 71-100.
VAN DIJK, Teun A. (2008). Discourse and context. A social cognitive approach. Cambridge, Cambridge University Press.
VAN DIJK, Teun A. (2009). Society and discourse. How social context influences text and talk. Cambridge, Cambridge University Press.