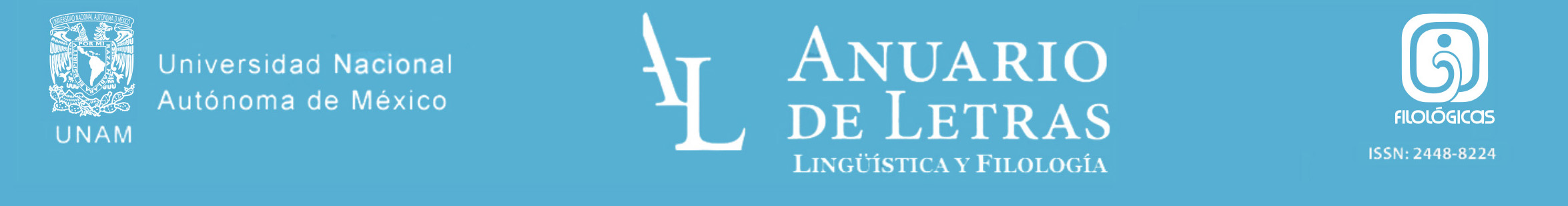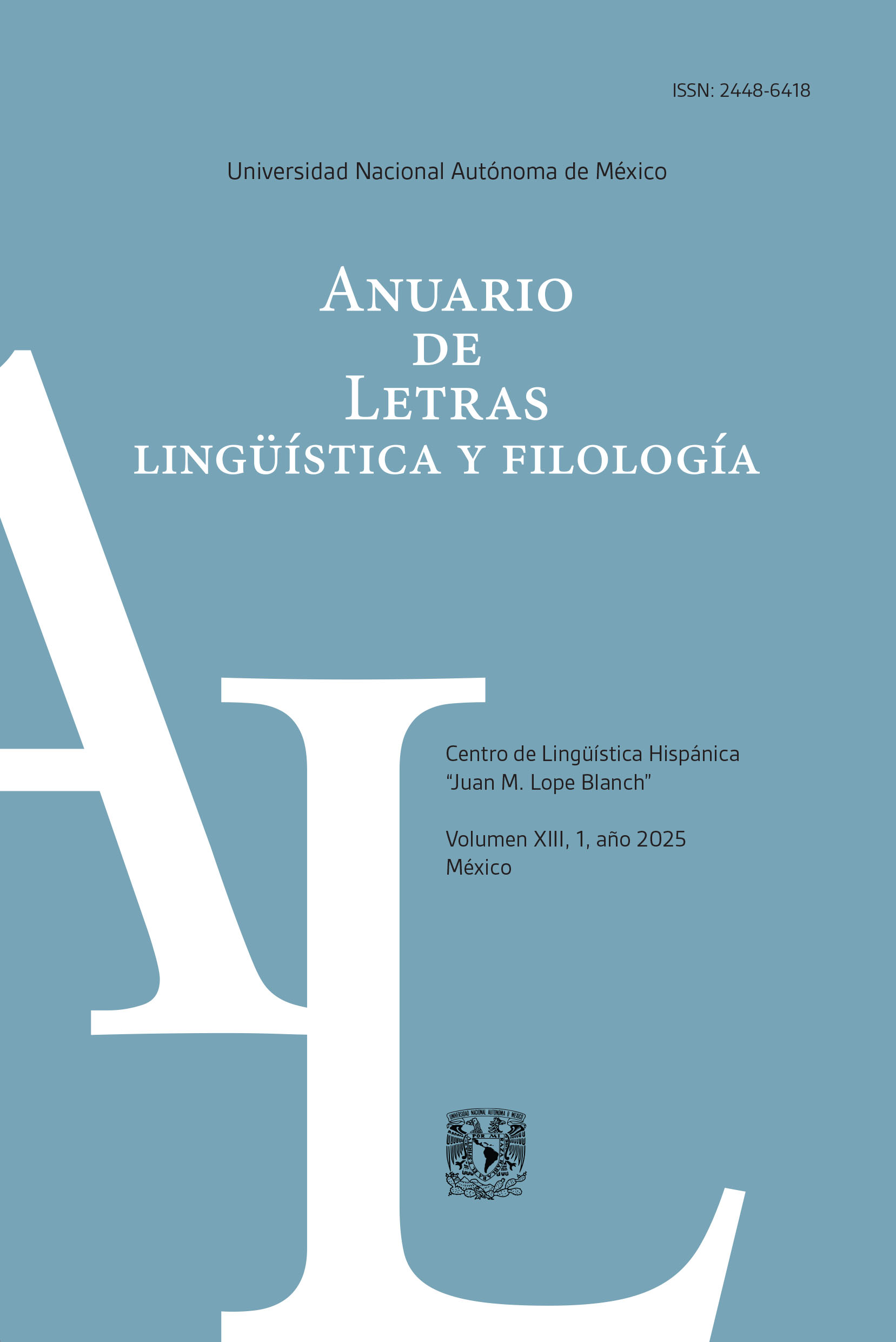Estudios sobre el español de Venezuela es un libro que se propone, a través de catorce artículos, brindar información multidisciplinar sobre aspectos fonológicos, gramaticales, léxicos y pragmático-discursivos de las diferentes variedades del español venezolano. En el texto, primero, se repasan los hallazgos de estudios ‘de culto’ dentro de la lingüística venezolana, y se ejecutan metodologías novedosas y adaptadas a entornos digitales, así como a fenómenos y disciplinas de relevancia actual; segundo, se encuentran investigaciones interdisciplinarias en las que se explican aspectos lingüísticos a partir de información sociológica, demográfica, histórica, etc.; y tercero, se observan pesquisas sobre variedades del español venezolano que no son contempladas usualmente en otras obras (como la guayanesa), y sobre tópicos poco investigados en español como el lenguaje inclusivo y la citación directa.
Se trata de una obra de referencia para quienes desarrollan investigaciones sobre el español venezolano y el de países como Colombia, Ecuador y Panamá, con quienes Venezuela posee una historia común, así como rasgos lingüísticos similares. Más allá, estamos frente a un libro que cuestiona el panorama investigativo alrededor de la variedad venezolana, por ello, quien lo lee puede inspirarse para desarrollar estudios propios sobre el español (no solo venezolano).
Dependiendo de sus intereses, en la obra encontrará textos de corte dialectológico (Pato, pp. 9-29 y 107-131; Chela-Flores, pp. 31-59; Graindorge, pp. 61-84; Obediente Sosa, pp. 85-105), sociolingüístico (Pérez Arreaza, pp. 133-159; Wheeler y Díaz-Campos, pp. 161-194; Sedano, pp.195-223; Malaver Arguinzones, pp. 255-284; Guirado, pp. 225-254; Díaz Colmenares, pp. 373-403), semántico (Guirado), discursivo (Guirado; González Díaz, pp. 285-318; Galluci, pp. 319-345; Díaz Colmenares), léxico (Martínez-Lara, pp. 405-435) y pragmático (Guirado; Álvarez Muroy y Chumaceiro Arreaza, pp. 347-372).
En la introducción, Pato, además de las generalidades de la obra, repasa las diferentes propuestas de división dialectal de Venezuela -Alvarado (1929), Páez Urdaneta (1981), Obregón (1981), Obediente Sosa (1998), Castro y Malaver Arguinzones (2016)-. Asimismo, el autor lista los rasgos gramaticales que estudios previos han definido como propios del español venezolano, por ejemplo, la formación de sustantivos femeninos mediante el sufijo -ción (dormición), la creación de palabras a través del patrón adjetivo + sustantivo (buenamoza), verbos pronominales como papelonear(se), entre otros.
En Chela-Flores se analizan diferentes ‘irregularidades/anomalías’ del español venezolano. Por ejemplo, Venezuela, a diferencia de otros países, valora las pautas innovadoras como estándares, esto se debe a la marginación territorial y administrativa del país durante la colonia. Otra anomalía consiste en la distinción entre español caribeño (innovador) y andino (conservador), el primero, con presencia en Caracas y la mayoría del territorio, a diferencia de otros países que disponen de variedades conservadoras en sus capitales. Además, en contraste con otros sistemas voseantes que eliminan el tuteo, en la variedad zuliana, de carácter innovador, conviven los tratamientos vos (arcaizante), tú y usted.
Por su parte, Graindorge a partir de cuestionarios digitales revisa juicios sobre las variedades dialectales venezolanas. Los resultados indican que el español caribeño y el andino son vistos como correctos debido a su pronunciación, vocabulario, gramática, aprecio a la comunidad y grado de familiaridad; mientras que las variedades oriental y zuliana se consideran menos correctas pues se asocian con grupos de escolaridad baja, mala pronunciación, léxico y gramática. Además, cerca de la mitad de la muestra expresa interés y estima por su forma de hablar, en particular por su variante de origen, en tanto que las valoraciones negativas enfocan la falta de educación y detrimento de la lengua, específicamente la velocidad, elisión de /d/ en posición final y el voseo arcaizante zuliano.
Obediente Sosa describe la variedad andina, para ello, primero realiza algunas precisiones históricas, por ejemplo, afirma que los estados de Mérida y Táchira se acercan al habla colombiana porque durante la colonia integraron el Nuevo Reino de Granada. Segundo, el autor reporta algunos rasgos andinos: asibilación de /r̆/ no marcada socialmente, alternancia estereotipada del sufijo nos y -mos en la primera persona plural del pretérito imperfecto y condicional, ustedeo de solidaridad extensivo (excepto en Trujillo donde se vosea), léxico sobre la cordillera, vocablos amerindios, términos compartidos con el español colombiano y formas en desuso en otras zonas.
El siguiente texto, de Pato, describe la variedad guayanesa a partir de datos de diccionarios, prensa y Twitter. El autor considera que el escaso crecimiento sociodemográfico de la región, el difícil acceso hacia sus territorios y los procesos de migración dificultan la conformación de un dialecto guayanés, por lo que propone hablar de una ‘variedad regional’ que converge hacia la variante prestigiosa, la caraqueña (caribeña), que con el tiempo se ha homogeneizado. En el léxico destacan términos propios de la zona y de origen indígena y gramaticalmente no se reportan aspectos exclusivos, pero destacan los sustantivos colectivos formados con el sufijo -ero (muchachero), querramos por queramos y la perífrasis estar recluido con el significado de ‘ingresar’, entre otros.
Por su parte, Pérez Arreaza, a partir de entrevistas grupales y cuestionarios, examina el contacto español/inglés/francés entre jóvenes migrantes en Montreal. El texto señala que el discurso de las/los participantes conserva rasgos del español venezolano como debilitamiento de /s/, velarización de /n/ en posición final; así como queísmo y venezolanismos en conversaciones intra-dialecto de las/los más jóvenes. Como resultado del contacto lingüístico se postula el debilitamiento de /t∫/, la alternancia entre las preposiciones a/en con verbos de movimiento, préstamos lingüísticos del francés y del inglés, calcos y adaptaciones. Finalmente, casi la mitad de la muestra aprecia el español venezolano y la mayoría de los/las jóvenes indicó interés por transmitir esta lengua a nuevas generaciones.
También dentro del variacionismo, Wheeler y Díaz-Campos repasan rasgos fonológicos del español venezolano. El artículo describe la falta de estudios fonológicos sobre: uno, el contacto entre español, lenguas indígenas y afrovenezolanas, y dos, los procesos de revitalización étnica/lingüística. Luego, se reportan aspectos propios de Venezuela: ceceo en la variedad oriental; posteriorización de /p/, /b/, /t/, /d/ en Caracas entre adultos/as, clase social media, baja y estilos informales; y uso estigmatizado del debilitamiento de /d/ intervocálica, frecuente en participios pasados, después de vocal tónica, entre hombres, mayores, clase social baja (incluso desde la infancia), estilos informales y habla vernácula.
Por su parte, Sedano revisa las oraciones con ser focalizador (osf) en dos periódicos digitales y en entrevistas de Caracas, Maracaibo y Mérida. Los resultados indican un uso más frecuente de osf en entrevistas de Mérida, jóvenes, nivel socioeconómico bajo y ligeramente más entre mujeres, por lo que se propone un aumento en progreso. Las osf poseen un verbo conjugado en presente o pasado del indicativo y el constituyente que focalizan suele ser una frase preposicional que funciona como complemento circunstancial, genera contraste explícito o implícito con otros elementos (en especial en casos de negación) o presenta información nueva. Por último, Sedano discute los posibles orígenes de las osf, así como su presencia temprana en Colombia, y propone seguir estudiando este aspecto.
Guirado analiza tres operadores de exclusión y su uso como reforzadores de atenuación/intensificación en entrevistas de caraqueñas/os. El más frecuente, nada más, tiene menos restricciones posicionales, al focalizar referentes identificables opera como activador de atenuación, mientras que al focalizar elementos no categorizables es activador de intensificación. Esto último sucede también con más nada, que además se ubica al final de la construcción. Por su parte, nada más que es muy poco frecuente, se ubica entre el verbo y el complemento al que focaliza, funciona como activador de atenuación con verbos de existencia y referentes identificables/cuantificables. Finalmente, los empleos atenuantes prevalecen entre mujeres del grupo socioeconómico bajo y los intensificadores entre las del alto.
Por su parte, Malaver Arguinzones indaga por los adverbios en -mente empleados por 108 caraqueñas/os en entrevistas sociolingüísticas. Se hallan 2 100 adverbios equivalentes a 206 lexemas concentrados en 45 entradas usadas cada una más de 10 veces (realmente, solamente, prácticamente, totalmente y actualmente, etc.). La mitad de los datos se reparten en trece adverbios, esto es, la frecuencia de uso (alta) no se corresponde con la léxica (baja). Además, el nivel educativo alto lidera estos usos y despliega un repertorio más amplio que otros grupos, pero al cruzar variables sociales las mujeres jóvenes destacan entre el nivel de escolaridad bajo y medio, por lo que la autora propone el avance de estos adverbios.
Ahora bien, en González Díaz se detallan las estrategias para introducir ejemplos en el discurso caraqueño. En los datos predominan por ejemplo y por lo menos con valor ilustrativo y como operadores de concreción. Por ejemplo presenta casos concretos y representativos, surge en todo tipo de oraciones, se usa en la oralidad y escritura, tiene movilidad, es recurrente con argumentos contrastivos, entre grupos medios y altos de edad y clase. De otro lado, por lo menos destaca el elemento más bajo de una escala y excluye otras alternativas, funciona como particularizador, pero también como operador de concreción por su valor de confirmación/ratificación, introduce información hipotética y vivencial, se ubica al final y es más frecuente entre jóvenes, clase socioeconómica baja y en la oralidad.
Gallucci estudia las citas directas empleadas por 16 caraqueños/as. Los datos muestran preferencia por estrategias canónicas para introducir citas: ya con marcador nulo (mediante marcas prosódicas), entre hombres, jóvenes, mayores y nivel de instrucción alto; ya con verbos discendi (sobre todo con el verbo decir conjugado en presente primera persona del singular) entre jóvenes y nivel de instrucción bajo. Por su parte, las citas directas no canónicas son más reportadas por hablantes jóvenes y de instrucción alta, y se introducen mediante varios mecanismos: y + frase nominal, verbos no dicendi, y + que (función narrativa) y marcadores discursivos (entonces, o sea, bueno o de repente).
En Álvarez Muroy y Chumaceiro Arreaza se indaga por la expresión de la cortesía en las regiones andina y central, a partir de entrevistas, artículos académicos y observaciones. Mediante cuatro categorías -amabilidad, acercamiento, vaguedad e intensidad- se confirma, como en otros estudios, que en Venezuela prevalece el deseo por afiliarse. Esto se refleja en los saludos (que son más afectuosos física y verbalmente en los Andes), los saludos anticorteses usados por jóvenes, el ustedeo de solidaridad de los Andes y el tuteo en la zona central, el empleo de falsas promesas, recursos de intensificación e interrupción para demostrar apoyo y acordar, así como de la mitigación mediante diminutivos para evitar trasgredir el espacio ajeno.
Por su parte, Díaz Colmenares analiza en Twitter la concordancia de género de todo y sus variantes inclusivas. La autora halla que: uno, la inclusión se realiza en la misma cantidad ya con desdoblamientos (todas y todo) y triplicaciones (todas, todos y todes); ya con sufijos como -@, -x y -e. Dos, la pauta inclusiva habitual es -@, mientras que la triplicación es muy baja. Y tres, la concordancia se da mediante ‘inclusión sencilla’ o presencia de todo o sus variantes sin otros elementos con los que deba concordar (uso mayoritario); ‘concordancia mixta’, centrada en estructuras donde aparecen dos elementos concordantes, el primero con frecuencia marcado inclusivamente y el último ya en masculino o en una forma invariable; y ‘concordancia armónica’ entre todo y otros sintagmas (no usual).
En el último texto, Martínez-Lara, desde una perspectiva léxico-métrica y de disponibilidad léxica, analiza tres campos semánticos en datos de cuestionarios digitales sobre el español caraqueño, andino, oriental, occidental y zuliano. El estudio revela que los hombres usan palabras más similares entre sí que las mujeres. ‘Comidas’ tiene el mayor número de entradas (sustantivos y adjetivos), siendo arepa el vocablo con el índice de disponibilidad léxica (idl) más alto en las cinco zonas. En ‘pandemia’ los sustantivos encierro, covid-19, muerte, enfermedad, tapabocas y otros, tienen un idl alto en la muestra. Finalmente, ‘bebidas’ alcanzó el idl más elevado de los tres campos, especialmente en la región zuliana, destacando los lexemas agua (compartido por todas las regiones), jugo (de fruta), cerveza, (re)fresco y ron.
A manera de cierre cabe señalar algunos de los muchos temas que Estudios sobre el español de Venezuela propone para futuras investigaciones: contacto entre español y otras lenguas (especialmente indígenas y afros); causas y motivaciones de las locuciones al menos y por lo menos, de las oraciones con ser focalizador y seudohendidas y del lenguaje inclusivo; análisis multimodales de las citas directas; actitudes, ideología e identidad hacia variedades del español, entre otros.