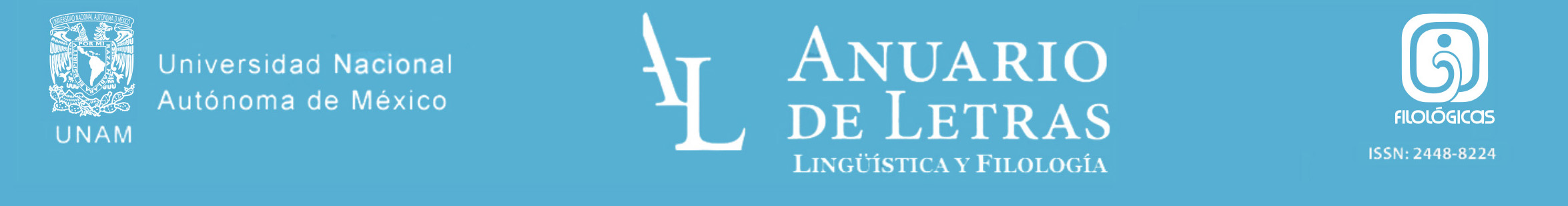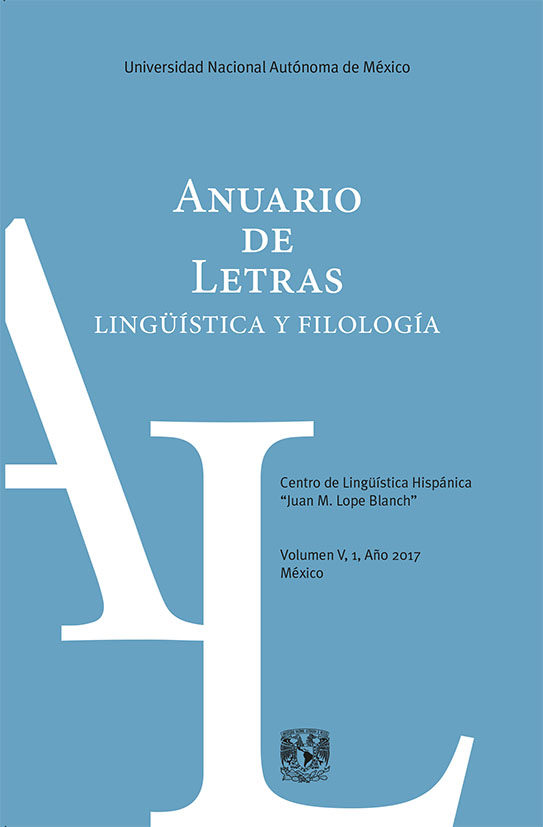Resumen
Este ensayo describe la recolección de un corpus conversacional de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El corpus consta de más de 40 horas de grabación de conversación espontánea entre 114 hablantes. Describimos la metodología utilizada en la recolección de materiales y finalmente proveemos un breve estudio del marcador discursivo o sea. Desde el punto de vista de la fonología basada en el uso (Bybee 2001), probamos si la duración de este marcador discursivo tienen una relación con la función que realiza en el discurso. Se extrajeron 100 ejemplares de o sea producidos por 10 hablantes y se analizaron en cuanto a su función discursiva. La duración de estos fue medida utilizando el programa Praat (Boersma y Weenink 2016). Los resultados de un análisis de varianza muestran que efectivamente el marcador discursivo o sea se produce con una duración significativamente diferente dependiendo de su función discursiva.Métricas
Cargando métricas ...