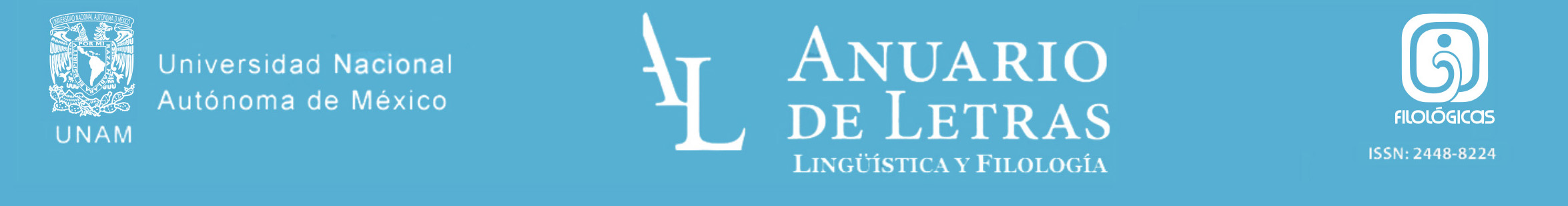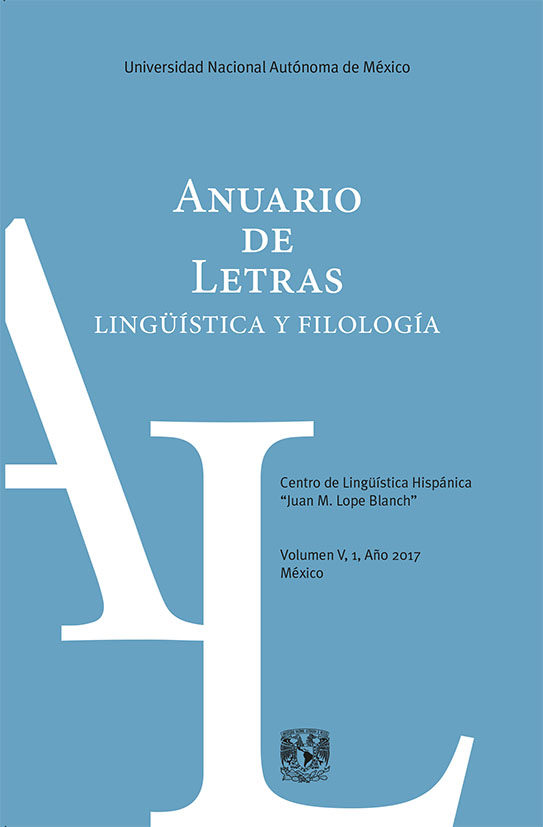Introducción
Las gramáticas, ortografías y diccionarios con frecuencia han sido utilizados por los investigadores para el estudio de la reconstrucción de la evolución de la pronunciación española, para el estudio del correlato fónico de las grafías o para la relación entre grafías y pronunciación.1 Solo en época reciente, y gracias a las interesantes y novedosas investigaciones de Battaner (2011 y 2012), Echenique y Satorre (2013) y Quijada (2015), se han incorporado al estudio de esta disciplina nuevos métodos y enfoques y nuevos textos y épocas de análisis: el siglo XIX, la métrica, la sordomudística, la ortología, las doctrinas cristianas, el contraste con otras lenguas o “la prolongación americana”.
En la historia de la enseñanza de la pronunciación española como lengua extranjera la situación es parecida y han sido, de nuevo, los textos gramaticales y lexicográficos los que han servido de fuente para su estudio. Así, por ejemplo, el ámbito hispanofrancés cuenta desde hace algunos años con una serie de valiosas aportaciones que permiten conocer con detalle cómo se han enseñado los sonidos del francés a los españoles gracias al análisis del contenido fonético o de las pronunciaciones figuradas en gramáticas y diccionarios de todos los tiempos (Liaño, Sotomayor, Billet, Jaron, Chantreau, Rueda y León, Galmace, Cormon, Gattel, Francisco Piferrer, Joaquín Domínguez, Vicente Salvá, Domingo Gildo, Fernández Cuesta, Saint-Hilaire o el método Robertson).2
Es indudable que tanto unos textos como otros han supuesto una importante contribución para esta disciplina —pese a ser una de las más descuidadas históricamente por los especialistas, más preocupados por la Gramática o la Lexicografía—,.3 pero también queda fuera de duda que existen otros textos que también ofrecen curiosas informaciones sobre la historia de la pronunciación española y su enseñanza. Nos referimos a las guías de conversación, obras que se publican con el objetivo de enseñar de forma breve y con poco aparato teórico una segunda lengua de forma práctica y útil, por lo que la enseñanza de la pronunciación era una prioridad.
Las páginas siguientes abordan el análisis de la enseñanza de la pronunciación española en seis guías de conversación y pronunciación publicadas a lo largo del siglo XIX.4 que incluyen o bien algunas líneas sobre la articulación española o bien la pronunciación figurada de vocabularios y diálogos (otro de los contenidos frecuentes en estos manuales), lo que las convierte en una fuente para el conocimiento de la enseñanza de los sonidos del español desde el francés y para el estudio del componente fónico de nuestra lengua.
1. El corpus
El corpus utilizado está formado por seis guías de conversación.5 Las cuatro primeras fueron publicadas entre 1811 y 1867 y presentan contenidos muy parecidos:
-
Le petit nécessaire des français qui vont en Espagne ou Vocabulaire français et espagnol, contenant les mots et petites phrases les plus indispensables, avec la prononciation espagnole exprimée en français (1811, Montpellier, imprenta de Augusto Ricard).6 Como el título desvela, es un repertorio bilingüe francés-español que está destinado a los franceses que quieran viajar a España y que deseen, antes de su partida, familiarizarse con nuestra lengua. Además de las correspondencias léxicas entre ambas lenguas, el desconocido autor incorpora la pronunciación española para facilitar más aún el acercamiento al español, pues, como señala en las “observaciones”, existen dos tipos de gramática, la escrita y la hablada, y esta última es mucho más práctica y útil si se quiere conocer de forma inmediata y provechosa una lengua, sobre todo si se va a viajar al país en que se habla.7
-
La guía de la conversación española que comprehende un tratado de pronunciación española, una recopilación de las voces más usuales y frases familiares para romper a hablar en francés(1823, Burdeos, casa de Gassiot) 8 es, según Manuel Alvar Ezquerra (2013: 490), una versión abreviada del Arte de Chantreau, si bien sustituye la parte gramatical de aquel “por unas hojas sobre pronunciación”, que nos interesan aquí. La obra, como indica el título, contiene una nomenclatura o “recopilación de las voces más usuales”, varias “frases familiares para romper a hablar en español”, proverbios, refranes y dichos que se corresponden en ambas lenguas y una tabla comparativa de monedas francesas y españolas.
-
Nouveau guide de la conversation espagnol et français. Contenant un Vocabulaire des mots usuels, par ordre alphabétique, des phrases élémentaires sur divers sujets, quaranteun dialogues familiers, etc., etc., suivis des lettres commerciales de Bourgoin D’Orli (1838, París, Thiériot) 9 se publica, según su autor, porque la creciente influencia del francés en el mediodía europeo ha ocasionado la publicación de textos “contraires au génie de la langue castillane” y se ha visto obligado a componer esta obra que “après l’ètude de la grammaire pourra faciliter la lectura des grands écrivains de la Péninsule ibérique” (“Au lecteur”, p. 5). La guía, de casi trescientas páginas, está compuesta por una nomenclatura o repertorio temático, cuarenta y dos diálogos familiares, proverbios y sentencias, fórmulas epistolares, letras comerciales y monedas españolas, contenido que debió tener cierto éxito, pues en 1840 Bourgoin prepara una versión al italiano y en 1845 una nueva edición de la española (París, Thiériot).
-
La Guide de la langue espagnole sans maître à l’usage des français ou abrégé des principales règles pour apprendre la dite langue; augmenté d’une collection d’articles, noms, pronoms, verbes, participes, adverbes, prépositions, conjonctions, interjections, phrases familières, etc., suivi d’un petit cours de thèmes sur les neuf parties du discours (1857, Barcelona, Joaquín Bosch)10 de Pedro Saver se publica, según su autor —que es consciente de que las relaciones comerciales entre ambos países “tomarán proporciones verdaderamente gigantescas cuando los caminos de hierro unan las dos fronteras” (“Avant-propos”-“Prólogo”, s. p.)—, para “ayudar a mis compatriotas a vencer las dificultades que deben necesariamente experimentar al principio del curso, tanto en la lectura como en la pronunciación española”, por lo que trata de exponer las innumerables reglas del español de forma “lacónica, clara y precisa” (“Avant-propos”-“Prólogo”, s. p.). 11
-
El Manual de conversaciones francesas y españolas, compuesto de nociones elementales de Gramática castellana; de vocabularios de las palabras más usuales seguidos de Frases cortas para servir de ejercicios; de diálogos fáciles sobre toda clase de asuntos; de modelos de cartas familiares, de comercio, etc. […] de José M. Moralejo, que en su tercera edición, firmada por José M. Lopes (1862, París, J. H. Truchy), 12 incluye unas nociones sobre pronunciación y que fue compuesto, como los anteriores, para proporcionar “a los estranjeros que visiten la patria de Cervantes, Lope de Vega, Calderón, etc., o que recorran las posesiones de ultramar españolas y sus antiguas y vastas colonias de América […] hablar a poca costa y con suficiente corrección y pureza la lengua castellana, y los estudiosos de apreciar la literatura de una y otra nación” (“Préface”-“Prefacio”, p. 10).
-
L’espagnol tel qu’on le parle ou recueil de conversations espagnoles et françaises avec la prononciation espagnole figurée par des sons français à l’usage des français qui vont en Espagne de José M. Lopes (1867, París, Truchy) 13 es una de las muchas guías de conversación bilingües con el francés y otra lengua moderna que salió a la luz de las prensas de la imprenta parisina “francesa e inglesa” de J. H. Truchy —especializada en métodos de enseñanza de segundas lenguas y sita en el Boulevard de los italianos, 26—.14 Las guías de conversación de la casa editorial Truchy estaban destinadas a ayudar “à ceux qui ayant des notions imparfaites de la grammaire, ou les ayant acquises sans le secours d’un maître, ignorent complétement le mécanisme de la prononciation” (“Préface”, L’espagnol tel qu’on le parle, p. 5) y solían estar compuestas por unas observaciones de pronunciación, una lista de locuciones elementales, varios diálogos y un vocabulario temático. Fueron traducidas al francés, al español, al inglés, al alemán, al portugués, al italiano y al ruso, y se convirtieron, a juzgar por las ediciones y reimpresiones que vieron la luz, 15 en manuales útiles para el aprendizaje de lenguas. 16
Además de estas guías, el corpus incluye una guía sans maître y un manual de conversaciones que, aunque apenas contienen descripciones sobre la pronunciación del español, incorporan sendos fragmentos del Quijote con sus respectivos modelos de lectura o pronunciación figurada de los que también puede extraerse interesante información.
Son, pues, obras compuestas para la inmediatez: el aumento de los viajes entre naciones, las nuevas necesidades de comunicación o los cambios sociales de esta centuria propiciaron la aparición de guías de viajes o conversación que facilitaban el aprendizaje de lenguas y que contenían las reglas y principios de la pronunciación, en nuestro caso, española para auxilio de sus destinatarios. Así, nuestros textos defienden la necesidad de la enseñanza de la pronunciación, sobre todo en los casos en que los sonidos “exigent une prononciation particulière” (1823: e), pues
Il faut être plus avancé qu’on ne pense dans la connaissance d’une langue, pour pouvoir se servir utilement de ce qu’on appelle une grammaire, c’est-à-dire, pour avoir la clef de ces sortes d’ouvrages, destinés eux-mêmes à être la clef des langues. En effet, dès qu’il s’agit de développer des principes ou des règles abstraites, de descendre dans les épines de l’analyse et de s’élever à la science de la’analogie, on tombe bientôt dans une métaphysique qui n’est plus à la portée commune. Voilà pourquoi il faudra toujours, quoiqu’on en dise, deux grammaires, au lieu d’une, pour apprendre une langue par principes, savoir: la grammaire écrite et la grammaire parlante, c’està-dire, un Maître. Or, este-ce à de telles ressources que peut recourir celui qui a besoin de se faire entendre dès le premier jour, que disje!, dès la première heure, sur un sol étranger? (1811: 73-74)
Este contexto determina los rasgos que presentan las guías: autores anónimos, inclusión de pronunciación figurada, enseñanza contrastiva francés-español o la aparición de otros contenidos que debían resultar también muy útiles en la enseñanza de una segunda lengua (cuadro 1).
Las guías de nuestro corpus contienen unas reglas u observaciones preliminares sobre pronunciación española que resultan muy interesantes, pero estas no ocupan más que una o dos páginas, por lo que, a veces, es útil acudir también al contenido de la obra; así, por ejemplo, en uno de los diálogos de la Nouveau guide de la conversation espagnol et français de Bourgoin (1838) se lee que “la pronunciación del español es más fácil que la del francés” o que “en español cada letra tiene su sonido”; y en la introducción de la Guide de Saver que “aunque los españoles digan que su idioma se pronuncia como se escribe, mucha diferencia hallan en ello los franceses”.
| Le petit nécessaire (1811) | La guía de la conversación española (1823) | Nouveau guide de la conversation (1838) | Guide de la langue espagnole (1857) | Manual de conversaciones (1862) | L’espagnol tel qu’on le parle (1867) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autor | X | X | Bourgoin | Saver | Truchy-LopesMoralejo | TruchyLopes |
| Paratextos | X | X | √ | √ | √ | √ |
| Reglas pronun. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pronun. figurada | √ | X | X | √ (modèle de lecturaQuijote) | √ (modèle de lectura-Quijote) | √ |
| Léxico | √ | √ | √ | X | √ | √ |
| Fraseología | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Diálogos | √ | X | √ | √ | √ | √ |
| Otros | √ (distancia desde Parías a las principales ciudades españolas y portuguesas // monedas) | √ (monedas) | √ (cartas comerciales) | √ (gramática, textos, modelos de cartas, tratado de versificación) | √ (nociones de gramática, léxico especializado, ejercicios de verbos, modelos de correspondencia) | √ (monedas) |
2. Descripción de rasgos articulatorios o elementos segmentales
La estructura de la información fonética de estas guías de viaje suele ser la misma, no así el contenido; en primer lugar se presenta el alfabeto español, después se enumeran los sonidos que son iguales en español y en francés y que no necesitan aclaración alguna y, finalmente, se dedican unas líneas a los sonidos que exigen un comentario o explicación por ser diferentes en ambas lenguas.
La guía de la conversación española anónima de Burdeos, por ejemplo, afirma que el español tiene veinticinco letras17 mientras que en la Nouveau guide de la conversation espagnol et français de Bourgoin, en la Guide de Pedro Saver, en el Manual de conversaciones de Moralejo y en L’espagnol tel qu’on le parle se sostiene que el alfabeto español está compuesto de veintiocho unidades:
| Letras | Pronunciación | Letras | Pronunciación | |
|---|---|---|---|---|
| A a | à | M m | émé | |
| B b | bé | N n | éné | |
| C c | cé | Ñ ñ | égné | |
| CH ch | tché | O o | o | |
| D d | dé | P p | pé | |
| E e | é | Q q | cou | |
| F f | éfé | R r | érré | |
| G g | gé | S s | éssé | |
| H h | atché | T t | té | |
| I i | i | U u | ou | |
| J j | jota | V v | vé | |
| K k | ka | X x | équis | |
| L l | élé | Y y | y griega | |
| LL ll | eillé | Z z | zéta |
Ello se debe seguramente a que La guía de la conversación española entiende que ll y ch constituyen dígrafos y no letras y que la k no es una letra empleada en español salvo en el caso de algunas voces extranjeras, como se afirma en alguna de las guías así como en otros textos decimonónicos. 18 Este desacuerdo entre las guías con respecto al número de letras del alfabeto español no hace sino reflejar la situación de fijación ortográfica por la que ha atravesado la Real Academia Española, institución que los autores extranjeros manejaron entre sus fuentes desde el siglo XVIII y a la que citan con cierta frecuencia: en la Ortografía de 1754 los dígrafos ch y ll son considerados como letras del alfabeto, y no como dígrafos, y entre 1815 y 1869 la k se excluyó del alfabeto. 19 Y es que “la ortografía de la Real Academia Española todavía no tenía carácter oficial, aunque ya había sido adoptada por particulares e instituciones educativas y era la referencia para aquellos que proponían sistemas distintos al que la institución había ido perfilando en las sucesivas ediciones de su tratado ortográfico” (Martínez Alcalde, 2010: 61).
2.1 Las vocales
Es habitual en las gramáticas y diccionarios de los siglos precedentes20 que, al tratar sobre las vocales del español, se haga mención a la pronunciación de u como ou (como velar y no como palatal redondeada), a la pronunciación indistinta de i e y con valor vocálico como sonidos palatales cerrados, a la pronunciación de e como la é cerrada del francés y, en ocasiones, a la inexistencia de vocales nasales en español. 21
Las guías de conversación suelen advertir sobre los mismos aspectos: que en español la u se pronuncia como en francés ou,22 que e es como la e cerrada francesa23 y que y puede tener valor vocálico. 24
Por otro lado, la inexistencia en español de fonemas vocálicos nasales hace que, de manera general, las guías de pronunciación dupliquen la consonante nasal para que el estudiante o aprendiz francés sepa que debe pronunciar la nasal, y no solo nasalizar la vocal: [sienn’to]>[sien’to] y no [siɛ̃to], [enntenndi’do]>[entendi’do] y no [ ɛ̃tɛ̃dido], [responn’do] >[respon’do] y no [respɔ̃’do], [simm’ple]>[sim’ple] y no [sɛ̃ple].
El resto de sonidos vocálicos, según nuestras guías de conversación, se pronuncian como en francés y deben, pues, “conserver leur son alphabétique”.
2.2. Las secuencias vocálicas
Tan solo los textos publicados por la editorial Truchy, el Manual de conversaciones y L’espagnol tel qu’on le parle, hacen referencia a las secuencias vocálicas españolas, a diptongos e hiatos: en el Manual se dice que los primeros no alteran el sonido alfabético en su pronunciación (“ainsi le mot aire doit se prononcer aïre”), mientras que los hiatos “se prononcen séparément” (oía-oïa), y en L’espagnol se afirma que “les diphtongues ne modifient pas leur prononciation”. Estas palabras intentan ayudar a entender la diferente pronunciación en español de las secuencias vocálicas: diptongos o secuencias tautosilábicas en una sílaba e hiatos o secuencias heterosilábicas en dos, 25 y que, en las pronunciaciones figuradas, solo se puede reflejar con la marcación de la sílaba tónica: [aï’] (ahí)-[ha’ï]//[ha’i] (hay), [vo’ï]//[voi] (voy).
Por otro lado, y dada la diferente pronunciación de las secuencias vocálicas en las dos lenguas, las guías utilizan la diéresis o crema26 para indicar la pronunciación de las dos vocales en español y no el diptongo fonético francés. 27
2.3. Las consonantes
Los sonidos consonánticos que, según las guías de pronunciación y conversación, necesitan una explicación por las diferencias que presentan en las dos lenguas son:
A. Velar: j, g + e, i, x para representar /x/
Las gramáticas y diccionarios de los siglos precedentes habían descrito el sonido [x], representado por j, x o ge, gi, como producido en “le gosier”, en “la gorge”, aspirado, gutural, esto es, velar. 28
En las guías de conversación, pese a que se reconoce la dificultad de describir su pronunciación y pese a que se recomienda ser oída de viva voz, se describe como gutural,29 como duro, como pronunciación entre r y k, como una aspiración parecida a la ch alemana o como pronunciación fuerte desde el esófago, 30 por lo que su pronunciación figurada es hh (jueves [hhou-éves] // religioso[re-lih-hio-so] // mexillas [méh-hi-llias]), j (por su pronunciación especial) o k (“vive voix: elle s’obtient par un son gutural”) [Qikote], [réka], [koustiçia], [reokimiénto], [diko] (Guide y Manual). 31
La anónima guía de Burdeos, que advierte sobre el cambio de grafía ocurrido en español x > j, recuerda, además, que “a la fin des mots box, relax, trox l’x a le son adouci” (1823: f), esto es, la relajación de la consonante en situación implosiva o posición de coda y su representación, no con j sino con x, pues “la j, originariamente africada, era sonora y apretada; la x, fricativa, era sorda y floja. En posición implosiva final, la flojedad y ensordecimiento de la j obligan a sentirla como x” (Alonso, 1967: 172).
Por otro lado, en casi todas las guías, junto a la descripción de la pronunciación de [x] aparece la de la velar sonora para advertir que, siempre que no vaya seguida de vocal palatal, se pronuncia como en francés. 32
B. Dental: c + e, i, ç, z + a, e, i, o, u para /θ/
Amado Alonso (1967: 169-170) destaca entre las descripciones de César Oudin “el más famoso y meritorio de los hispanistas franceses de aquellos siglos” la que realiza, a partir de la sexta edición de su Grammaire (1619) de la ç:
en la quinta (sexta, en realidad) edición, París, 1619, rectifica (con habilidad para no desacreditarse) su anterior igualación ç = ss, y da para la ç, c la primera noticia clara de un comienzo de timbre ciceante […]; en español la ç, ce, ci ‘se pronuncia con la lengua gorda [ceceosa] y no tan rotundamente como la s’. Esta nota positiva de la lengua gorda será la misma y única que repetirán los gramáticos franceses durante los dos siglos siguientes, cuando no se conforman comodonamente con la pronunciación de la suya (1967: 173).
Las guías de conversación, siguiendo la tradición, 33 describen el sonido interdental fricativo sordo como “en avançant la langue et touchant avec elle les dents supérieures: çe, ci” (1823), como la ç cedilla, “en grasseyant”, como una “s grasse” u “on doit l’articuler en mettant le bout de la langue entre les dents et en prononçant au même temps les syllabes ce, ci” (1867). Cuando la grafía c va seguida de vocal no palatal, (ca, co, cu) tiene el mismo sonido que en francés k, esto es, velar oclusivo sordo (cabeza, copo, cuerdo).
En las transcripciones figuradas el sonido interdental aparece o bien como z ([zin-co], [dé-zi-mo], [al-gou-a-zil], [zen-ti-né-la], [pe-re-zó-so] en 1811), o bien como ç ([raçones], [éntónçés], [cortéças], [conçébía], [páç] en 1857), o bien como c o z ([cinn’co], [dece’na], [roci’o], [acé’ïte], [tchori’zoss], [licénciado] en 1862 y 1867).
C. Alveolar: s, ss para /s/
Los gramáticos franceses suelen describir, una vez perdida la oposición /s/-/z/, la s española como la ss o como la ç francesas, es decir, como sorda. 34 En las guías de conversación decimonónicas el sonido alveolar fricativo sordo [s] se describe como pronunciación fuerte o como la doble ss francesa, esto es, como sordo y no como sonoro (paseo, casa).
Ello explicaría que en algunas pronunciaciones figuradas aparezca en situación intervocálica o final de palabra como ss y en situación inicial o postconsonántica como s: [cassas], [vissitar], [intéréss], [sabrossass], [rarass], [pérégrinass] (1857), [antéss], [avissé] (1862), [guissa’do], [ma’grass], [sessenn’ta], [sequedad’], [sal], [soua’ve] (1867).
D. Aspirada: [h]
La mayoría de los tratadistas de los siglos XVII y XVIII coinciden en afirmar que h “ne s’aspire jamais” (Sobrino, 1697: 5), que es una “consone muette” (Vayrac, 1708: 44), que “n’a lieu que dans très-peu de mots: hueso, huevo” (Rueda y León, 1797: 192) o que es una “aspiration nulle” que “se fait cependant sentir lorque l’H précède la syllabe ue”.
De la misma opinión son el Manual de conversaciones y el L’espagnol tel qu’on le parle, que la definen como una “lettre muette” que “n’aspire jamais” y la guía anónima de Burdeos que defiende que “s’aspire légèrement devant ue”. Pese a ello, la influencia de la ortografía en las pronunciaciones figuradas hace que se transcriba normalmente: [hu-má-no], [hou-mé-do], [hie’lo], [hi’gado], [houé’voss], salvo en la Guide de Saver, en el Manual de Moralejo y, en ocasiones, en L’espagnol tel qu’on le parle, en donde a veces no se transcribe: [oubo], [iérro], [ouéco], [onéstidad], [ailla’do], [réoussar’], [reabilitar’sé], [aillaré’], [ai’llé], [réous’sé], [dessélann’do] (pero también [han], [habi’a], [hela’do], [hora], [hi’joss], [has’ta]).
E. Labiales: b, v para [b], [b]
Los gramáticos de los siglos XVII y XVIII indican la igualación en la pronunciación de v y b pero su diferenciación en la escritura: César Oudin dice “muy explícitamente que la v española no era como la francesa, sino como la que pronuncian los gascones o como la w de los alemanes, y aun añade una buena descripción de /B/ bilabial fricativa” (Alonso, 1967: 53) y para pronunciarla hay que “prendre garde de ne battre les levres l’une contre l’autre aussi laisset un peu d’esprit libre entre elles” (1604: 2), descripción que reproducirá unos años más tarde Francisco Sobrino. 35
La Academia, en su Ortografía de la lengua castellana(1754: 2732), 36 afirmaba que “la B se confunde por lo común en castellano con la V consonante en quanto a su pronunciación, de que hace una gran dificultad para distinguirlas en lo escrito”, pues sus articulaciones labiales, una oclusiva y otra fricativa, eran muy parecidas y “dio motivo a que se fuesen confundiendo en la pronunciación y en la escritura”, por lo que la Academia se ve obligada a restituir “estas voces a la propiedad de su origen, decisión que provoca que algunos autores propongan excluir la V del alfabeto y a la que la Academia se niega por los “gravísimos inconvenientes” que tendría “porque muchas voces que, según la letra de estas con que se escriben, varían de significación”; ante esta situación se plantea como solución más conveniente restablecer “la distinta y legítima pronunciación que tuvieron estas letras, para que de este modo se evitase la dificultad que la similitud de su sonido ocasiona en la ortografía, así como la evitan los italianos y los franceses que pronuncian con perceptible diferencia la B y la V consonante”, diferencia de pronunciación esta que aunque descrita en numerosas ocasiones no se producía en el habla.
Las guías señalan también la igualación de b y v37 y su pronunciación o bien como en francés o bien con dos realizaciones contextuales, una fricativa y otra oclusiva. 38 En las pronunciaciones figuradas se respeta siempre la grafía: [nou-é-ve], [oc-tavo], [bo-tas], [bo-ca], [es-cri-ba-no], [oubo], [bién], [voç], [vénturossa], [bacala’o], [ta’bla], [coubier’to], [legoum’bress].
F. Vibrantes: r, rr para /r/
Las gramáticas de español para franceses describen la pronunciación de la rótica o vibrante o bien como un sonido “semblable à celle du français” (por ejemplo, Cormon, 1800: xxix), o bien como un sonido “dure comme erre” (Sobrino, 1697: 11), “rude” (Vayrac, 1708: 49) o “fort” (Rueda y León, 1797: 193 y Cormon, 1804: 208), si bien es frecuente que se diferencie entre su pronunciación en situación inicial o doble en interior de palabra y su pronunciación entre vocales como vibrante simple. 39
Las guías de pronunciación reproducen estas descripciones: sonido muy fuerte o doble para rr o r y dulce para r. La guía de 1823, más detallada en este punto, matiza que esta vibrante múltiple se escribe de diferente forma en función del contexto de aparición: doble en el interior de palabra y simple al comienzo de palabra, tras las consonantes n, l, s, en las palabras compuestas (cariredondo) y en las palabras prefijadas con ab, ob, sub, pre, pro (abrogar, prerogativa, prorogar). Como en casos anteriores, las pronunciaciones figuradas respetan en su transcripción las grafías: [ter-ne-ra], [tour-ronn], [gor-ro], [ber’ross], [raïz’], [tier-ra], [alcaparro’ness], [corriéntes], [çiérré].
G. Palatal: ll para /ʎ/
Como demostró hace unos años Manuel Bruñas (2003a y 2003b), el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, y los primeros decenios del XX constituyen un
période critique aussi bien pour le [ʎ] français que pour le [ʎ] espagnol. La situation où [ʎ] français se trouvait alors devait être difficile à saisir par un observateur hispanophone. D’une parte, celui-ci pouvait lire —ou remarquer directement— que [ʎ] français se perdait, mais, de l’autre, il pouvait lire aussi, dans ses ouvrages français, que [ʎ] était toujours un son de cette langue, et peut-être pouvait-il même l’entendre encore.
En outre, et en ce qui concerne l’espagnol, la distinction entre ses deux palatales sonores orales —latérale et centrale— n’était plus pratiquée par un nombre grandissant de locuteurs, mais ceux qui la conservaient étaient encore majoritaires —du moins parmi ceux qui apprenaient une langue étrangère—. Le yeísmo ne faisait pas encore partie du standard espagnol. 40 L’identification de ce stade de l’évolution du phénomène en espagnol au stade, diférent, où se trouvait alors cette déphologisation en français a été un piège pas toujours évité (2003b: 51).
En el corpus de más de 120 gramáticas de francés para españoles compuestas en esta etapa que analiza Bruña es general la identificación de la l mouillé del francés con la elle española, “ce n’est qu’au cours du dernier quart du XIXe siècle et du premier tiers su XXe siècle que le nombre de manuels remettant en question cette identité deviendra de plus en plus élevé, sans dépasser pour autant celui des ouvrages contemporains qui s’en tienent toujours à l’équivalence traditionnelle” (2003a: 212). 41
En las guías de conversación es descrito el sonido palatal lateral como el sonido mouillé42 francés en la secuencia ill (como en bouilli, bouillon, feuilli, caille, treille); la guía de Bourgoin de 1838 añade que el sonido es parecido a la gli (también palatal lateral) de los italianos. Estas descripciones de ll coinciden con la información que proporciona, a principios del siglo XIX, la Academia: “ll, sonido que distinguen los franceses con dos ll precedidas de la i, que llaman L mojada, los italianos con el gli, en las voces de sonidos que ellos llaman schiaciato, y los portugueses con la lh” (DRAE 1803: s.v. ll).
En las pronunciaciones figuradas se representa con [lli] (Le petit nécessaire ), con [ill]-[lli] (L’espagnol tel qu’on le parle) o con [lhi] (Guide langue espagnole y Manual de conversaciones): [halliar], [bri-llian-te]-[botei’lla], [aillaré’], [ei’lla], [llié’venoss], [billié’tess]-[élhioss], [aqélhia], [sençilhiaménté], [lhianéça].
H. Palatal: ñ para /ɲ/
La articulación de ñ es, para todos los gramáticos consultados, igual a la del grupo gn del francés. 43 De la misma manera, las guías enseñan la pronunciación palatal nasal de ñ a partir del grupo gn francés en palabras como agneau, de modo que todas las pronunciaciones figuradas la representan con este grupo [gn]: [pégnass], [segnor], [cognac], [da’gno], [ba’gno], [mougné-ca], [pou-gna-da]. En cambio cuando aparece el grupo consonántico [gn], las pronunciaciones figuradas lo transcriben como [gue] o como [gh] para evitar confusiones con el grupo francés e indicar su pronunciación como grupo y no como sonido palatal: [siguenifi’ca], [inexpouguena’ble], [magueni’fico], [maghnífica], [ighnoraban].
I. Palatal: ch para /tʃ/
Como en el caso anterior, gramáticas y guías de conversación coinciden en señalar que la pronunciación de ch equivale a articular en francés tch o dch (solución para una articulación africada como la española y no fricativa como la francesa). 44 En las pronunciaciones figuradas se representa sistemáticamente como tch: [mut’cho], [mar’tcha], [no’tche], [tchou-pa], [tchi-nélas], [hé-tchi-zar], [Santcho], [ditchossa].
J, Palatal: y para /ǰ/
La pronunciación de la y consonante española se equipara, según la gramática de Matías Rueda y León, y según las guías de conversación, a la francesa desdoblada en dos ii en situación intervocálica o a y en situación inicial de sílaba, 45 esto es, parecen describir un sonido deslizante o glide, aproximante y palatal. En las pronunciaciones figuradas de las guías de viaje se deja sentir, una vez más, la influencia ortográfica y se utiliza [y]: [y-erno], [ar-royo], [y-é-gou-a], [ba-yo-né-ta], [yo], [va’ya], [ayer’], y, para evitar el diptongo fonético, La guía de la conversación de Burdeos y la Guide de la langue espagnole de Saver usan para su representación la crema [ï]: cuyo-[couïo], cuya-[couïa], tuyo[touïo], yedra-[ïedra], instituyó-[institouïo].
K.Grupos consonánticos: x para /ks/
En la historia de las gramáticas españolas para franceses se documenta desde antiguo el valor de grupo consonántico de x.46 Las guías de conversación dan cuenta de que el grupo [ks] representado por la grafía x “sonne comme cs dans la plupart des mots dérivés du latin et du grec: exámen, axioma” (grupos cultos), pero “suivi d’une consonne, cette lettre se change en s excepté devant l’h: estrangero, estender, exhortar” (Bourgoin, 1838), palabras que parecen diferenciar la realización del grupo en situación intervocálica con mantenimiento de la consonante en situación implosiva (según la RAE, 2011: 159-161, es vulgar su articulación como [s]) y ante consonante con debilitamiento articulatorio de la implosiva (como [s] en posición de coda interior). En el resto de guías no se alude a este grupo consonántico y la representación en la pronunciación figurada es la grafía x: [sex-to], [expressio’ness], [extérior’], [extranngé’ro], [expos’sitoss], [sexages’simo].
2.4. Otras informaciones
Las guías de conversación y pronunciación además de estas indicaciones sobre pronunciación y grafías proporcionan otros datos, en ocasiones muy interesantes, sobre uso de grafías a lo largo de la historia (por ejemplo, del cambio de grafía x > j) o sobre algunas otras variedades lingüísticas peninsulares (por ejemplo, en gallego), lo que no hace sino testimoniar la influencia, también en la enseñanza de segundas lenguas, de la Real Academia Española.
Sobre lo primero, la guía anónima de Burdeos afirma que “cette lettre [x], suivie d’une voyelle, avait autrefois le son du j espagnol à moins que cette voyelle ne füt marquée d’un accent circonflexe; mais aujourd’hui, lorsqu’elle doit avoir le son du j, on la remplace par cette dernière lettre. Ainsi, au lieu de’exemplo on écrit actuellement ejemplo” y la Nouveau guide la conversation de Bourgoin que “dans l’ancienne orthographe l’x devant une voyelle non marquée d’un accent circonflexe, se prononçait du gosier: caxa, xilguero. Aujourd’hui cette lettre est remplacée par un j dans les mots où elle avait un son guttural: caja, jilguero”.47 De igual forma la guía anónima de 1823 recuerda que “Dans les livres espagnols imprimés depuis quelque temps, on ne trouve plus les lettres doubles ss, ff, bb, etc.; mais seulement cc, nn, rr, alors il faut faire entendre ces deux letters en y appuyant plus fortement”, es decir, como consonantes dobles o alargadas.
Sobre la pronunciación en gallego la Nouveau guide de la conversation de Bourgoin (1838) señala que “les Galiciens (gallegos) prononcent la jota à la française”, esto es, como palatal y no como velar.
3. Descripción de rasgos suprasegmentales
Tan solo la Guide de la lengua espagnole de Saver y L’espagnol tel qu’on le parle dedican unas líneas al acento en español; el resto no considera indispensable en sus guías ofrecer información sobre el acento. 48 La primera afirma que “las vocales en español son ordinariamente breves; sin embargo cuando llevan el acento agudo (´) son largas, cargando con mucha fuerza la voz sobre la vocal que tienen dicho acento”, esto es, hace alusión a la cantidad o mayor duración de la sílaba tónica, de la portadora del acento o mayor fuerza espiratoria frente a las átonas; de hecho, la cita que aparece en la portada de la obra se lee que “en la lengua española se carga el acento prosódico sobre la penúltima sílaba, con tal que la vocal comprendida en la sílaba o voz no lleve el acento español; (´) y en este último caso, es sobre esta vocal acentuada que se carga el acento prosódico”.
En la segunda guía, en cambio, se dice que “est purement tonique et sert à render brève ou longue la prononciation de tout un mot”, esto es, un acento que lleva aparejada diferente duración; para que quede claro en la transcripción figurada Lopes marca “par le signe (‘) la syllabe sur laquelle porte l’accent tonique, c’est-à-dire là où l’on doit appuyer la prononciation. L’accent aigu ser à rappeler qu’il n’y a pas d’e muet en espagnol” (Lopes, 1867: IX).
4. Las guías de conversación en la historia de la pronunciación española
Pese al interés que puedan tener estos textos para la historia de la fonética y de la fonología del español, los contenidos que presentan en sus páginas no son nuevos, en general, en la historia de los manuales de enseñanza de español a franceses: en 1586 Antonio del Corro incluyó unas indicaciones sobre la pronunciación de nuestra lengua en sus Reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa (Oxford, Joseph Barnes), tras él autores como César Oudin, Sieur Ferrus, Francisco Sobrino, Guillaume de Maunory, el Abbé Jean de Vayrac, Matías Rueda y León o J. L. Barthélemy Cormon incorporan también contenidos sobre la pronunciación española en sus gramáticas, diálogos y diccionarios. Y sabido es que ellos tampoco fueron originales en sus descripciones lingüísticas: se sirvieron de los gramáticos áureos, sobre todo de Antonio de Nebrija, y, a partir del siglo XVIII, de la Real Academia Española, referente en el proceso de codificación ortográfica del español, y por tanto de la relación que ha imperado a lo largo del tiempo entre los elementos gráficos y fónicos. 49
Las guías de conversación y pronunciación no hacen, pues, más que utilizar materiales existentes para la enseñanza de segundas lenguas (no solo reglas de pronunciación, también diálogos, fraseología o léxico temático) y adaptarlos, más abreviados y resumidos por las dimensiones de estos volúmenes, a las necesidades que imponían los nuevos cambios sociales: “las relaciones comerciales que, desde hace muchos años, tienen los franceses con la España, relaciones que diariamente aumentan” (1857) o “los ferrocarriles, los nuevos aranceles y los progresos de la industria” (1862) a que se refieren las guías obligan a elaborar nuevos textos para que, quien viajase a España, pudiese desenvolverse en “presque les toutes circonstances dans lesquelles un voyageur peut se trouver dans le cours de son voyage ou de son séjour dans une ville” (1867).
Estos objetivos, a pesar de los obstáculos, se lograban gracias a las reglas de pronunciación que incluían o al sistema de transcripción ideado para representar los sonidos del español (uso de la letra bastardilla, representación del acento, de las secuencias vocálicas, de los sonidos desconocidos en la otra lengua…). Le petit nécessaire, La guía de la conversación de Burdeos, la Nouveau guide la conversation de Bourgoin, la Guide de la langue espagnole de Saver, L’espagnol tel qu’on le parle y el Manual de conversaciones de José Moralejo, aunque defiendan la necesidad de “la voix du maître” o “de una persona que sepa este idioma”, se valen para figurar los sonidos del francés y del español de los sistemas ortográficos de las dos lenguas. Ello obliga, en no pocos casos, a simplificar los sistemas fonéticos, ello exige una homogeneidad que no siempre se produce y ello requiere unos conocimientos previos que no se explicitan en las páginas preliminares.
Los sistemas de transcripción fonética que proponen —valiosos para aprender la articulación de sonidos nuevos, que, muchas veces, poco se diferencian de los empleados en las gramáticas y diccionarios— o las descripciones que incluyen (del sonido interdental, del sonido fricativo sordo, de las secuencias vocálicas…) permiten conocer hoy con qué materiales se aprendía fonética de una segunda lengua en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, cómo se enseñaba una lengua fuera de sus fronteras o cómo se resolvían los problemas que ello acarreaba.
| 1811 | 1823 | 1838 | 1857 | 1862 | 1867 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Lettre guttural, “aucun grammairien ne donnat le moyen de représenter à l’oeil cette prononciation”, “aspiration forte, double hh: jueves-hhou-é-ves” | “se pronounce fortement de gosier; il est difficile de figurer cette pronunciation qui tient de r et du k” | “ a toujours le son guttural que prend le g devant e et i: joven, viaje, juventud”/ Nota. Les Galiciens (gallegos) prononcent la jota à la française. | “viva voz: se obtienen emitiendo un sonido gutural”. Modelo de lectura: [k] | “Le son du g devant e, i et cleui du j devant toutes les voyelles est dure et pour être compris demande la pronunciation de vive voix” / Modelo de lectura: [k] | “devant toutes les voyelles a le même son que le g devant e, i” |
| G | “G se prononce comme en français, excepté lorsqu’il est immédiatement suivi de n, de e ou de i. Devant n il a la prononciation latine: digno, prononcez dicno” | “devant les voyelles a, o, u se prononce comme en français: gama, gordo, guía; mais suivi des voyelles e et i il devient guttural: general, giro; prononcez h-heneral, h-hiro. G devant n se prononce distinctement comme en latin: dignidad” | Modelo de lectura: [g] | “Le son du g devant e, i et cleui du j devant toutes les voyelles est dure et pour être compris demande la pronunciation de vive voix” / Modelo de lectura: [g] | “devant a, o, u se prononce ga, go, gou; mais devant e, i, il a un son particulier et aspiré semblable au ch allemand, qui demande à être entendu de vive voix” | |
| X /X/ | Lettre guttural, “aucun grammairien ne donnat le moyen de représenter à l’oeil cette prononciation”, “aspiration forte, double hh: mexillas-méh-hillias” | “cette lettre, suivie d’une voyelle, avait autrefois le son du j espagnol à moins que cette voyelle ne füt marquée d’un accent circonflexe; mais aujourd’hui, lorsqu’elle doit avoir le son du j, on la remplace par cette dernière lettre. Ainsi, au lieu de’exemplo on écrit actuellement ejemplo. A la fin des mots box, relax, trox l’x a le son adouci” | ||||
| C | “a le même son qu’en français devant a, o, u, mais devant e et i, il se prononce e avançant la langue et touchant avec elle les dents supérieures: çe, ci” | “a le son du k devant les voyelles a, o, u: cabeza, copo, cuerdo. Devant e et i, il sonne à-peu-près comme ç cédille: cebo, ciudad” | Modelo de lectura: [c] | Modelo de lectura: [c] | “devant a, o, u se prononce ca, co, cou; devant e, i on doit l’articuler en mettant le bout de la langue entre les dents et en prononçant au même temps les syllabes ce, ci” | |
| Z | “se pronounce presque comme une s grasse” | “a le son du ç cédille: zapato” | Modelo de lectura: [ç] | Modelo de lectura: [ç] | “devant toutes les voyelles a le même son que le c devant e, i” | |
| S | “se prononce toujours fortement, même lorsqu’elle se trouve entre deux voyelles, exemple: casa prononcez casa” | “a le son de ss: paseo” | Modelo de lectura: [-ss-], / [-ss], [s-] | “le son de l’s est toujours celui des deux ss français” / Modelo de lectura: [-ss-], [-ss], [s-] | “se prononce toujours comme le doublé ss français” | |
| H | “H s’aspire légèrement devant ue” | Modelo de lectura: [Ø] | “En espagnol il n’y a pas d’autres lettres muettes que l’h et l’u après q” / Modelo de lectura: [Ø] | “lettre muette; ne s’aspite jamais” | ||
| B | “se prononce comme en français au commencement d’un mot: boca. Au milieu d’un mot, il a le son du v: saber” | Modelo de lectura: [b] | Modelo de lectura: [b] | |||
| R | “R a un son trèsfort: 1º lorsqu’elle est double, 2º lorsqu’elle est au commencement d’un mot ou lorsqu’elle se trouve precede des consonnes n, l, s Elle conserve aussi le même son dans les mots composés de deux autres dont le second commence par r: cariredondo; ou bien enconre | “au commencement d’un mot se prononce comme si cette lettre était doublé: ruido. Au milieu d’un mot le son de cette lettre est presque toujours doux” | Modelo de lectura: ortografía | Modelo de lectura: ortografía | ||
| lorsqu’elle est précédé des prépositions ab, ob, sub, pre et pro, comme abrogar, prerogativa, prorogar. / Partout ailleurs, la lettre r a le son plus doux qu’en français” | ||||||
| LL | “se prononcent mouillées, comme dans nos mots français bouilli ou bouillon” | “lorsque deux ll se trouvent de suite et unies dans le même mot ells se mouillent et ont le même son que les deux ll du mot feuille” | “sonne comme le gli des Italiens ou l’l mouillée des Français: llegar” | Modelo de lectura: [lhi] | “les deux ll ont toujours le son mouillé comme le mot français treille” / Modelo de lectura: [lhi] | “a, devant toutes les voyelles, le son mouillé du mot français caille; ainsi le mot taller, atelier, se prononce taillier” |
| Ñ | “Ñ, ñ portant ce petit trait (~), que les espagnols nomment tilde, a le son de gn en français dans le mot agneau” | “a le son de gn en français: señor” | Modelo de lectura: [gn] | “le gn françáis est remplacé en espagnol par n surmonté d’une espèce d’accent circonflexe, ñ: niño prononcez nigno” / Modelo de lectura: [gn] | “appelé eigné, est encore une lettre particulière qui a le son du gn français; ainsi le mot año, année, se prononce agno” | |
| CH | “se pronounce tch” | “se prononce comme s’il était précédé d’un t: mucho” | Modelo de lectura: [tch] | Modelo de lectura: [tch] | “a un son plus fort qu’en français; mucho, beaucoup, se prononce mut’cho” | |
| Y | “se prononce comme dans pays en français; exemple: cuyo prononcez couïo” | Modelo de lectura: [ï] | “Il [y] devient consonne au commencement d’un mot, ou lorqu’il est place au milieu entre deux voyelles. Exemples: yegua, payaso prononcez comme en français” / Modelo de lectura: [y] | |||
| X / KS/ | “sonne comme cs dans la plupart des mots dérivés du latin et du grec: exámen, axioma. Suivi d’une consonne, cette lettre se change en s excepté devant l’h: estrangero, estender, exhortar” | “L’x se prononce comme dans le mot exact” | ||||
| “Dans l’ancienne orthographe l’x devant une voyelle non marquée d’un accent circonflexe, se prononçait du gosier: caxa, xilguero. Aujourd’hui cette lettre est remplacée par un j dans les mots où elle avait un son guttural: caja, jilguero” |