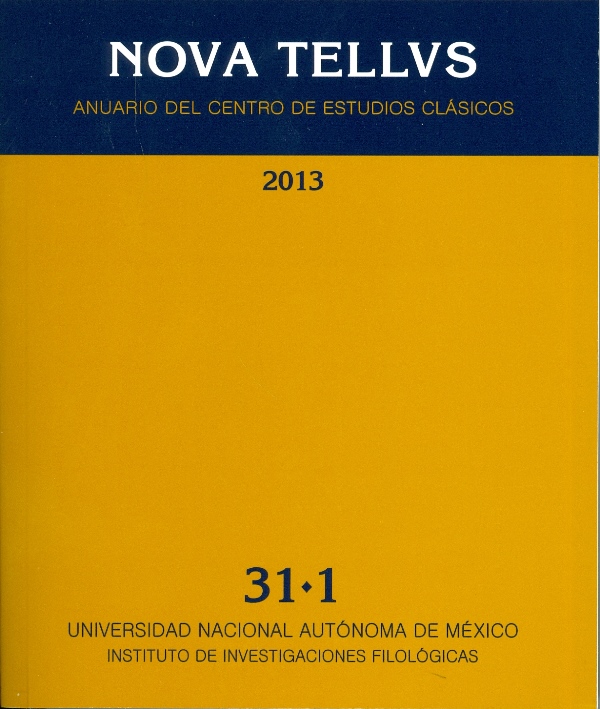[...] all which it inherit, shall dissolve,
and, like this insubstantial pageant faded,
leave not a rack behind: we are such stuff
as dreams are made of, and our little life
is rounded with a sleep.
The Tempest IV.i
To die, to sleep, no more […].
To die, to sleep; to sleep! Perchance to dream:
ay, there’s the rub.
Hamlet III.i
El pasaje de las puertas del sueño con que culmina el libro 6 de Eneida es, indudablemente, uno de los más controvertidos del poema.1 Desde el comentario de Servio hasta los análisis críticos contemporáneos, el carácter enigmático del modo como Eneas asciende del submundo ha suscitado las más diversas lecturas.2
En el primer apartado del trabajo serán reseñadas las definiciones de verae umbrae y falsa insomnia que se encuentran en la bibliografía crítica. Ello permitirá evaluar qué relaciones de intertextualidad se establecen con la descripción de las puertas en el canto 19 de Odisea y definir cuáles son los rasgos novedosos aportados por Virgilio, entre los que sobresale la estrecha vinculación entre sueño, muerte y profecía. En las conclusiones de esta primera sección propondremos nuestra lectura acerca de la función de las puertas.
En el segundo apartado se tratará la cuestión de la salida de Eneas por la puerta de marfil, problema que la crítica ha intentado responder una y otra vez. Resumiremos las posturas de los distintos estudios y nos inclinaremos por una perspectiva que evalúe las repercusiones de esta salida sobre la continuación de la trama.
Las puertas del sueño
Somni portae
La descripción de las Somni portae se ubica en Eneida 6.893-896:
Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur
cornea, qua veris facilis datur exitus umbris,
altera candenti perfecta nitens elephanto,
sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes.
Existen dos puertas del sueño. Se dice que es de cuerno una de ellas, por la que se les da una fácil salida a las sombras verdaderas, y que la otra, brillante, está hecha de marfil resplandeciente, pero los Manes envían al cielo falsos sueños.3
En primer lugar, se ha de indagar en qué consisten las geminae somni portae del submundo,4 es decir, cuáles son las diferencias entre ambas y qué son las verae umbrae y los falsa insomnia que salen por ellas.
Antes de establecer los rasgos distintivos de una y otra puerta, es oportuno subrayar que se trata de las puertas “del sueño” o incluso “de Sueño” (i. e., “del dios Sueño”5), puesto que estamos en presencia del sustantivo somnus. Esta precisión es fundamental cuando se establecen comparaciones entre la descripción de Virgilio y su precedente homérico, el pasaje sobre el sueño de Penélope en Odisea 19. El héroe, ya de regreso en Ítaca y transfigurado en mendigo con el fin de organizar la matanza de los pretendientes, dialoga con su esposa. Penélope no conoce aún su identidad y habla con él tratándolo como un huésped del palacio, aunque con un interés particular debido a que el viajero dice traer novedades del marido ausente. En un momento de la conversación, Penélope describe un sueño que ha tenido: un águila mataba a veinte gansos que comían en su casa y luego, tomando voz humana, le decía que era Odiseo y que estaba por regresar al palacio para acabar con los pretendientes. Cuando el mendigo afirma que se trata de una predicción clara, Penélope le responde (19.559-69):
τὸν δ ̓ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια.
“ξεῖν ̓, ἦ τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι
γίγνοντ ̓, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισι.
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων.
αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ ̓ ἐλέφαντι.
τῶν οἳ μέν κ ̓ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος,
οἵ ῥ ̓ ἐλεφαίρονται, ἔπε ̓ ἀκράαντα φέροντες.
οἱ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε,
οἵ ῥ ̓ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται.
ἀλλ ̓ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον
ἐλθέμεν: ἦ κ ̓ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο.
A él le respondió la prudente Penélope: “Oh, extranjero, los sueños surgen inescrutables y confusos y no todo se les cumple a los hombres. Pues son dos las puertas de los ligeros sueños: una ha sido hecha de cuerno, la otra de marfil. De entre ellos, los que vienen a través de la de marfil brillante nos engañan trayendo palabras que no se cumplen; en cambio, los que llegan por medio de la puerta de pulido cuerno cumplen cosas verdaderas para aquel de los mortales que lo vea. Pero no creo que desde allí me haya llegado este sueño terrible: ciertamente ha sido bienvenido para mí y para mi hijo”.
Penélope habla de πύλαι ὀνείρων, las puertas “de los sueños”, i. e., de las visiones oníricas. Como se ha señalado, no estamos aquí en presencia del sustantivo neutro somnium, considerado el equivalente del griego ὄνειρος,6 sino del masculino somnus, asociado normalmente a ὕπνος,7 cuyo significado es sueño en tanto acto, ganas o necesidad de dormir.8 Así lo señala, por ejemplo, Rolland (1957, p. 185), quien no está de acuerdo con la apreciación de Servio de que somni aparece “pro somniorum”:9
Contrairement à ce qu’affirmait Servius, suivi par Conington et Norden, ‘Somni portae’ n’est pas mis pour ‘Somniorum portae’. Ce sont les portes du Sommeil, c’est-à-dire, par métonymie, les portes du domaine où règne le Sommeil, frère de la Mort, les portes du royaume d’en-bas.
En la misma línea interpretativa se ubica Reed (1973, p. 313):
Virgil calls them not, as in Homer, gates of Dreams, but gates of Sleep (‘Somni’). Servius suggested that this is simply because ‘somniorum’ is unmetrical -a ridiculous reason, because Virgil could easily avoid the genitive.
El sustantivo somnus aparece en Eneida en veintitrés ocasiones10 para expresar la necesidad de dormir o el momento en que se duerme. En seis de esas ocurrencias, integra el circunstancial in somnis para dar cuenta del contexto en que se produce una visión onírica: Dido ve en sueños al fantasma de Siqueo (1.353) y a Eneas (4.466); Eneas contempla a la sombra de Héctor (2.270), a los penates (3.151) y a la sombra de Anquises (4.353); transfigurada como la matrona Béroe, Iris dice haber visto mientras dormía a Casandra (5.636). La frase in somnis, “en sueños”, “mientras dormía”, da cuenta del momento en que aparece una visión onírica, un somnium.
Como sustantivo propio, designando el nombre del dios Somnus, aparece no sólo en la descripción de las puertas sino también en el episodio de la muerte de Palinuro (5.838). Como se recordará, esta divinidad aparece ante el timonel trayéndole “tristes visiones” (somnia tristia, 5.840) y causando así su caída de la nave.
Esta vinculación entre sueño y muerte, que no aparecía en Homero, se manifiesta no sólo en el pasaje de las puertas sino también en una serie de ocasiones en que ambos fenómenos se presentan como relacionados. Eneas, tanto cuando se encuentra con la sombra de Creúsa en Troya, como cuando ve al fantasma de Anquises en los infiernos, intenta abrazar a sus seres queridos. En ambos casos, los espíritus se desintegran “muy similares a un sueño alado” (2.794 = 6.702: volucri... simillima somno). Asimismo, el descanso nocturno se describe como una muerte breve: el espíritu de Deífobo recuerda que la última noche de Troya durmió tranquilamente y define quies (reposo, descanso) como “muy similar a una plácida muerte” (6.522: placidae... simillima morti). Finalmente, se puede señalar que el barquero Caronte designa al submundo como “el lugar de las sombras, del sueño (o: ‘de Sueño’) y de la noche soporífera”.11 Reposo, descanso, sueño, muerte aparecen en Virgilio como realidades cognadas.
La descripción de las puertas
Las puertas se describen por medio de los materiales con los que están hechas12 y de la función que cumplen. La primera es de cuerno (cornea, 6.894) y a través de ella salen fácilmente (facilis datur exitus, 6.894) las sombras verdaderas (veris... umbris, 6.894). La segunda es de marfil resplandeciente (candenti... elephanto, 6.895), lo cual la hace brillante (nitens, 6.895), y sirve para que los Manes envíen hacia el cielo falsos insomnios (falsa ad caelum mittunt insomnia Manes, 6.896).
La crítica del siglo XX, en su gran mayoría, ha dejado de lado la cuestión de la materia que constituye las puertas13 y se ha concentrado en dilucidar la diferencia entre verae umbrae y falsa insomnia. A continuación reseñaremos las diversas posturas críticas al respecto.
Verae umbrae
Por la primera puerta “se da fácil salida a las sombras verdaderas” (veris facilis datur exitus umbris, 6.894). Parece claro que el término umbra se refiere aquí a los fantasmas o espíritus de los muertos,14 como en otras instancias del poema.15 Lo que no se explicita es hacia dónde lleva la salida que la puerta de cuerno proporciona a las almas. Consideramos dos alternativas. La primera es que se trate de la puerta por donde las almas regresan al mundo de los vivos para reencarnarse, según había explicado Anquises anteriormente (6.748-751):
has omnis, ubi mille rotam volvere per annos, Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno, scilicet immemores supera ut convexa revisant rursus, et incipiant in corpora velle reverti.
a todas estas, una vez que hicieron girar la rueda del tiempo a lo largo de mil años, el dios las llama en gran rebaño junto al río Leteo, indudablemente para que, sin memoria, vuelvan a visitar las bóvedas superiores y comiencen a querer regresar a los cuerpos.
La segunda posibilidad es que sea la puerta por donde salen los espíritus para aparecerse en el mundo de los vivos, lo cual sucede en episodios como los de Siqueo (1.353-359), Héctor (2.268-297), Creúsa (2.771794) o Anquises (5.719-778).16
Las umbrae reciben el calificativo de verae, rasgo que marca la oposición más clara con respecto a la segunda puerta. El OLD ofrece diez acepciones de verus17 y coloca el verso 6.896 como ejemplo de la sexta de ellas, en su empleo referido a personas: alguien calificado como verus es “quien emite o expresa la verdad, verídico”. Si bien existen trabajos que retoman este significado de umbrae verae en tanto comunicadoras de verdad,18 la mayor parte de los estudios del pasaje atienden fundamentalmente a las acepciones 1 y 2, que definen verus como aquello real, genuino, concreto, por oposición a ‘falso’, ‘falsificado’ o ‘simulado’. Esta tendencia se comprueba al observar el modo como los distintos estudiosos traducen el sintagma veris umbris: Getty (1933, p. 13) habla de “realities in Hell”, Rolland (1957, pp. 185, 186) de “ombres réelles”, Camps (1969, p. 87) de “real ghosts”, Kirsopp Michels (1981, p. 143) de “genuine ghosts”, Tarrant (1982, p. 52) de “the ‘real shades’ of the dead who occasionally appear to the living”, Williams (1983, p. 48) de “real ghosts”, por citar algunos ejemplos.19 Desde esta perspectiva, se considera que las verae umbrae a las que se da salida por la puerta de cuerno son umbrae genuinas y auténticas, i. e., existen realmente, no son fruto de una falsificación. Ascienden al mundo de los vivos pero, hay que destacar, no siempre se aparecen en sus sueños: la aparición de la imagen de Creúsa a Eneas en Troya (2.771-794) ocurre en la vigilia, ya que no encontramos en el inicio del pasaje ninguna indicación de que el héroe estuviera durmiendo (no aparece la frase in somnis ni nada similar), como tampoco, en el final, se indica que Eneas se despierte (como sí ocurre, por ejemplo, en el pasaje de Héctor: en 2.302 Eneas dice excutior somno).
Falsa insomnia
La segunda puerta, por otra parte, es aquella por donde falsa ad caelum mittunt insomnia Manes (6.896). Se debe examinar, pues, si los términos umbrae e insomnia designan a entidades absolutamente diferentes o si tienen que entenderse como sinónimos.
Acerca del vocablo insomnia la discusión es más compleja que en torno al significado de umbrae. El OLD registra dos acepciones que se distinguen entre sí por el diferente significado atribuido al prefijo in-. En la primera de ellas in- se entiende en sentido privativo y entonces insomnia, usado generalmente en plural, es “insomnios, desvelos”. En la segunda, el prefijo se interpreta en su empleo preposicional y en consecuencia la definición es “aparición vista en sueños, sueño, ensueño”, asimilando el término al vocablo griego ἐνύπνιον.20
Getty, en su artículo de 1933, formula una lectura del pasaje basada en la primera acepción de insomnium, es decir, aquella en donde infunciona como prefijo privativo (en español, “insomnio”). Estudia las ocurrencias del término en distintos autores de la literatura latina21 y se detiene en la única otra aparición de insomnia en Eneida: el verso 4.9 en el que Dido exclama Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent. Getty entiende que, a la luz del comienzo del libro 4,22 tenemos que entender que la reina no es capaz de dormir (4.4-5):
haerent infixi pectore vultus verbaque nec placidam membris dat cura quietem.
Permanecen clavados en su pecho el rostro y las palabras [= de Eneas] y no otorga a su cuerpo un descanso plácido.
Según Getty esta descripción deja en claro que Dido no ha sido capaz de conciliar el sueño, desvelada por el recuerdo constante del troyano y que entonces, cuando se dirige a Ana, no puede estar hablando de los sueños que tuvo mientras dormía, sino de visiones y pensamientos que la atormentan durante su desvelo.23 Si, como es dable esperar, ambas ocurrencias de insomnia en Eneida comparten el mismo significado,24 entonces -concluye Getty- los falsa insomnia que salen por la puerta de marfil son visiones de la vigilia
Si bien la observación de Getty acerca del contexto narrativo en que se ubican estas palabras de Dido es acertada, la frase “la preocupación no da a sus miembros un descanso plácido” (4.5, nec placidam membris dat cura quietem) no necesariamente implica que la reina no haya podido dormir; puede indicar también que ha tenido un sueño entrecortado.25 Así lo señala Servio: quod non ex aperto vigilasse se dixit, sed habuisse quietem inplacidam, id est somniis interruptam. Desde esta perspectiva, insomnia es interpretado como visiones vistas “en sueños” (con la acepción locativa del prefijo in); lo que hace Dido es relatar los sueños que la han intranquilizado mientras dormía.
A favor de esta segunda alternativa se presenta un pasaje posterior del libro 4: luego de determinar su suicidio (4.450-451: tum vero infelix fatis exterrita Dido / mortem orat), Dido es aterrorizada no sólo por omina que ocurren durante su vigilia (el vino transformado en sangre en 4.455, las voces que salen del altar de Siqueo en 4.457-461, los cantos de los búhos en 4.462-463) sino también por pesadillas (4.465-468):
agit ipse furentem
in somnis ferus Aeneas, semperque relinqui
sola sibi, semper longam incomitata videtur
ire viam et Tyrios deserta quaerere terra...
El mismo Eneas se aparece, cruel, en sueños, y siempre parece ser abandonada sola, siempre parece recorrer sin compañía un largo camino y buscar a los tirios por una tierra desierta...
Si seguimos el razonamiento de Getty, Dido nunca podría haber conciliado el sueño después de haber resuelto morir y en medio de semejantes signos monstruosos. Al principio del libro 4, pues, Dido habla de los sueños que la han aterrado, es decir, las pesadillas; en el final del libro 6 aprendemos que esas visiones son forjadas por los Manes.
Si bien la mayoría de los estudios26 sostiene que insomnia debe interpretarse como “visiones en sueños”,27 tomando la segunda acepción del prefijo in y estableciendo, entonces, casi una sinonimia entre insomnia y somnia,28 se observan diferencias en la postura a adoptar con respecto a si existe o no una diferencia clara entre los insomnia de la segunda puerta y las umbris de la primera.
Algunos críticos29 entienden que con insomnia se designa específicamente a los sueños en los cuales los fantasmas de los muertos se aparecen ante los vivos. De adoptarse este punto de vista, los seres que egresan por la puerta de marfil también serán considerados umbrae, pero con la característica específica de ser umbrae que se aparecen en sueños:
The horn gate deals with true umbrae, and thus with true insomnia, in which the umbrae appear. The ivory gate sends out false dreams, which are in themselves false umbrae (Reed 1973, p. 314; el subrayado es nuestro)
Si se interpretan las umbrae de la primera puerta como los espíritus que se presentan en sueños y a los insomnia de la segunda como los sueños en que dichos espíritus aparecen, la única diferencia entre las puertas radicaría en la oposición verus / falsus, sin que exista una distinción entre las entidades que salen por una y otra. Esta propuesta ignora, a nuestro entender, aquellas visiones en sueños en las que no aparecen umbrae: por ejemplo, el sueño de Eneas en donde lo visitan los penates (3.147-171) o el de Dido en que se le aparece Eneas (4.465-473).
Con el adjetivo falsus la cuestión es más compleja que con verus puesto que son más diversas las acepciones del término que emplean los distintos trabajos:30
-
El OLD incluye el verso 6.896 en calidad de ejemplo de la novena acepción, es decir, falsus como “misleading, deceptive, delusive”. Según esta interpretación, los insomnia que salen por la puerta de marfil son engañosos, llevan a confusión, hacen creer algo que no es verdad. Esta óptica puede encontrarse en gran parte de los trabajos: Everett 1900,31 Hunt 1973,32 Tarrant 1982,33 Williams 1983,34 Boyle 1986,35 Horsfall 199536 y Fratantuono 2007.37
-
Otros análisis prefieren considerar falsus como “not genuine, sham, spurious, false” (tercera acepción) y entonces entienden que los insomnia que salen por la segunda puerta en realidad no son tales, sino invenciones forjadas por los Manes. Tal es la perspectiva adoptada por Rolland 1957.38
-
Existen estudios que, por su parte, fundamentan su interpretación en la primera acepción del término (falsus en tanto “erroneous, untrue, false; incorrect, wrong”) y afirman que se califica así a los insomnia porque no son verdaderos, no pertenecen al ámbito de la realidad. Hallamos esta postura en Otis 1959 y Otis 1964.39
-
Finalmente, algunos críticos entienden que se emplea aquí falsus en su cuarta acepción, i. e., “improperly so called, pretended”. Desde este punto de vista, lo que los Manes envían por la puerta de marfil en realidad no son insomnia, aunque sean llamados y considerados de esa manera. Así lo interpretan Getty 193340 y Reed 1973;41 este último basa su lectura en el empleo del adjetivo falsus referido al Simois de Butroto (3.302) para expresar que, a pesar de que ése no es el río troyano, los habitantes del lugar han decidido llamarlo de esa forma.
Consideramos que la primera tendencia es la más adecuada para entender el sintagma falsa insomnia. Las posturas de Rolland y Otis llevan a considerar los insomnia como algo inventado e irreal, lo cual queda desmentido por la abundancia de visiones que ocurren in somnis a lo largo del poema. A pesar de ser una creación de los Manes, tienen existencia en el plano onírico de los hombres. La interpretación de Getty y Reed lleva a concluir que lo que envían los Manes es “algo” cuyo nombre se desconoce y que, incorrectamente, es denominado insomnium. Resulta, pues, más productivo entender que los Manes envían ensueños, visiones oníricas, que resultan falsas en tanto engañan a su receptor.
Esto lleva a concluir que en los sueños (in somnis) pueden contemplarse tanto cosas verdaderas como cosas falsas, los Manes son los encargados de enviar a estas últimas. En el ya citado pasaje de la muerte de Palinuro, el dios Somnus, justamente el dueño de estas puertas, lleva sueños que engañan al piloto puesto que le presentan la imagen falsa de Forbas. Se trata de una visión falsa, forjada en los infiernos. Por el contrario, las visiones oníricas verdaderas (por ejemplo las de Héctor o los penates en los sueños de Eneas) no son invención de los muertos, sino que son enviadas por los dioses (3.154-155):
Quod tibi delato Ortygiam dicturus Apollo est, hic canit et tua nos en ultro ad limina mittit.
Aquello que Apolo ha de decirte, cuando hayas regresado a Ortigia, lo canta aquí y nos envía a nosotros a tus umbrales espontáneamente.
Conclusiones
Se han reseñado la pluralidad de acepciones que poseen los términos umbra, insomnium, verus y falsus para identificar en cuál o cuáles de ellas se asentaban las distintas posturas críticas sobre las puertas del sueño.
Adherimos a aquellos estudios que consideran que las entidades que egresan por una y otra puerta son totalmente diferentes: por la de cuerno salen los auténticos espíritus de los muertos que comunican a los vivos (ya en sueños como Héctor o Anquises, ya en la vigilia como Creúsa) cosas verdaderas; por la de marfil suben desde el infierno visiones oníricas falsas y engañosas construidas por los Manes. No se trata, pues, como en Homero, de una dicotomía entre sueños que se cumplen y sueños que no.
Proponemos una lectura de la diferencia entre las puertas en términos del conocimiento que las entidades que salen por cada una de ellas pueden proporcionar a los vivos. Las sombras de los muertos tienen permiso (entendemos, otorgado por los dioses) de salir para revelar una verdad a los vivos: se permite, pues, la comunicación del saber sobrenatural de los muertos a los personajes humanos. La segunda puerta, en cambio, está manejada por los propios muertos, que en ocasiones envían a los mortales sueños engañosos, es decir, voluntariamente proporcionan una versión distorsionada de su saber. El sueño, como hemos visto, se presenta habitualmente como vehículo de los anuncios proféticos; en estos casos, por el contrario, aportan un conocimiento falso que confunde a quien lo recibe.
Eneas y la Puerta de marfil
Gran parte de la crítica reseñada se ha ocupado de buscar una explicación para la salida de Eneas por la puerta de marfil. Hemos agrupado las distintas clases de respuesta a esta cuestión de la siguiente manera:
-
Algunos críticos afirman que Eneas sale por la puerta de marfil porque, sea lo que sea un falsum insomnium, claramente no es una vera umbra.42 Esta perspectiva se fundamenta en una operación de descarte: si bien resulta problemático definir unívocamente el concepto de falsum insomnium, verae umbrae claramente se refiere a los espíritus de los muertos. Puesto que Eneas está vivo, forzosamente le queda como única opción salir por la segunda puerta.
-
En otros trabajos se halla la opinión de que Eneas sale por la puerta de marfil porque, en alguna medida, es un falsum insomnium. Otis (1959, p. 176), por ejemplo, opina que toda la catábasis es un sueño que no puede tomarse literalmente43 y por ello Eneas queda asimilado a los falsa insomnia.
-
Finalmente, algunos consideran que Eneas no es una vera umbra pero tampoco es un falsum insomnium44 y que, por lo tanto, hay que buscar otro tipo de explicación. Un motivo posible para la salida por la segunda puerta se encuentra en el papel del fantasma de Anquises. Mientras que por la puerta de cuerno salen las sombras porque “se les otorga una fácil salida” (facilis datur exitus, en voz pasiva), por la segunda puerta ascienden los falsa insomnia que los Manes envían (falsa... mittunt insomnia Manes). Los Manes son los agentes de la acción y Anquises, que pertenece a este grupo, sólo es capaz de abrir la puerta de marfil para dejar salir a su hijo.
Ahora bien, en los tres tipos de respuesta arriba enunciados se busca explicar el motivo por el cual Eneas sale por la puerta de marfil, es decir, se trata de detectar en el personaje de Eneas alguna característica que justifique su salida por allí (ya su exclusión del grupo de las verae umbrae, ya su pertenencia al conjunto de los falsa insomnia, ya su relación con Anquises). Se asume a priori que tiene que haber un motivo para que Eneas salga por allí y entonces se indaga cuál es ese motivo (operación que, llamativamente, no se realiza para explicar por qué Eneas puede retirar la rama dorada o ver a los dioses mientras destruyen Troya o ingrese a Cartago envuelto en una nube).45
Por otra parte, cabe señalar que si Eneas cumpliera con algún requisito que lo asociara con las puertas infernales, es decir, si su naturaleza estuviera de algún modo ligada a una de las dos puertas, no sería tan sorprendente su presencia en el submundo, que es señalada repetidamente como excepcional. En efecto, cuando desea ingresar, la Sibila, además de advertirle la dificultad del retorno, le anuncia que contemplará regna invia vivis (6.154), es decir, “reinos inaccesibles para los vivos”. El barquero Caronte también señala el carácter inapropiado de la visita de Eneas (6.388-391):
quisquis es, armatus qui nostra ad flumina tendis,
fare age, quid uenias, iam istinc et comprime gressum.
umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae:46
corpora uiua nefas Stygia uectare carina.
Quienquiera que seas, tú que te acercas armado a nuestros ríos, vamos, desde ahí di ya a qué vienes y refrena tu paso. Éste es el lugar de las sombras, del sueño y de la noche soporífera: no es lícito transportar cuerpos vivos en la nave estigia.
De las palabras del barquero podemos extraer una interesante conclusión: la definición umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae implica necesariamente la no pertenencia de Eneas a ninguna de las categorías que habitan ese espacio, es decir, Caronte explica de quiénes es el infierno para subrayar la idea de que Eneas es un visitante extraño. Por consiguiente, Eneas no es una umbra ni un somnus.
También Anquises, al recibir a su hijo en los campos felices, se sorprende de que haya podido vencer los obstáculos para llegar a ese lugar (6.687-689):
Venisti tandem, tuaque exspectata parenti
vicit iter durum pietas? datur ora tueri,
nate, tua et notas audire et reddere voces?
¿Finalmente has llegado y la piedad, esperada por tu padre, ha vencido el duro camino? ¿Se permite contemplar tu rostro, hijo, y escuchar y responder voces conocidas?
El padre ha convocado al hijo a realizar este viaje, como lo recuerda Eneas más abajo (6.695-698), e indudablemente estaba esperando su llegada, pero de todos modos señala como excepción que esté permitido (datur) encontrarse nuevamente a pesar de las dificultades que el héroe ha vencido (6.692-693).
Si, como vemos, la presencia de Eneas es vista por los habitantes del infierno como sorprendente, extraña e incluso inadecuada, ¿por qué ha de existir un motivo lógico para su salida por la puerta de marfil? Eneas no pertenece a ninguno de los tipos de seres o criaturas para los que las puertas están diseñadas, su salida es absolutamente excepcional.47 Si se lo compara con otros héroes protagonistas de catábasis (Orfeo, Pólux, Teseo, Hércules, a los que el propio Eneas recuerda al pedir permiso para ingresar48), se comprueba que comparte con ellos las características que la Sibila presenta como requisitos para descender y luego regresar al mundo de los vivos49 pero, a diferencia de sus precedentes, Eneas no retorna regresando a la entrada sino que sale por las puertas. La propia Sibila afirma que la mayor dificultad de la impresa es revocare gradum, “volver sobre los pasos” (i. e., hacia el lugar por donde se ingresó) sin mencionar las puertas del sueño. Esta omisión no se debe, a nuestro entender, a que no las conozca, sino a que ninguno de los héroes que fueron al infierno y regresaron al mundo de los vivos las ha utilizado como vía de retorno. En efecto, al revisar algunas versiones del episodio de catábasis de dichos héroes, podemos comprobar que el camino de regreso a la vida o bien no es mencionado (como en el caso del mito de Cástor y Pólux50) o bien se describe como un movimiento en dirección contraria al del ingreso al submundo (Orfeo, Hércules, Teseo51), pero no aparece nunca vinculado con las puertas. Eneas se distingue, pues, por este privilegio.
Resulta interesante indagar no por qué el héroe sale por esa puerta -hemos visto que se trata de algo excepcional- sino qué implica esto para la continuación del relato.52 En esta línea, se han sugerido diversas propuestas. Fletcher, por ejemplo, señala en su Commentary (1962, p. 101) que se trata de una simple cuestión de maquinaria narrativa: Virgilio necesita expresar de qué forma retorna Eneas al mundo de los vivos antes de continuar con los sucesos en Italia.53 Otros críticos consideran que la salida por la puerta de los falsa insomnia es un comentario autorial sobre el carácter falso, o al menos engañoso, del discurso de Anquises en los infiernos (Otis 1959, p. 176 y 1964, p. 305,54 Hunt 1973, p. 5355 o Kirsopp Michels 1981, p. 14356), y de allí deducen una lectura pesimista del pasaje según la cual la futura gloria de Roma es una mera ilusión.
Desde otra perspectiva, algunos estudiosos han señalado que la asociación de la catábasis con la experiencia onírica deriva en la imposibilidad de que Eneas recuerde lo que ha aprendido en el submundo. En efecto, Anquises le ha revelado no sólo el futuro de su estirpe a través del desfile de los futuros próceres romanos, sino también la dinámica de las almas (su ingreso al infierno en la muerte, su juzgamiento, su reencarnación), pero Eneas no recuerda lo que ha aprendido, o por lo menos no lo refiere a otros personajes. Gotoff (1985, pp. 38-39), por ejemplo, entiende que la salida por la segunda puerta es un recurso narrativo para negarle a Eneas el privilegio de este conocimiento sobrenatural, y es falsus para su percepción, pero de ninguna manera para la de la audiencia, descartando así la interpretación pesimista:
It is precisely in the pattern of this irony-Aeneas’ being in touch with the reassuring fact of the success of his mission, but unable to appreciate and be comforted by it-that Virgil created his device of the ascent from the Underworld through the gate of false dreams. [...] The audience must understand that Aeneas emerges from the Underworld with no knowledge of historical validity of that mission. His pietas consists of blind faith. [...] The ascent from the Underworld, then, is a dramatic contrivance created to deny Aeneas -but not the audience- retention of what he has just witnessed, knowledge of the future of Rome. The device is impressionistic, dealing with Aeneas’ perception, rather than with the “truth” of the vision.
En términos similares se refiere Goold (1992, p. 123):
But why must Aeneas not retain beyond his sojourn in the underworld the knowledge he has learned there? Because Virgil is determined to keep him strictly limited to the condition of a mortal: he is not to enjoy superhuman knowledge of the future.
Este tipo de estudios realiza un aporte fructífero porque analiza el significado de falsa insomnia y sus connotaciones de irrealidad, engaño, visión, falsedad, etc. solamente con respecto a la perspectiva del personaje de Eneas, y no a la del lector de Eneida. Se entiende que el ámbito del sueño y de la muerte es especialmente adecuado para la transmisión de verdades cósmicas e históricas, cuya importancia pertenece a un nivel de conocimiento que trasciende lo humano,57 pero no por ello se adjudica el carácter ilusorio al episodio del descenso en su totalidad.
Resumen y Conclusiones
La reseña de buena parte de la bibliografía sobre el pasaje final del libro 6 contribuye a organizar las distintas posturas críticas al distinguir sobre qué concepciones y supuestos se asientan. Hemos visto que la amplitud de significados que ofrecen los lexemas verus, falsus, umbra e insomnium admite una diversidad de opiniones acerca del sentido de la oposición entre ambas puertas y que los pareceres vertidos en los distintos estudios obedecen a diferentes concepciones del texto en general. Así, se ha advertido, por ejemplo, que los críticos que entienden verus como aquello que se cumple y falsus como aquello que no parten del supuesto de que Virgilio mantiene exactamente la misma oposición que Homero (ἐλεφαίρομαι / κραίνουσι), desestimando o no considerando algunas diferencias claras entre ambos textos. Por su parte, los trabajos que optan por dar el nombre de falsum insomnium a lo que Eneas ha visto en el submundo, o incluso al propio personaje de Eneas, lo hacen desde aquella perspectiva que se ha dado en llamar “pesimista” o “antiaugustea”, despojando de todo carácter celebratorio al desfile de los futuros héroes romanos al considerarlo una mera invención engañosa del fantasma de Anquises que oculta la “verdadera” historia de Roma.
En el marco de nuestra investigación, que se propone estudiar el discurso profético en Eneida como vehículo de transmisión del fatum y como medio de comunicación entre dioses y hombres, proponemos una lectura de este pasaje en la que se privilegie la interpretación de las puertas del sueño como un umbral, como un límite, entre dos mundos o realidades con niveles de conocimiento diferentes acerca del destino y de los mecanismos del universo.58 El infierno es conceptualizado como un espacio en donde se adquiere un conocimiento privilegiado:59 prueba de ello es que Hécate ha designado a la Sibila, sacerdotisa inspirada y conocedora del futuro (praescia venturi, 6.66), al frente del lugar.60 En el submundo las almas de los muertos se vuelven capaces de aprender nuevos detalles acerca del pasado, del presente y del futuro,61 aun cuando durante su vida terrenal hayan sido seres humanos comunes y corrientes, sin ningún tipo de poder profético.
Las puertas del sueño ofician de límite entre estas dos realidades con distintos niveles de conocimiento. Por la puerta de cuerno tienen permiso de salir62 las sombras verdaderas, los espíritus que habitan el submundo. Pueden ascender y presentarse a los vivos para advertirlos o revelarles algún aspecto de su porvenir, pero siempre manteniendo su carácter sobrenatural y etéreo; cuando las almas parten de la puerta córnea con el fin de encarnarse y tomar forma humana, forzosamente deben olvidar todo lo aprendido en el submundo. Esta puerta no es manejada por las propias almas que la transitan, sino que la salida es otorgada por un poder superior; a la segunda puerta, en cambio, la emplean los Manes -lo cual explica que Anquises pueda utilizarla- para enviar falsa insomnia hacia el mundo superior.
Como ya ha sido observado, la salida de Eneas por esta puerta no se debe a que él mismo sea un falsum insomnium. Su paso por la puerta es absolutamente excepcional y novedoso, ya que por allí siempre han salido sólo los desvelos creados por los Manes; los héroes que descendieron al infierno regresaron al mundo de los vivos volviendo sobre sus pasos. La unión de las puertas del sueño con el mecanismo de la muerte y del regreso a la vida constituye una innovación virgiliana que trae aparejadas dos consecuencias primordiales para el relato: por un lado, resuelve la cuestión del regreso de Eneas sin acudir a la descripción de un camino inverso; por otro lado, continúa el contraste entre el submundo como lugar de conocimiento divino y la vida terrenal como espacio de ignorancia haciendo que, para Eneas, la catábasis tenga los mismos efectos que un falsum insomnium. En este sentido nos parecen sensatas las propuestas de Gotoff y Goold reseñadas anteriormente: el adjetivo falsus se refiere a cómo Eneas recibe -o no- las enseñanzas de Anquises; que se transformen para el personaje en una especie de ensoñación asegura que se mantenga en el nivel pobre de conocimiento de los mortales. Con falsum insomnium no se califica al discurso de Anquises, que de ninguna manera lo es, como el propio Anquises, la Sibila y el lector pueden corroborar (aquéllos como personajes con un nivel de conocimiento superior dentro del relato; éste, por su conocimiento histórico). Se ha señalado que la profecía podría recibir dicha adjetivación en tanto oculta o recorta información, pero entendemos que la parcialidad y la ambigüedad son características inherentes al discurso profético en general.
Como Penélope en Odisea, Eneas es destinatario de un anuncio que no es capaz de comprender acabadamente. Con sus palabras Anquises ha logrado el cometido de inspirar a su hijo el deseo del renombre futuro (incendit... animum famae venientis amore, 6.889), aun cuando al salir Eneas olvide los detalles precisos de la revelación. Al enviarlo por la puerta de marfil, Anquises mantiene a Eneas en el nivel humano del no saber acerca del futuro, pero al mismo tiempo lo hace dueño de una distinción que ningún otro héroe ha merecido. Así como la pietas del hijo lo ha llevado a visitar los regna invia vivis, la pietas del padre ha premiado el esfuerzo venciendo la principal dificultad de la empresa: superas evadere ad auras, / hoc opus, hic labor est (6.128-9).