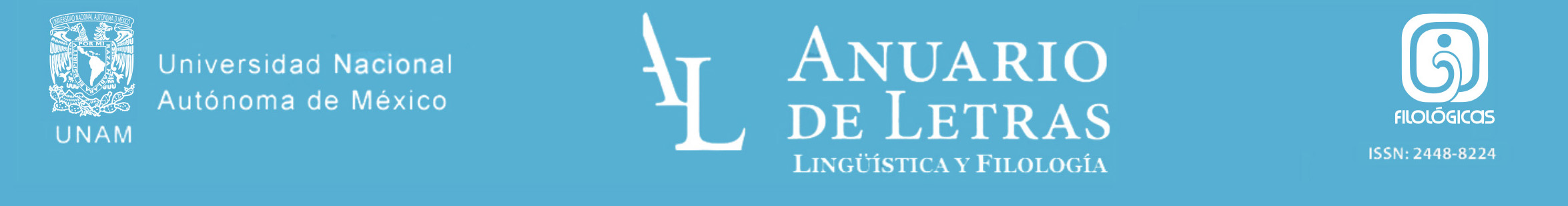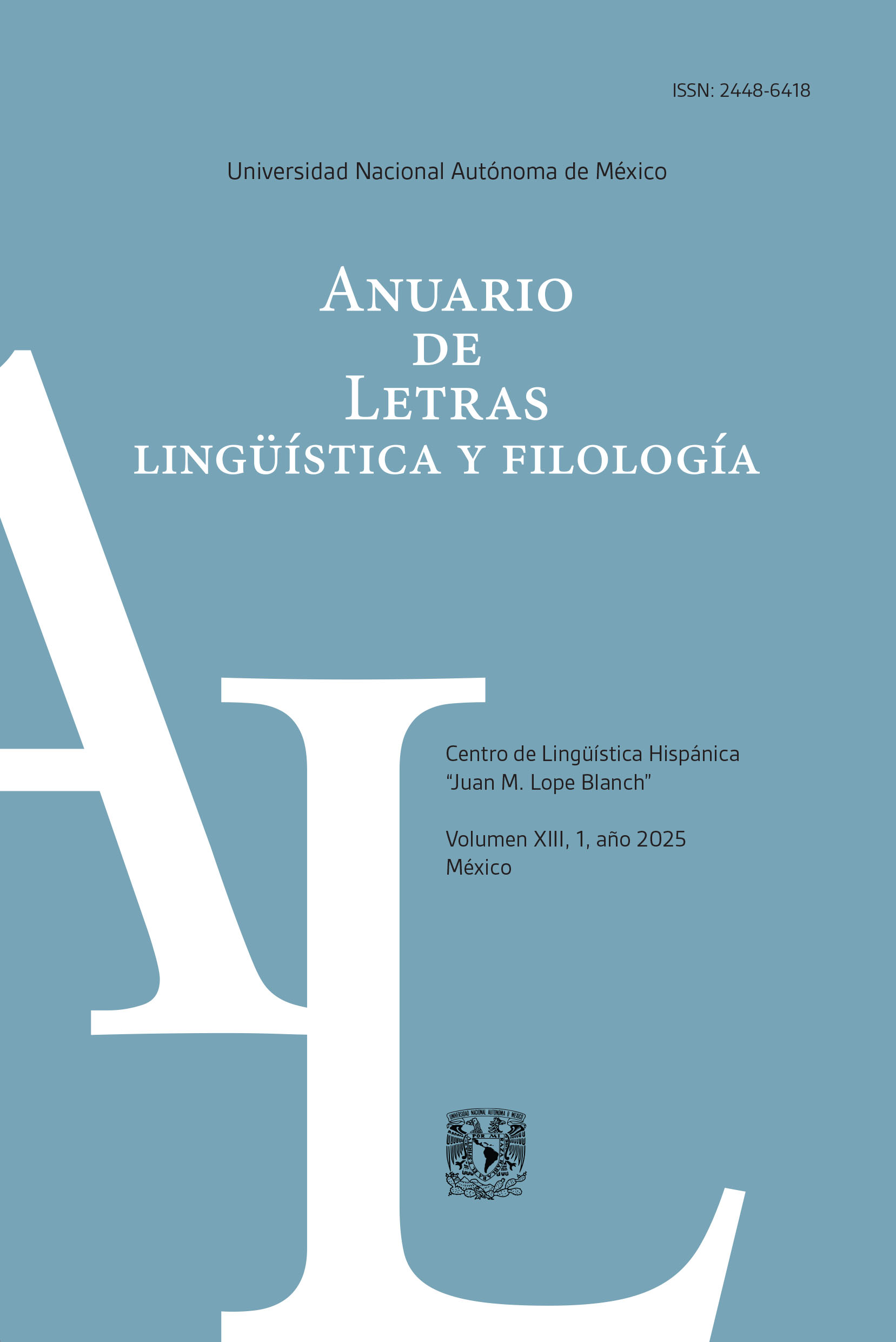1. La Romania nova americana, objeto de estudio desde la lingüística románica
Es bien sabido que las lenguas románicas surgieron en el suroeste de Europa durante la Alta Edad Media como resultado de la paulatina fragmentación del latín vulgar en un mosaico de dialectos constitutivos o primarios (Glessgen, 2012). Una vez formados, algunos de estos dialectos se expandieron más allá de sus áreas primigenias, dando origen a dialectos consecutivos o secundarios. Para ilustrar este proceso, podemos citar los dialectos castellanos meridionales (extremeño, murciano y andaluz) o los dialectos portugueses centro-meridionales; resultantes de la implantación, adopción y adaptación de variedades románicas norteñas durante la Reconquista. El conjunto de esos territorios europeos se denomina Romania antiqua por haber sido la cuna de la familia neolatina (Fradejas Rueda, 2016, p. 17) y cuenta, en la actualidad, con cerca de 220 000 000 de habitantes.
Sin embargo, no es Europa el continente que alberga el mayor contingente de hablantes de lenguas románicas en el primer cuarto del siglo XXI. El vasto espacio de las Américas la sobrepasa holgadamente con sus más de 700 000 000 de personas hablantes de español (480 000 000 entre los 19 países hispanoamericanos y Estados Unidos de Norteamérica),1 de portugués (203 000 000 de brasileños)2 y de francés (33 000 000 entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe).3 Una extensión que cubre desde las regiones árticas, en el norte de Quebec, a las antárticas, en el archipiélago argentino-chileno de Tierra del Fuego. Y es que, aunque su distribución geográfica no sea homogénea, la familia neolatina está presente en casi todos los países y dependencias americanos y caribeños. Una Romania nova4 que, desde hace cinco siglos, ha venido consolidándose de forma constante, provocando así el desplazamiento del centro demográfico de esta familia lingüística desde el Viejo Mundo hacia el Nuevo.
El historiador de la lengua portuguesa Carlos Faraco (2019) se pregunta respecto del perfil lingüístico de Brasil, cómo “a língua portuguesa passou de minoritária no século XVI (...) a majoritária e hegemônica na entrada do século XX” (p. 123). Extrapolando esta pregunta al conjunto de las lenguas románicas en suelo americano, nuestra investigación pretende comprender tales procesos de forma contrastiva para explorar posibles paralelismos y diferencias. Nos parece que la historia de esta familia lingüística en América5 continúa concentrándose en el relato de cada idioma por separado y coincidimos con Lüdtke (2014) en proponer un abordaje comparativo capaz de “conducir a un fructífero intercambio de puntos de vista científicos” (p. 33). Nos preguntamos entonces si la lingüística románica puede ofrecer herramientas teórico-metodológicas válidas, ya que un elemento fundamental de esta disciplina es la contextualización de los hechos particulares de cada miembro (portugués, español, francés, italiano, catalán, etc.) en el ámbito más amplio de la familia lingüística para evitar generalizaciones erróneas y determinar qué fenómenos son exclusivos y cuáles no lo son. Pensamos que, de la misma forma que la lingüística románica ha construido un relato cabal de las lenguas neolatinas en Europa, puede contribuir al estudio de los cinco siglos de historia de estas lenguas en América, sintetizando las aportaciones de las diferentes tradiciones académicas. Por todo ello, la exposición que desarrollaremos en las próximas secciones confronta datos, métodos de análisis y perspectivas de investigadores/as de los ámbitos lingüísticos: hispanohablante, lusófono y francófono.6 Más allá de la enorme heterogeneidad que presupone un espacio tan amplio y de las particularidades de cada contexto, esperamos formular un diálogo focalizado en el surgimiento de variedades románicas nativizadas en territorio americano durante el periodo colonial; es decir, en el inicio del siglo XVI y el final del XVIII.
2. La implantación del español, el portugués y el francés en América: factores y procesos
El primer viaje de Colón en 1492 sitúa el terminus a quo del argumento que nos ocupa. Este movimiento expansionista, en realidad, daba continuidad a los proyectos emprendidos por los reinos cristianos europeos en la Baja Edad Media. Tanto Castilla, con la ocupación de las islas Canarias (1402-1496), como Portugal, con la anexión de Madeira (1418), los Azores (1427) y Cabo Verde (1460), habían extendido sus dominios hacia los archipiélagos atlánticos según los intereses de sus respectivas élites comerciales, religiosas, militares y políticas, encabezadas por el poder real. Así pues, el proceso que trasplantará las lenguas románicas a América amplía las conquistas medievales y se encaja en el ciclo colonizador de la Edad Moderna mercantilista. Un contexto en el que los colonizadores europeos, portadores de las lenguas neolatinas, entran en contacto con los pueblos indígenas. A estos dos actores se sumarán las poblaciones africanas traídas a la fuerza como mano de obra esclava. El estudio de cada uno de estos tres grupos es fundamental para comprender la formación de las primeras variedades románicas vernáculas de América.
2.1 Orígenes regionales de los colonizadores
Hay que recordar que “as demografias históricas são sempre aproximativas e não dão quadros exatos” (Silva, 2004, p. 125); en otras palabras, no disponemos del perfil demográfico completo de ninguna de aquellas primeras colonias. No obstante, los datos conservados y los estudios publicados en los últimos decenios sí ofrecen bases empíricas lo bastante consistentes como para trazar un cuadro general.
Dirigimos nuestra atención primeramente a la América española, cuya colonización tuvo inicio durante un periodo de expansión demográfica; la población del reino de Castilla había alcanzado los seis millones hacia 1591 (Martínez Shaw, 2013). Lipski (2014) afirma que “durante dos siglos al menos, la colonización española del Nuevo Mundo fue planificada en Castilla, gestionada en Andalucía y contó con la colaboración de las Islas Canarias” (p. 49). Apoyándose en los estudios de Bowman (1964, 1968, 1968b, 1976), Ramírez Luengo (2019, p. 18) detalla el perfil demográfico de la incipiente colonia:
En efecto, durante el periodo antillano o isleño -esto es, en el segmento temporal de 1493 a 1519-, los emigrados de origen andaluz alcanzan casi el 40% del total, frente al 14% de los extremeños, o el 25% de los provenientes de las dos Castillas; al mismo tiempo, tampoco es homogénea la distribución dentro de Andalucía, ya que son Sevilla y Huelva, con el 58% y el 20% respectivamente, las provincias que concentran más emigrantes. Queda bien a las claras, por tanto, la presencia mayoritaria de andaluces -en especial, de Andalucía Occidental- en este primer periodo de asentamiento en América.
Es bien conocido el papel que Sevilla jugó en la gestión de la migración hacia los virreinatos, ya que en esta ciudad se encontraba la Casa de Contratación donde los futuros colonos solicitaban y aguardaban el pasaje transatlántico. Los trámites burocráticos solían demorar un año y durante ese tiempo los candidatos a la migración permanecían en la ciudad conviviendo con marineros y estibadores. Una vez concluidas tales diligencias, podían embarcar desde la misma Sevilla o desde otros puertos andaluces, como el de Cádiz o Sanlúcar; “los barcos cargaban provisiones y eran reparados en las Islas Canarias, y después ponían rumbo a un pequeño número de puertos americanos autorizados” (Lipski, 2014, p. 49). Cabe destacar el rol ambiguo de las Canarias pues, aunque esa escala era fundamental para conseguir provisiones y mano de obra barata, las autoridades mantenían una postura restrictiva: “durante casi todo el periodo colonial, los canarios tuvieron prohibido viajar al continente americano salvo como soldados. En la práctica, raramente se respetó esta prohibición” (Lipski, 2014, p. 73).
En relación con las cifras globales de aquel primer periodo, al terminar el siglo XVI alrededor de 250 000 individuos habían pasado a América con la siguiente distribución regional: “Andalucía (37%), seguida de León-Castilla la Vieja (casi 20%, incluyendo las provincias de La Rioja y Cantabria), Extremadura (16,4%) y Castilla la Nueva (15,6%), que en su conjunto vienen, pues, a agrupar cerca del 90% del total de la emigración” (Martínez Shaw, 2013, pp. 672-673). La población hispanohablante aumentaría cuantiosamente en las centurias siguientes, alimentada por su crecimiento natural y el constante flujo migratorio peninsular y para el siglo XVIII había alcanzado los 2.5 millones (Sánchez Méndez, 2003, p. 193).
En síntesis, durante la época en la que la sociedad colonial hispanoamericana empieza a formarse, la Andalucía occidental aporta el mayor número de efectivos; hecho al que se suma la permanencia de todos los futuros colonos en Sevilla por un lapso significativo antes de su partida, por ello, “el español que surja en América será, primeramente, de base andaluza, (…) aunque cuente con aportes de otras variedades” (Ramírez Luengo, 2019, p. 19).
Pasemos a examinar el perfil de los colonizadores de Brasil. Durante el Primer imperio colonial7 -que abarca desde la toma de Ceuta (1418) hasta la Unión Ibérica (1580)- los portugueses se limitaron a establecer una red de factorías atendidas por un número reducido de efectivos -apenas 7 000 hombres- que garantizaba el control de los flujos comerciales en el Atlántico Sur y en el Índico. Solo con el Segundo imperio colonial, tras la restauración de la independencia de Portugal (declarada en 1640), comenzó una verdadera ocupación agrícola de Brasil como colonia de explotación y población. No podemos extrapolar la unidad política y lingüística del Brasil actual a los primeros decenios de ocupación portuguesa pues, en aquella época, la organización en Capitanías hereditarias formaba un mosaico de islas coloniales, cada una con sus particulares dinámicas socioeconómicas. Según Faraco (2019), la lengua portuguesa predominaba en las áreas litorales del Nordeste y de Bahía, regiones dedicadas al cultivo de caña de azúcar cuyos puertos mantenían estrechos contactos con la metrópolis y que, además, habían perdido en gran parte su población indígena original a causa de la conquista y de las epidemias. En contrapartida, el portugués era minoritario en el sur, ya que en São Paulo y sus áreas de influencia predominaba la língua geral paulista (cf. 2.3). Al trazar el perfil demográfico brasileño del siglo XVII, Lobo (2022, p. 63) apunta una población total de 101 705 habitantes a finales de la centuria, de los cuales los portugueses representarían el 30.3% (30 855 personas), frente al 41.5% de africanos (42 250 personas) y 28.1% de indígenas (28 600 personas).8 El descubrimiento de oro y diamantes en el actual estado de Minas Gerais supuso un punto de inflexión para la consolidación del portugués como lengua de uso común más allá de las áreas costeras ya que, entre 1700 y 1760, llegaron “aproximadamente 600 mil pessoas (em geral da região do Minho)- uma verdadeira avalanche de gente, cerca de 10 mil por ano, em contraste com o caráter restrito do processo migratório dos dois séculos anteriores” (Faraco, 2019, p. 127).
Así como hicimos al examinar los datos del español, nos interesan los orígenes regionales de los primeros colonizadores lusos. En la anterior cita, Faraco (2019) señalaba la prevalencia del origen miñoto en la migración del siglo XVIII. Noll (2008), por su parte, recuerda que, a comienzos del siglo XX, algunos autores como Franco de Sá hipnotizaron con una relación estrecha entre el portugués brasileño y los dialectos meridionales de Alentejo y Algarve (casi en paralelo a la formulación de la teoría “andaluza” del español americano), hipótesis que resultó falsa pues los datos demográficos del Brasil colonia atestiguan corrientes migratorias de todas las regiones metropolitanas, incluidos los archipiélagos atlánticos.9 Hecho que no debería causar sopresa “dadas as pequenas proporções do país, se comparado com a Espanha, e da sua população, bem como os curtos trechos até a costa” (Noll, 2008, p. 282).
El tercer término de nuestra exposición son los territorios colonizados por Francia en los que se observa una evidente discontinuidad geográfica; por un lado, están las colonias de población de la Nouvelle-France en Canadá (el río San Lorenzo y la península de Acadia), y, por otro, las colonias de explotación del Caribe, la Guyana y Luisiana. El vasto curso del Misisipi comunicaba ambos espacios. En la parte canadiense, los emigrantes franceses formaban el 95% de la población durante toda la época de la colonia (Mercier et al., 2017, p. 283). Estos provenían principalmente del oeste y del centro del Hexágono, de las entonces provincias de Île-de-France, Loira, Normandía, Perche, Poitou y Saintonge; lugares en cuyos centros urbanos el francés ya se había implantado, o estaba en proceso de implantarse, sobre los respectivos dialectos primarios d’oïl también conocidos como patois. Antes de pasar a América, los futuros colonos debían aguardar varios meses en La Rochelle, o en otros puertos atlánticos como Le Havre o Burdeos, imbuidos en el ambiente urbano. Una situación en cierto modo análoga a la que describimos para Sevilla.
En las colonias de explotación del Caribe, por su parte, los colonos franceses representaban apenas una minoría y sus orígenes geográficos se remontan igualmente a las provincias atlánticas. Fattier (2017, pp. 608-609) caracteriza así el francés que ha servido como base lexical al criollo haitiano:
Des travaux récents portant sur les lexiques des créoles français des Antilles dans le but de caractériser le français des fondateurs des territoires coloniaux et de ceux qui les ont rejoints au cours de la période formatrice au XVIIe siècle confirment, à la suite de différents créolistes, que la langue qui s’est expatriée au XVIIe siècle (…), « c’est le français commun et pas tel ou tel dialecte » (Chauveau 2009) et donnent à penser que s’est déterminé très tôt un français commun antillais.
La cronología de la implantación del francés es posterior a la referida para el español y el portugués. Al inicio del siglo XVIII, las cifras de colonos instalados en Canadá son modestas: 2 500 en Acadia y 70 000 en Quebec.10 Hecho que llama la atención si se compara con las de los virreinatos españoles o las de Brasil en el mismo periodo, todavía más si se considera que Francia contaba ya entonces con veinte millones de habitantes, muchos más que Castilla y Portugal. Dos razones explican esta diferencia: las duras condiciones climáticas de Canadá y el recelo de las autoridades de París a que la emigración despoblara la metrópolis.
Al comparar los orígenes geográficos de los emigrantes españoles, portugueses y franceses, salta a la vista la importancia de las provincias atlánticas como vía de salida hacia el Nuevo Mundo y su consecuente peso en la formación de las variedades románicas americanas. Este argumento resulta bastante obvio desde el punto de vista geográfico y establece un paralelismo entre el andalucismo del español americano y el occidentalismo del francés canadiense y de los criollos franceses del Caribe. En el caso del portugués, el contacto directo de todo el país con el océano explica la no prevalencia de ninguna región entre los emigrantes.11
Por último, la misma travesía del Atlántico dejó huellas en el léxico de las variedades trasplantadas, ya que el habla de los marineros influyó en los colonos en tránsito; nos referimos a los llamados marinerismos, en la tradición hispánica, o vocabulaire maritime, en francés. Como ejemplos del español, entre tantos otros, Vaquero de Ramírez (2011, pp. 41-42) cita flete, como ‘pago de cualquier transporte’, o amarrar, usado en lugar de atar; Martineau et al. (2022, p. 155) citan también amarrer para el francés, verbo hoy en desuso en Quebec frente al estándar attacher. El vocabulario de los marineros está igualmente presente en el portugués brasileño donde encontramos equivalentes de los ejemplos dados para las otras lenguas: frete, amarrar; si bien conviene matizar, en este último caso, que hoy en día dichas palabras de origen marinero también son corrientes en Portugal.
2.2 Perfil social de los colonizadores
Tan importante como conocer los orígenes regionales es estudiar el perfil social de aquellos primeros emigrantes desde los postulados metodológicos que ofrece la sociolingüística histórica (Conde Silvestre, 2007). En el caso de la América española, Lipski (2014) constata un número relativamente bajo de campesinos, ya que ese estamento tenía poca movilidad y carecía de medios económicos necesarios. En una primera fase, emigraron nobles desposeídos y aventureros en busca de fortuna, pero, una vez terminada la conquista, los virreinatos atrajeron a artesanos, pequeños propietarios, soldados, sacerdotes, así como burócratas encargados de la gestión: escribanos, oficiales y jueces. Por todo ello, Ramírez Luengo (2019) descarta hablar de un supuesto origen rústico en el español americano e incluso enfatiza “el alto grado de desarrollo cultural que pronto se da en las principales ciudades americanas” (p. 17). Ciertamente, los emigrantes hispanos gozaron de un rápido ascenso social pues, como blancos europeos, ocupaban los estamentos superiores del sistema de castas establecido en la colonia; no obstante, cabe preguntarse si esto tuvo algún impacto en sus usos lingüísticos. Lipski (2014) considera que no, ya que la nobleza y los plebeyos compartían patrones lingüísticos bastante próximos.
En el caso brasileño, predominaban los hombres de diferentes estratos sociales, de acuerdo con Lobo (2022). Al igual que en los virreinatos de España y en la Nouvelle-France, las autoridades promovieron los matrimonios mixtos con mujeres indígenas, convertidas al catolicismo, para aumentar la demografía. Según la misma autora, Brasil recibió un número considerable de cristianos nuevos, ciudadanos portugueses de ascendencia judía; algo que estaba prohibido en los virreinatos españoles. En todo caso, estas cuestiones tuvieron escasa repercusión en la formación de las variedades americanas.
Pasando ahora a los dominios franceses, Mercier et al. (2017) afirman que el perfil de los primeros pobladores europeos de Canadá “ne provenait pas de milieux agricoles ruraux (paysans) fortement patoisants; il s’agissait plutôt d’artisans largement issus de milieux urbains francisants” (p. 283). Estos autores establecen una relación directa entre el estamento de los colonizadores y las variedades trasplantadas, ya que el medio rural se relaciona con el uso del patois mientras que las clases urbanas practicarían variedades de francés propiamente dicho, es decir, eran francisants sin por ello excluir su conocimiento del patois local.12 Ese dominio básico de la lengua francesa permitió a la joven colonia experimentar una rápida nivelación lingüística.
Mougeon (2008) presenta un perfil sociolingüístico de los colonos de la Nouvelle-France bastante detallado: 70% de las mujeres y el 47% de los hombres procedían de aglomeraciones urbanas (55% de media entre ambos sexos frente a un 45% procedente del mundo rural), más de la mitad tenía un grado de instrucción que le permitía firmar las actas de su proceso migratorio y más de un tercio ejercía trabajos que implicaban un buen conocimiento del francés, tales como “nobles, gens de l’Église, fonctionnaires, officiers de l’armée, commerçants et maîtres artisans” (p. 75). Sin embargo, Martineau et al. (2022) explican que esta masa de artesanos urbanos se convertirán en campesinos al instalarse en la colonia. Una situación agudizada tras la cesión de Canadá al Imperio británico que substituirá a las élites galas por representantes de la Corona inglesa.
En resumen, encontramos un paralelismo entre los perfiles sociales de los emigrantes que se instalan en la América española y en las colonias de población francesa. La bibliografía consultada respalda la relevancia de elementos urbanos y no campesinos en ambos contextos, lo que lleva a rechazar el origen rústico de las variedades trasplantadas. En contrapartida, los estudios consultados sobre la formación del portugués brasileño no dedican una atención específica a tal cuestión. En lo relativo a la producción cultural, constatamos una neta diferencia entre los virreinatos españoles, que contaron con universidades e imprenta desde muy temprano, y Brasil, que careció de tales instituciones durante todo el periodo colonial. Una cuestión mucho más compleja sería, sin embargo, determinar el impacto de esos factores externos en la formación del español americano y del portugués brasileño.
2.3 Los contactos con pueblos indígenas y las llamadas “lenguas generales”
Resulta difícil estimar cuántas lenguas amerindias se hablaban antes de la llegada de los europeos. Las clasificaciones existentes han tratado de agruparlas por familias (como la uto-azteca, la maya, la chibcha, etc.) o por áreas en las que diferentes idiomas confluyeron como resultado de los contactos (como el Sprachbund quechua-aimara). Más allá de un número concreto de familias o lenguas, resulta evidente la rica y compleja diversidad lingüística del continente y el impacto catastrófico de la colonización. Las guerras de conquista, las epidemias traídas por los europeos, los trabajos forzados y la esclavización diezmaron dramáticamente la población autóctona. Tras aquel primer impacto, en ciertos territorios y contextos se dio un mestizaje entre los colonizadores y las mujeres indígenas supervivientes y fue en este nuevo cuadro de relaciones socio-interaccionales en el que se desarrollaron las conocidas como lenguas generales/línguas gerais como veremos a continuación.
Lastra de Suárez (2011) explica que el náhuatl se había difundido en los territorios controlados por los aztecas antes de la conquista de Hernán Cortés, de igual manera el quechua era la lengua del Tahuantinsuyo bajo el gobierno inca. Las autoridades virreinales se valieron de estos idiomas como instrumento de evangelización en las respectivas áreas. En las misiones jesuitas de Paraguay, el guaraní asumió el rol de lengua general con lo que se extendió a la mayoría de la población mestiza. Precisamente fueron estas lenguas autóctonas, instrumentalizadas como lenguas generales, las que han dejado un mayor número de préstamos léxicos, conocidos en la tradición filológica hispana como ‘indigenismos’. Algunos han pasado al uso general; citamos, a título de mero ejemplo, canoa y cacique del taíno, chicle y tiza del náhuatl, cóndor y puma del quechua, jaguar y tucán del guaraní, cenote del maya, etc. En ocasiones, los términos de una determinada lengua indígena se han difundido apenas en su área de influencia, marcando así diferencias dialectales en el español americano, como el quechua palta y choclo, de uso en el Cono Sur, frente a las voces del náhuatl aguacate y del taíno maíz, de uso en Norteamérica y el Caribe. Las lenguas indígenas también han dejado importantes huellas en la toponimia (Andes, México, Oaxaca, Cuzco, entre tantísimos otros). En este punto, es habitual la combinación del “nombre español de un santo con un topónimo indígena: Santa Fe de Bogotá, San Francisco de Quito, San Miguel de Tucumán” (Lipski, 2014, p. 79).
A pesar de la existencia de las lenguas generales y de los indigenismos integrados en español, pruebas de los contactos entre colonizadores y colonizados, Ramírez Luengo (2019) afirma que la hispanización lingüística de la población autóctona fue escasa durante los tres siglos de dominación colonial, “el grueso de la población rural [indígena] continúa siendo monolingüe en su lengua autóctona, o cuenta, todo lo más, con un conocimiento muy superficial del español” (p. 28). En lo referente al influjo de las lenguas indígenas sobre el español trasplantado, López Morales (1996) apunta que “el continente americano presenta una gradación muy diversa” (p. 22).
En el territorio que hoy es Brasil se hablaban a la llegada de los portugueses unos 1 200 idiomas (Lobo, 2022); de ellos, hoy únicamente sobreviven 200 (Faraco, 2019). Pueblos pertenecientes al tronco tupi-guaraní ocupaban las costas sudamericanas por lo que fueron los primeros en establecer contactos con los colonizadores, dejando un número considerable de voces en portugués brasileño (como abacaxi ‘piña’, jacaré ‘caimán’, piranha ‘piraña’, etc.) y topónimos (Iguaçu, Maracanã, Paramirim, Sergipe, etc.). Además, la coexistencia entre colonizadores y colonizados dio origen a la língua geral paulista de base tupi, en el sur, y a la língua geral amazónica, también conocida como nheengatu,13 de base tupinambá. La primera estuvo vigente hasta el siglo XVIII y se difundió por el área de influencia São Paulo que entonces ocupaba una posición periférica en el imperio portugués, lejos de la capital, Salvador de Bahía. La segunda jugó un papel central en la cuenca del Amazonas hasta mediados del siglo XIX. Al igual que en la América española, estas lenguas generales, habladas por portugueses y poblaciones indígenas de las más diversas etnias “não era(m) mais, portanto, a língua indígena original, mas seu desdobramento evolutivo na boca de aloglotas bilíngues” (Faraco, 2019, p. 133). Asimismo, su uso se insertaría en las dinámicas sociolingüísticas de la colonia más allá de las órdenes reales emanadas desde Lisboa que “ora determinavam o ensino do português, ora incentivavam o conhecimento da língua geral, ora tentavam de conciliar ambas, determinando que, tão logo os índios estivessem catequizados, passassem a aprender a falar português” (Faraco, 2019, pp. 139-140).
Para terminar de esbozar el cuadro de la diversidad lingüística americana, dirigimos nuestra atención al valle del río San Lorenzo que albergaba una exigua población estimada en 25 000 personas pertenecientes a los grupos iroqués y algonquino. Estas lenguas han legado al francés canadiense una serie de términos (como, cacaoui, un tipo de pato, ouaouaron, rana gigante, etc.) además de la abundante toponimia (con ejemplos tan evidentes como Canadá, Quebec, Chibougamau, entre otros). Según Delâge (2008, p. 57), “les rapports entre Français et Amérindiens se caractérisent à la fois par l’alliance et par la conquête”; la conquista puesto que el proyecto colonial pretendía hacer de los pueblos autóctonos súbditos cristianos del rey de Francia y alianza debido a los imperativos que pragmáticamente se imponían en la vida de la colonia. Cuando los franceses se instalaron en diversos enclaves de las Antillas en el siglo XVI, los pueblos originarios ya habían desaparecido como consecuencia de la llegada de los colonizadores españoles un siglo antes. En todo caso, la demografía modesta, cuando no ausente, de las poblaciones indígenas explicaría por qué no prosperó en las tierras colonizadas por Francia ninguna lengua general, aunque algunos clérigos sí aprendieron idiomas autóctonos.14
En síntesis, la expansión del español, el portugués y el francés en las Américas se hizo a expensas de las lenguas indígenas que se vieron desplazadas y marginadas en el nuevo contexto colonial. Unas pocas fueron instrumentalizadas por los colonizadores como lenguas generales para facilitar la evangelización. No obstante, aquellos primeros contactos abrieron la puerta para la integración en las lenguas trasplantadas de numerosos términos indígenas que describían la flora, la fauna y la geografía locales. También la toponimia autóctona pervive en el paisaje americano. Asimismo, los supervivientes de todos aquellos idiomas originarios se encuentran, todavía hoy, en una situación diglósica respecto a las lenguas nacionales que hace temer por su futuro.
2.4 Las matrices africanas y la formación de las variedades vernáculas
El estudio de la llegada de lenguas africanas a América, sus contactos e influencias sobre los idiomas de los colonizadores y el proceso de substitución lingüística que llevó a su extinción en las actuales comunidades americanas afrodescendientes es una tarea difícil cuando no especulativa debido a la falta de datos de las poblaciones africanas, como señaló Lipski (2014) para el español y Faraco (2019) para el portugués. Pese a estos problemas, no podríamos obviar la importancia de la población africana en la formación lingüística de la Romania nova americana, sobre todo en aquellas regiones en las que su presencia es masiva, como Brasil y el Caribe.
Desde el siglo XV hasta mediados del XIX, aproximadamente diez millones de seres humanos fueron secuestrados en su África natal, transportados en condiciones deplorables a las colonias americanas y allí vendidos como fuerza de trabajo esclavizada a terratenientes europeos (portugueses, españoles, franceses, ingleses y holandeses). Una situación de explotación extrema que además se perpetuaba en sus descendientes, esclavizados ya al nacer.
Según Bagno (2011) y Lobo (2022), 40% del total de africanos esclavizados (es decir, entre cuatro y cinco millones de personas) fueron instalados en Brasil.15 En el siglo XVI, fueron conducidos al Nordeste brasileño, siguiendo las exigencias del ciclo económico de la caña de azúcar, mientras que, en el siglo XVIII, su destino serían los yacimientos auríferos de Minas Gerais. A Hispanoamérica, llegaron 1.5 millones de esclavizados; así, en algunas zonas (el Caribe y las costas del Pacífico colombiano) la población de origen africano superó numéricamente a la de origen europeo. Las colonias francesas del Caribe, a su vez, recibieron unos seiscientos mil africanos (Vidal, 2021), convirtiéndose en la población mayoritaria pues los pueblos amerindios originales habían sido exterminados y los europeos no pasaban de una exigua minoría.
En relación a sus orígenes en el continente africano, procedían sobre todo de las áreas litorales de las actuales República Democrática del Congo y Angola, aunque también un número considerable de personas fueron esclavizadas en el Golfo de Guinea. El mapa 1 permite visualizar las áreas de origen y de destino.
Faraco (2019) explica que arribaron a Brasil entre 200 y 300 lenguas africanas, la mayoría perteneciente a la familia bantú; una diversidad que paradójicamente favoreció la uniformización en favor del portugués.16 Según Bagno (2011), el 71% de los africanismos presentes hoy en portugués brasileño son de origen bantú; así, idiomas como el quimbundo, umbundo y quicongo hicieron importantes contribuciones (con palabras como babá ‘niñera’, cafuné ‘carantoña’, fuá ‘habladuría’, zanzar ‘deambular’, etc.) mientras que otros de la familia nigero-congoleña, como el yoruba, habrían producido aportaciones más limitadas. Pessoa de Castro (2001) estima en tres mil los vocablos brasileños que tienen su origen en alguna lengua africana y hoy están en uso.
Mapa 1:: Rutas y volumen del tráfico esclavista desde África entre los siglos xvi y xix.
En la misma línea, Lipski (2014) indica el quicongo, el quimbundo, el umbundo, el yoruba, el igbo y el efé/fon como fuentes de los préstamos más duraderos en castellano. Esta descripción es extrapolable al origen de los africanos instalados en las plantaciones caribeñas bajo soberanía francesa.
Una vez presentadas las cifras generales y los orígenes de los africanos llevados a América, examinaremos y contrastaremos las situaciones sociolingüísticas de cada ámbito -español, portugués y francés- según las dinámicas de cada uno de estos tres imperios. Comenzamos este análisis por Brasil, ya que fue el territorio que recibió mayor flujo migratorio. Podemos reconstruir la paulatina exposición de estas poblaciones a la lengua portuguesa desde su salida de África del siguiente modo:
Acredita-se que um certo número de africanos chegava ao Brasil com algum conhecimento de português em razão de virem deslocados da atividade agrícola nas ilhas de Cabo Verde e de São Tomé. Faz-se também menção ao fato de que muitos escravizados aguardavam durante meses o embarque nos grandes entrepostos da costa africana, convivendo ali seja com feitores que usavam a língua portuguesa (certamente numa forma simplificada) na interação com a massa cativa multilíngue, seja com escravizados que tinha já algum conhecimento do português. Esse convívio se prolongava no interior dos navios negreiros na longa travessia do Atlântico, que variava de 35 a 50 dias. (...) Eram situações como essas que favoreciam a adoção do português como língua franca pelos escravizados, mesmo que precariamente. (Faraco, 2019, p. 146)
Una vez desembarcados, la organización de las plantaciones de Bahía y Pernambuco favorecía la emergencia de variedades pidginizadas o criollizadas. Esta adquisición precaria y no sistemática del portugués como segunda lengua, dentro del contexto esclavista, ha sido conceptualizada como “transmissão linguística irregular” (Lucchesi, 2015). Las variedades así adquiridas se nativizaron en las sucesivas generaciones con consecuencias sustanciales en la conformación del portugués popular vernáculo brasileño. En la misma línea, Bagno (2011) afirma que “o elemento africano sem dúvida é responsável por muitas das características gramaticais específicas do PB” (p. 236). Precisamente por tener esa procedencia, las variedades populares han sido rechazadas con vehemencia por las élites cultivadas, urbanas y blancas, lo que ha resultado en la polarización sociolingüística de la sociedad brasileña (Lucchesi, 2015) y en fuertes prejuicios o “preconceito linguístico” (Bagno, 2015). La importancia de las influencias africanas, no obstante, no niega el hecho de que muchos de los rasgos que caracterizan al portugués brasileño ya estuvieran latentes en la lengua trasplantada, heredados del gallego-portugués medieval como defienden Naro y Scherre (2007).
De acuerdo con el Tratado de Tordesillas, Portugal tenía el monopolio comercial y colonial en África por lo que el tráfico de seres humanos hacia las posesiones españolas era a través de mercaderes lusos. Podemos entonces considerar que muchos de los esclavizados tendrían conocimientos rudimentarios de un pidgin portugués al ser vendidos a los esclavistas españoles. Su inserción en los virreinatos seguía un procedimiento bastante complejo:
Obedeciendo a la compleja y monolítica estructura burocrática española, los primeros esclavos africanos tenían que ser transportados a Sevilla y reembarcados allí hacia las Américas en barcos españoles oficiales. Para simplificar este proceso tan complicado el gobierno español autorizó a tres puertos americanos a recibir esclavos: Veracruz, Cartagena de Indias y Portobelo. (Lipski, 2014, p. 112)
Al estudiar las aportaciones africanas en el español americano, hay que tener en cuenta su inserción en el contexto de las plantaciones antillanas y de la costa sudamericana del Pacífico.17 Frente a la situación brasileña, Lipski (2014) sostiene que, en la América española, la distancia entre esclavizadores y esclavizados nunca fue tan grande como para privar a los primeros del contacto directo con variedades nativas de español; “los africanos pudieron integrarse en la sociedad colonial, aunque en los niveles más bajos, a veces una generación después de su llegada” (p. 120). Solo en casos especiales, se produjeron las condiciones de aislamiento necesarias para que se perpetuara un criollo afro-hispano, como el papiamento en las Antillas holandesas y el palenquero en el San Basilio de Palenque;18 ejemplos que representan la excepción más que la regla, ya que las variedades pidginizadas afro-hispánicas, conocidas como español bozal, raramente perduraron más allá de la primera generación.
Aunque los debates sobre el impacto del elemento africano en la formación de las variedades latinoamericanas no estén cerrados, constatamos dos escenarios bastante diferentes: el del portugués brasileño y el del español americano. En el primer caso, el concepto de “transmissão linguística irregular” se encuentra en la base generadora del actual vernáculo brasileño mientras que, en el segundo caso, “ninguna innovación importante en la pronunciación, la morfología o la sintaxis del español de América se debe exclusivamente a la presencia de hablantes de lenguas africanas o a alguna forma de lengua afro-hispánica” (Lipski, 2014, p. 152). En otras palabras, las investigaciones de los últimos años en el ámbito hispánico refuerzan la continuidad en la implantación del español, incluso en las comunidades afrodescendientes, mientras que las investigaciones en ámbito brasileño -con la excepción de Naro y Scherre (2007)- han resaltado la discontinuidad en la formación del portugués brasileño. Dos tendencias y dos análisis que siguen direcciones netamente divergentes.
Concluimos esta sección aproximándonos a la situación en las colonias francesas antillanas, ya que, en Canadá, la presencia africana fue mínima.19 En Haití, la Guyana y en las Antillas menores el modelo de plantación de caña de azúcar, semejante al del Nordeste brasileño, conllevó la entrada masiva de africanos que dieron origen a lenguas criollas de base lexical francesa: “Quand le nombre d’esclaves dépassa largement celui des colons, se forma progressivement le créole dans le contact extrême entre langues africaines et diverses variétés de français” Bellonie y Pustka, 2017, p. 626). Es decir, mientras que los criollos representan la excepción en los territorios hispanos, en las colonias caribeñas bajo dominio francés son la norma. En relación a las variedades lexificadoras, Martineau et al. (2022, p. 44) defienden que los criollos proceden del francés “véhiculaire de l’époque coloniale” y no de ningún patois en concreto.
Estas lenguas criollas -maternas y vernáculas- convienen hasta el día de hoy en una situación de diglosia con el francés que ostenta el papel de lengua oficial tanto en los territorios políticamente dependientes de Francia (Guyana francesa, Guadaloupe y Martinique) como en Haití; lo que, en palabras de Alby (2017, p. 650), ha generado “un rejet du créole”. Un ambiente de polarización sociolingüística si cabe aún más extremo del que describimos para Brasil.
3. El surgimiento de las primeras variedades románicas de América
Como dijimos al comienzo de la anterior sección, el desembarco de las lenguas románicas en América supuso la continuación de un movimiento expansionista iniciado en las centurias tardomedievales. Glessgen (2012) explica la implantación de los dialectos septentrionales en las áreas meridionales de la península ibérica, anexionadas por Aragón, Castilla y Portugal durante la Reconquista, del siguiente modo:
Toutes les variétés ibéroromanes d’expansion jouaient en fait le rôle de langues de colonisation comme à son époque le latin. En raison de l’important brassage des populations, la variation diatopique y est notamment beaucoup moins développée que dans les zones au peuplement stable : le contact entre les idiomes de migrants de différentes origines provoque en effet des phénomènes d’amalgame linguistique. (p. 363)
Este es, grosso modo, el mismo proceso que se producirá en los archipiélagos del Atlántico y en el continente americano a partir del siglo XV. Además, el concepto de amalgama lingüística referido por Glessgen se aproxima a la koineización que Ramírez Luengo (2019, pp. 23-24) esquematiza en las siguientes etapas para Hispanoamérica: “1. Contacto entre diferentes variedades dialectales; 2. Reducción y simplificación de los fenómenos más particularistas; 3. Creación de un dialecto con función de lingua franca regional; 4. Nativización del dialecto resultante (…); 5. Estandarización de este nuevo dialecto”. Según el mismo autor, hacia 1650, se habrían superado las tres primeras fases por lo que ya habría surgido una variedad autóctona del español americano. Una variedad que él denomina español antillano y que posteriormente se asentaría en tierra firme, en los virreinatos de Nueva España y del Perú. Durante las siguientes centurias y partiendo de aquel primer dialecto, tendrían lugar procesos de koineización consecutivos condicionados por la venida de nuevos contingentes peninsulares y canarios, los contactos con la metrópolis o la presencia y relevancia de las poblaciones africanas e indígenas. Por ello, el español antillano no debe ser entendido como “un antecedente común de todas las variedades americanas, sino como un proceso común que genera diversas koinés” (Ramírez Luengo, 2019, p. 26). Lo interesante de esta exposición es, por tanto, la definición de fases que se replican en diferentes regiones y con diferentes cronologías sentando las bases de las actuales variedades lingüísticas hispanoamericanas. Un esquema que es comparable con los hechos de Brasil y la Nouvelle-France.
Frente a la cronología relativamente temprana de implantación del castellano, la empresa de imponer el portugués en las capitanías de Brasil resultó inviable en las primeras fases de colonización debido a la desproporción numérica entre indígenas y europeos y a la dispersión geográfica de los núcleos controlados por los colonizadores. Sería en realidad la población afrodescendiente y mestiza la que desde el nordeste difundió el portugués en el Brasil colonial, como coinciden en apuntar Silva (2004), Bagno (2011), Lucchesi (2015) y Lobo (2022). Por su parte, Faraco (2019) esquematiza las fases de la implantación del portugués del siguiente modo:
-
o surgimento de um pidgin e de línguas crioulas de base portuguesa;
-
a transformação de línguas sul-americanas em línguas coloniais (as chamadas línguas gerais);
-
a emergência das chamadas variedades não nativas, decorrentes do uso do português como língua segunda por expressivos contingentes populacionais;
-
e, por fim, a consolidação, no Brasil, de uma inteira comunidade extraeuropeia em que a língua portuguesa se consolidou hegemonicamente como língua primeira no correr do século XIX e início do XX. (p. 106)
Por ello, la lusofonización de Brasil presenta una cronología más tardía. Un proceso que, en todo caso, se replica en las diferentes regiones brasileñas; el portugués se expande desde el litoral al interior de Minas Gerais y São Paulo en el siglo XVIII mientras que en el Amazonas no consolidará su hegemonía hasta llegado el XX. La relativa homogeneidad de este proceso explicaría, según Faraco (2019), la uniformidad en la estructura gramatical de la lengua popular en todo el territorio brasileño más allá de diferencias fonéticas regionales debidas a los varios sustratos indígenas, africanos y europeos.
En el caso del Canadá francés y de forma análoga a los otros contextos descritos, se produjo una acomodación lingüística que llevó a eliminar los rasgos regionales más marcados, traídos por los emigrantes, en los primeros decenios de la colonia. Martineau et al. (2022) lo definen como “nivellement linguistique”, es decir:
Fait, pour un ensemble de parlers apparentés, d’évoluer vers une plus grande homogénéité (spontanément, ou sous l’influence d’un modèle standardisé), par sélection des variantes les plus fréquentes, les plus efficaces du point de vue communicationnel, ou encore les plus prestigieuses, et attrition des variantes ressenties comme plus marquées. (p. 313)
No obstante, algunas particularidades de las variedades provinciales con mayor peso demográfico pervivieron al integrarse en la variedad americana en ciernes y se extendieron al conjunto de la sociedad en las siguientes generaciones “ce qui a contribué, dès le départ, à donner une couleur particulière au français de la vallée du Saint-Laurent” (Mercier et al., 2017, p. 283). En el caso de las colonias antillanas, la desproporción demográfica entre la gran mayoría negra esclavizada y la pequeña élite blanca esclavista tuvo como resultado la formación de lenguas criollas de base lexical francesa cuyo punto de partida es exactamente el mismo del señalado por el esquema de Faraco (2019) para las fases del portugués brasileño.
En síntesis, nuestra exposición pone de manifiesto las analogías en los procesos de koineización de las tres lenguas románicas traídas por los emigrantes europeos y su consecuente nativización. El mapa 2 permite visualizar el escenario geográfico en el que se desarrollaron las transformaciones que hemos abordado.
Mapa 2: Extensión de las colonias europeas en América en 1754.
Así, a mediados del siglo XVIII, ya se han consolidado en el Nuevo Mundo variedades autóctonas de español, portugués y francés, claramente diferenciadas de aquellas existentes en Europa. La Romania nova americana ha echado raíces de forma duradera. En las últimas décadas del mismo siglo, ocurrirá una serie de sucesos políticos que tendrán profundas repercusiones en la suerte de estas tres lenguas en América. Los territorios de la Nouvelle-France sufrirán una separación traumática de la metrópolis al pasar a manos inglesas en 1763 como resultado de la Guerra de los siete años. Ese conflicto será uno de los antecedentes tanto de la Independencia de los Estados Unidos (1776) como de la Revolución Francesa (1789). Dos acontecimientos capitales que conducirán, entre sus muchas consecuencias, a la emancipación de los países latinoamericanos, desde Haití (1804) hasta Cuba y Puerto Rico (1898). Precisamente el siglo XIX marcará un punto de inflexión en el devenir lingüístico del continente no solo por el aumento exponencial de hablantes de español, portugués y, en menor medida, de francés en las Américas sino por la consolidación de estos idiomas, heredados de la época colonial, como articuladores de la vida pública en las jóvenes naciones.
4. Conclusiones y perspectivas
Hemos dedicado estas páginas a trazar una historia en común de las lenguas románicas en las Américas desde el inicio de la colonización hasta el siglo XVIII; esto es, hasta la víspera de las independencias. En nuestra investigación, nos hemos apoyado en estudios previos de autores hispanohablantes, lusófonos y francófonos, contrastando el modo en que cada una de estas tradiciones académicas ha abordado las múltiples facetas de dicho proceso. Hemos comprobado que las clasificaciones y categorías de análisis varían entre las diferentes tradiciones lo que, a nuestro entender, justifica la pertinencia de estudios comparativos. De igual manera somos conscientes de que la implantación del español, el portugués y el francés en los territorios americanos es el resultado de factores enormemente complejos que mudan según las particularidades de cada región, de cada contexto social, de cada época. Sin reducir ni simplificar este vasto panorama, hemos conseguido identificar los elementos y actores que determinaron el devenir de las lenguas románicas en el Nuevo Mundo. En este punto, las relaciones entre emigrados europeos, pueblos indígenas y poblaciones africanas surgen como una constante y la correlación demolingüística entre esos tres polos resulta determinante en la formación de las variedades trasplantadas.
Aquí hemos estudiado de manera conjunta el proceso de implantación, transmisión y nativización de estas tres lenguas en la América colonial; futuros estudios podrían mantener nuestro abordaje comparativo para profundizar alguno de los aspectos que nosotros esbozamos. Igualmente se podría examinar bajo la misma óptica comparativa la época de las independencias y la afirmación de normas endógenas americanas, frente a la defensa purista de modelos metropolitanos, con sus consiguientes repercusiones sociolingüísticas.
Vemos pues que los intereses de este artículo no se agotan aquí, sino que abren toda una agenda de investigación que comparte la intención de comprender en su conjunto esta Romania americana a la que aludimos en la introducción. Una perspectiva integradora de métodos, planteamientos teóricos y tradiciones académicas en la que todas las voces -parafraseando a la cantante tucumana Mercedes Sosa- tienen cabida.