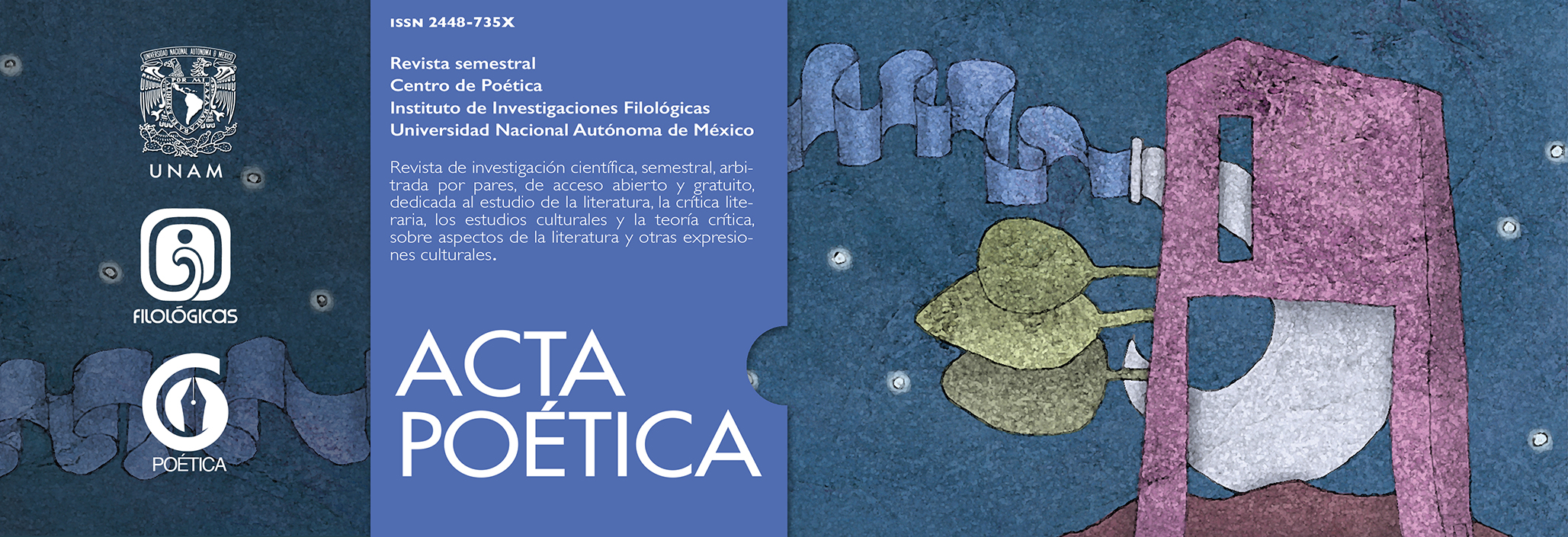Entre mitos, relatos y mentiras. Mientras leo. Meditaciones y aforismos
Contenido principal del artículo
Resumen
Este es un ensayo fragmentario, compuesto de reflexiones y aforismos, que vuelve creación la lectura crítica de El Cazador Celeste, del célebre ensayista y editor italiano Roberto Calasso (1941-2021), y The Resounding Soul. Reflections on the Metaphysics and Vivacity of the Human Person, compilación de Eric Austin Lee y Samuel Kimbriel que reúne ensayos de neurólogos, teólogos y filósofos alrededor de la noción del alma. Ambas lecturas meditativas están centradas en la preocupación por el lenguaje y sus paradojas.
Presentación
Esta reunión de meditaciones y aforismos -a la manera del Athenaeum de los hermanos Schlegel- es un ejercicio de reflexión personal sobre el lenguaje y sus paradojas, a partir de la provocación de la lectura de El Cazador Celeste (2020) del escritor y editor italiano Roberto Calasso (1941-2021), quien dedicó gran parte de su obra al estudio de la mitología, el lenguaje y la modernidad. Pero también surge del gozne con otra obra múltiple, The Resounding Soul. Reflections on the Metaphysics and Vivacity of the Human Person (2014), volumen que reúne ensayos sobre la noción de alma de neurólogos, teólogos y filósofos, compilados por Eric Austin Lee y Samuel Kimbriel. Incorporo también consideraciones sobre otras lecturas, como La selva del lenguaje, del filósofo y lingüista José Antonio Marina (1998) e Hitos del sentido: Notas sobre la Grecia arcaica y clásica (2020), de Antonio Escohotado, a quien he escuchado en múltiples entrevistas (la más reciente realizada por Iker Puente alrededor de dicha publicación). 1
Aprende uno muy tarde el arte de callar.
No es callar por falta de ideas o de aliento, sino callar por decencia, por un resto de lucidez. No usar más las palabras para esconderse, para imponerse, para mentir o siquiera para sobrevivirse a uno mismo.
“Cuando me encerraban semanas enteras en el Solitario, es decir, en la celda de castigo, la tarea consistía en no recordar los rezos, las plegarias, las canciones de la infancia”, me contaba alguien que fue prisionero político en Uruguay durante la dictadura. El lenguaje, con su retahíla de evocaciones y memorias causaba al recluso un sufrimiento insoportable. Limitarse a ser una bestia herida, arrinconada, era entonces lo más sano. Al cabo de los días sólo quedaban en pie unas pocas palabras esenciales: sal, agua, amigo, pan -a modo de sortilegio-. Incluso “luz”, como mera palabra, hería. “Luz” dice demasiado; “pan” es sólo un gesto, una bendición compartida durante siglos.
En Solitario, infinidad de vocablos cotidianos y comunes parecen haberse trasladado al reino de la ficción. ¿Qué es “jabón” para un preso?, ¿qué es un ventanal, un tapete, un picaporte?
“Las palabras son costumbres”, pensaba Alfonso el Sabio. Incluso a veces son automáticas como un gesto, o vacías como un tic.
Amo las palabras con un amor neutro. Hecho de olvidos. Las palabras me cosquillean en la mente. Se inhiben en los labios, se pervierten en mi oído. En el papel ruedan por la pendiente del sinsentido, rebotan. Entre mis muchas conexiones neuronales aparecen y desaparecen como estrellas enanas a lo largo de milenios. Igual que mosquitos locuaces o polvo que estalla.
“Sin sustitución no hay palabra”, dice Roberto Calasso, palabra que viene a ser “la sombra de una sombra”.2 Y yo pregunto: ¿nos acerca o nos aleja de aquello que fue “sustituido”?
El lenguaje en mi parecer no es sustitución sino acto. Doy nacimiento al nombre y al vínculo que ese nombre improvisa entre nosotros. Los frutos del lenguaje no significan en primera instancia; más bien desatan una estrategia de contacto o posesión intersubjetiva. Te toco con mis palabras peregrinas y luego te miro huir.
Para que la palabra no sea falaz, perniciosa, ha de desprenderse espontánea, como un fruto maduro. Sin planes ni objetivo. Sin ganas siquiera de mostrarle a algún genio despistado que existe la gravedad.
¿Cómo no sucumbir al encantamiento de las palabras? Hay metáforas y hay quimeras.
Twyla Tharp, la famosa bailarina y coreógrafa americana practicó cinco años sin música para explorar los alcances de su danza. Gracias a eso pudo luego interactuar con cualquier estilo musical: Mozart, Philip Glass, Arbo Pärt o Miles Davis. ¿Una cura de silencio o de sentido nos adiestraría en el arte de Decir? Yo también recuperé el cauce de la voz cantando meses sin producir sonidos, exhalando prolongadamente al borde de lo inaudible, suspendida en el filo, “de canto” precisamente.
La música hace sentir que el mundo es nuestro Hogar; las palabras, que es laberinto.
Mucha teoría se hace para contener el vértigo. Libros, conferencias, artículos inspirados, volátiles o rigurosamente anclados… en la arena.
Ser escritor es fácil. Sólo se precisa de disciplina y determinación -ni siquiera de saber-. Influir en otros ya es más difícil pero posible; basta conocer las debilidades del lector, sus gustos más ramplones o su sed más íntima. Ser “benéfico”, en cambio, no depende del escritor. Ciertos autores, sin querer, fortalecieron mi sistema inmune.
Los personajes de Beckett se esfuerzan continua y patéticamente en comunicar lo que no pueden comunicar, ni su voluntad, ni su deseo. Se pone en escena el drama del lenguaje, desplegándose insensato. Vano intento el de abrir la boca… Como si el silencio no fuera opción sino derrota, caída en el mismo abismo en que la realidad ha caído.3
Bueno, ya dejemos el tema, espeta mi padre abrumado, haciéndonos callar. Y tres minutos más tarde, él mismo regresa al tema, olvidando que lo ha atajado.
¿De veras deja el nombre intacto al objeto que nombra? Cada vez que se pronuncia lo va mellando, y allá en el fondo de la conciencia, lo disgrega.
Las famosas “últimas palabras” tendrían que ser de algún modo relevantes si no reveladorass.4 Pero rara vez ocurre así. A menudo sólo son un intento de persistir con vida, montándose en una frase, y en otra y con suerte en otra más.
Las penúltimas palabras, en cambio, o las que surgen irreprimibles en cierto punto de la agonía pueden ser tan inextricables como poderosas: Se incorporó de pronto mi madre moribunda para insistirme con ansia: La pregunta… ¡la pregunta!
Viene a mi mente una inquietante propuesta: “Las cosas mueren para que existan los nombres”, creo que ha dicho Octavio Paz.
La vieja querella: ¿el conocimiento redime o extravía? Plotino decía que el saber de los gnósticos se había atestado de palabras,5 y que ya no hablaba para nada de la virtud -tema que ocupó tanto a los antiguos-. Pero incluso por sobre la virtud, consideraba Plotino al acto de contemplar: esa forma de conocer no mediada, sin representaciones, ni simulacros, directa.
Miramos apenas un segundo entre dos guiños y ya soñamos con predecir galaxias.
Si el lenguaje es pura convención, queda la verdad en orfandad y la naturaleza en lo oscuro… Si el lenguaje ya no es linterna, entonces ¿hacia dónde caminamos?6
Calasso distingue entre el conocimiento que hiere su objeto y el que se limita a mirarlo. Pero ¿acaso mirar no es también una intrusión? ¿Cuándo la palabra es tacto?, ¿cuándo es escrutinio?, ¿cuándo es veladura?
Tienes que creerme para comprender. Puedes dejar de creerme luego.
Sin distracción y sin abulia, sin el carnaval de pensamientos ni el temblor del silencio ¿podríamos ver y decir verdad?
Saltar del habla al canto sólo es posible desde dentro. La palabra ya está cantada, pero en lo oculto. Cada vocal, un instrumento.
Dicen que quien no sabe hablar o escribir no sabe pensar. Pero hay quien piensa que las palabras nos alejan del verdadero conocimiento del mundo porque interponen una noción que obnubila o pervierte la conciencia que cada uno tiene sobre lo que percibe: su particular experiencia, intransmisible. El nombre, la teoría o el juicio son una barrera que nos impide ir suficientemente dentro para escudriñar nuestra verdadero ser con las cosas.
No niego que el lenguaje, con su carga histórica y devaneos, discurra y piense por nosotros,7 incluso para nuestro bien; pero puede hacernos creer que ya “sabemos” la verdad, simplemente porque la nombramos.
La experiencia subjetiva de sentir y darse cuenta podría ir más allá de nuestras creencias y miedos personales, podría aquietarse en el centro de la conciencia y ofrecer una perspectiva “objetiva”, tan compartible y constatable como el saber científico, asegura el filósofo budista Alan Wallace.8 Y sin embargo…
En el fondo de mí reside una verdad invisible. Bajo a tientas y regreso enmudecida, incapaz de describir lo que he palpado.
¿Existe un narrador omnisciente? Que por favor me cuente mi historia.
¿Existe el verdadero monólogo? Una vez que se expresa, y es logos, hay por ahí algún oyente inmiscuido.
Palabra es intercambio -sólo intercambio-; silencio atento es comunión. El llamado “monólogo interior” es la pura exhibición de un interior mentido. Es más opuesto a la intimidad con uno mismo, que el diálogo con otro.
Diré lo contrario a lo que he dicho por amor a la paradoja: Todo Mundo es intrínsecamente personal. Y se habita con palabras, con fórmulas del habla, imágenes poéticas y material del ensueño. El lenguaje aporta a nuestro mundo toda la irrealidad que éste necesita para subsistir.
Pero quizá esto último es mentira, si pensamos: No toda la realidad es materia, como pretenden las ciencias objetivas. De hecho, la mayor parte de la experiencia humana, percepción consciente del contacto con el entorno, no tiene elementos físicos constatables: ni volumen, ni tamaño, ni aceleración, ni densidad, ni constitución molecular ni frecuencia de onda. Tómese por ejemplo el color naranja. Es una experiencia, y un nombre. No aquello que lo provoca (la cosa a la que calificamos de ser naranja) ni aquello que lo “descubre” (nuestras neuronas que lo coligen).9
Radical es la postura de Wittgenstein respecto de la imposible relación entre palabra y hecho, explica Steiner: “Lo que llamamos hecho es acaso un velo tejido por el lenguaje para alejar el intelecto de la realidad” (1994: 44).
Una obra teatral que fuese absolutamente realista tendría que hacernos reír.
Basado en un mito védico, Roberto Calasso cuenta que, mucho antes de ser cazadores, los hombres imitaron a las hienas en sus hábitos carroñeros.10 Ese modelo les dio la fuerza de dominación que otorga el hecho de comer carne muerta.11 -Sacrílega proteína, murmuro- …Y a partir de esto despliega el autor una antropología según la cual los hombres actuales, antes que divinos cazadores, tenemos mucho de hienas, pues devoramos animales que algún otro ha matado. He aquí, me digo, un mito, un cuento, una teoría. Otra más.
El filósofo español Antonio Escohotado tiene una definición para lo real. Lo real, dice, es lo infinito. La realidad es inagotable, tiene dimensiones que no dejan de multiplicarse hacia adentro y hacia afuera, y nunca es por completo cognoscible. Cita entonces a Heráclito:” La naturaleza ama ocultarse…”.12
En cambio, un modelo, una ficción, una noción, un mito, y cualquier invento o creación humana es acotado, finito.
¿Cómo la rosa escrita y su misterio?, me pregunto.
Descubrir lo inconmensurable fue todo un escándalo para la razón: el diabolus, le llamó Simon Weil. Lo inconmensurable fue un “drama” para el pensamiento griego,13 como es una comedia para la ciencia de hoy.
Nombrar, no como sentencia sino como caricia. Dice Levinas que la caricia consiste en no asir nada, en tocar lo que escapa de nosotros porque aún no ha sido lo suficiente; consiste en buscar, en sondear. Es un movimiento hacia lo invisible.14
Exégesis, invención.
Hermenéutica, viaje.
Los devotos observadores de pájaros se afanan en identificar la figura del ave y su nombre, usando catálogos y catalejos. ¿Es eso amor o avaricia? ¿Es asombrarse o atesorar?
“Todos los adornos son escrituras” ahí en la superficie de los muros, decía Bonifacio Bautista Aragón, guardián de Mitla, según cuenta Calasso (31). Pocos visitantes comprendían sus palabras, pues creían que en efecto se trataba de decoraciones. “Todos los adornos son escrituras”, repetía el guardia. Sin importar que nunca se hubieran descifrado esas escrituras. Su misión era alimentar el mito.
Quizá lo contrario sea cierto: que toda escritura es adorno, reverberación lujosa, ingeniosa, superflua. Y no cincel sobre la piedra, herida sobre el papel, incisión definitiva en la historia.15
¿Si la teoría -etimológicamente- es contemplación, a qué tanto parloteo y terminajo?, les pregunto a mis alumnos cuando me recitan teorías que acaban de aprender, y por tanto, no han todavía olvidado.
El pasaje de la contemplación al habla ¿cómo ocurrió? Desvirtuando la realidad en imagen: eidolon. Conocer por el nombre es degradar, dice Calasso.16 “El algo que se conoce deja de ser real, para ser imitación” (288).
¿Podríamos recobrar la inocencia de ver, justo antes de romper a hablar?
Un cúmulo de proposiciones nos impide la visión de la vida entera, en la que nada hay que buscar porque nada hace falta, dice Calasso (302) explicando a Plotino. Y esa visión se tiene precisamente en la interioridad.
¿Podría el lenguaje, al menos el lenguaje poético, ser un hilo de Ariadna para volver de la caverna interior a la esfera exterior, y expresar algo que sea verdad?
…la palabra del poeta hecha pupila.
Una sola frase modifica la tarde entera, hacia delante y hacia atrás. Tan delicada membrana es el tiempo.
Plotino sabía que no sólo contemplan los seres humanos; también los animales, las plantas, las piedras, la Naturaleza misma se auto-contempla, pero un tanto adormilada (Calasso: 287).17
Me encanta esa idea: la somnolienta Naturaleza asistiendo a la polinización de una orquídea, al nacimiento de un huracán, al sunami, al terremoto, a cada único atardecer.
Qué significa tal palabra, tal frase, tal obra -como la de Dostoievski para Bajtín, por ejemplo- es una pregunta menos por su pasado que por su futuro, me atrevo a soñar.
Si una nueva obra de ficción no desdice a la teoría literaria en boga, de algún modo fracasa.
No sólo lo que se dice queda siempre en entredicho, también lo “no dicho” nos acecha.
¿Qué nos autoriza o anima entonces a decir verdad y evitar las patrañas?
Quien pretende interpretar la ley no escrita (incorruptible, incontestable, más allá del juego de argumentos), no sabe dónde se mete.
Si ya cuentas con la Pregunta tienes el comienzo de un libro. Pienso en la analogía que hace Calasso entre la persecución y el abatimiento de una presa (es decir la cacería), y la fundación de una ciudad o un texto.
Necesito dialogar conmigo misma para descubrir nuevas rutas, que quizá ya recorrí. Pero me he perdido el rastro.
Ni verde ni azul; ni naranja, ni amarillo: vivo en una zona centrípeta de matices. Siete millones puede percibir el ojo humano -a plena luz:18 …ah, esa traviesa realidad indivisa; ese continuum tenaz.
Lo insignificante, lo irrelevante en primera instancia, atenta contra toda teoría general, la corroe. Y ciertamente, brota por todas partes.
Percibimos más “específicamente” y a detalle de lo que nos permite expresar nuestra lengua cotidiana. Nombro por necesidad o imitación; no por ser fiel a lo que percibo. Cuando me propongo ser fiel tengo que improvisar como hablante, hacer un uso heterodoxo de los vocablos.19
Un lingüista apasionado, y ahora célebre, me decía en privado: “¡Cómo odio a los hablantes! Se refería a los blasfemos de una religión llamada “Lengua”, que tiene sin duda sus sacerdotes y leyes.
Toda mi vida académica ha sido una especie de digresión, que sólo a ratos logra ponerme a resguardo de la desgracia.20
Catarsis, bien. Pero lo que uno busca es salvarse.
Promiscuidad de los mitos. Se adhieren unos a otros, se traslapan y pervierten, como hermanos incestuosos.
Ovidio se las arreglaba con la multiplicación de ritos y pseudo-mitos, dice Calasso: “Se movía con soltura en esta desmesurada suma de gestos, reliquias, etimologías y crónicas, y sin embargo, por momentos confiesa sentirse anonadado por un ‘cúmulo de dudas’ ” (199).
Se agota la punta del lápiz mucho antes que mis preguntas.
Poco a poco se olvida el sentido de un rito, es entonces cuando se vuelve anestésico, automático. Orgullo colectivo y tenaz.
Cómo se divertían los dioses mirando las desventuras de los héroes; cómo se aburren ahora, y van cayendo uno a uno en un larguísimo sueño, indiferente.
Un auténtico dramaturgo brinda en sus parlamentos todo, no sólo la fábula y circunstancia, no sólo la entonación y el gesto, sino el sentir más hondo del personaje, que a veces ni el actor comprende bien a bien: Brinda las resonancias que en el público ocurrirán con una determinada oración.
Se pregunta el dramaturgo: ¿cómo impedir que el actor se ría cuando pronuncie este disparate? Y se apura a inventar a otro personaje que le replique en escena.
Proponer una idea: El monólogo no existe, siempre es un diálogo con alguien, presente o no; siempre es apuesta, juego del lenguaje. No existe el monólogo interior más que en las novelas, la escena teatral o la confesión -exteriorizado, por tanto-. El soliloquio es aún menos interior y privado. Ocurre frente un ente de mil orejas. Cuando hablamos a solas, en voz alta, nuestro discurso es casi casi interjección, onomatopeya, mera prueba de que existimos. Tal vez lo hacemos para propiciar al desdoblamiento compasivo de nuestro ser solitario, para hacernos compañía.
A veces, sin embargo, nos decimos en voz alta verdades que en nuestro fuero interno no tendríamos el valor de vislumbrar. Así, escuchados desde afuera, todos nuestros pecados son veniales, susceptibles de interpretación y hasta de perdón.
Una pregunta que muchos han contestado pero que sigue en pie. Cuando escribimos ¿qué ser dentro nosotros se expresa?: ¿un extranjero?, ¿un impostor?
Peter Handke en su Historia del lápiz me enseñó a pensar sin miramientos, a mirar sin adjetivos. A hacer del discurso, una pesca. Paciente, muy paciente, pero de pronto, intempestiva.
Cioran me enseñó a reír cuando estoy triste. Discretamente, pero reír. El más agudo pesimismo tiene su gracia.
Dejarnos “allí merito” entre el dolor y la risa, es un gran arte.
En el yoga Kundalini hay un ejercicio que consiste en pronunciar una vocal de golpe, haciendo que se abra paso desde el plexo solar: ¡Ah! Esa práctica busca: “Que sólo pronuncie las palabras que surjan de aquí dentro”. Ninguna otra. Aire, vocal y movimiento quieren abrir el canal de la verdad, desatar la voz desnuda.
Y ¿qué es una verdad desde el interior? Creemos haber avanzado mucho por considerar que toda verdad es relativa. Y toda percepción, subjetiva. Pero eso sólo es el comienzo de un largo camino de vuelta.
El lenguaje piensa por mí mientras exploro sobre el papel. Antes de la escritura todo es neblina; después también, pero de otro modo.
Hay un grado de conciencia que no se alcanza en ausencia del humor.
A veces escribir tiene que ser un regreso al habla. Porque ya se ha ido muy lejos, y allá lejos, ya no hay mundo ni hay montañas, ni hay eco. Otra vez, cuando hablamos enfrentamos al niño que nos atiende, al abuelo desmemoriado, al incrédulo colega. Acogemos a las palabras sin cascarón.
Dice Antonio Escohotado21 que los adverbios y adjetivos no sirven para develar la verdad, ni para espantar el olvido. Habría que describir el mundo sólo con nombres y verbos. El lenguaje viene y va, dice; y la verdad permanece.
¿Qué entienden los animales de las palabras humanas? “Nada” no parece una respuesta.
El pecado crucial de Helena -tanto como de Alcibíades-, según Eurípides, fue celebrar los Misterios en privado; peor aún, en el dormitorio. Invocar en el hogar a la deidad de Eleusis (Deméter), en vez de acudir al templo es hybris pura y simple, asegura Calasso (2020: 267).
Los misterios deben realizarse extra-territorialmente, lejos del hogar. Y de aquel lugar “apartado” volver, sabiendo que hay una buena manera de morir, y de vivir, a partir de ese momento.
A solas, sobre la página muda, cometo la insolencia de tratar de tú a tú con alguno de los dioses, y por supuesto quedo abatida.
Los Misterios rituales de Eleusis nunca fueron revelados, ni siquiera en los Escritos Órficos. ¿Cómo pudo el secreto conservarse cuando fueron tantos los iniciados, y a lo largo de tantos siglos?
En el periódico leo que han inventado una tecnología que traduce los pensamientos de un hombre (se llama Pancho) y los presenta en pantalla. Mas no son sus pensamientos, sino los impulsos deliberados para pronunciar ciertas palabras o frases (hacer vibrar las cuerdas vocales, la lengua, los labios de cierto modo). El pensamiento existe sin lenguaje, de una forma extenuante, compulsiva.
Me pregunto si en los monjes con voto de silencio poco a poco se adormece la conciencia, o todo lo contrario.
Quizá el razonamiento sí precise de palabras, de fórmulas y cifras. ¿Podrá una geometría invisible actuar en el resto de nuestra mente?
Un día, ya tarde en la vida, me prometí no mentir. ¿Qué significaba eso? ¿No decir lo que no pensaba? ¿No usar metáforas ni eufemismos? ¿No inventar datos, fechas, eventos? ¿No considerar las circunstancias o las consecuencias de decir algo? ¿No enfatizar ocurrencias? ¿No saber qué voy a asumir como cierto?
Significaba vivir en mi palabra, de cuerpo entero, como una larva en su capullo.
Decir es la Morada del ser, dijo el filósofo alemán, pero los fuertes vientos que hoy corren nos han dejado sin techo.
Antes de morir mi madre me suplicó que no la enterrara, ni la ahogara, ni quemara su cuerpo blanco. “Por supuesto que no”, le respondí, sin la menor sensación de estar mintiendo.
Sabes que mientes cuando el otro ha entendido mal y te conviene que no lo sepa.
Los poetas no son de fiar, según Platón, porque obedecen a sus fines creativos, sin considerar el bien o el mal, sin adecuarse a lo que el pensamiento aprehende -más a la manera de un chamán que de un sabio-. Sí, pero la poesía “alivia a los prisioneros”, replicaba Eurípides.22
La Contemplación cruza la Naturaleza; y así la crea, dice Plotino. Y además, lo hace en silencio. Contemplación silenciosa es la que revela y da existencia a lo creado. Silencioso también es comprenderlo.23 ¿Quién me mirará cuando los seres humanos se hayan ido?, se pregunta la Naturaleza. Yo misma, mis cien mil ojos lo harán.
Mundo malo; cielo en coma:
Las estrellas ya no nos miran.
Constreñir los versos, obligarlos a decir a cada paso asfixia su potencia, neutraliza sus efectos. Para que un poema no sea un simple juguete del lenguaje debe preservar sus peligrosas líneas de fuga.
¿Cuándo fue, en el curso de la historia, que la belleza se nos volvió sospechosa? Cuando se convirtió en un atributo más, dispensable, puramente subjetivo, más joven y arrebatado que la verdad.
Sí, claro, oscilo
entre el saber y el tanteo
entre la fe y la derrota.
A diferencia del viejo Egipto, que no aceptaba los cambios (en tradiciones, rezos y dioses), Atenas era una ciudad que “amaba y multiplicaba las palabras”, apunta Calasso (2020: 336), siendo que cada palabra es sospechosa de instilar e instigar algo nuevo. Desde entonces, digo yo, el hervidero de cerebros y de conceptos ha sobrecalentado al planeta.
Qué silenciosa quedará la Tierra sin nosotros. Llena de ruidos ignotos que no significarán nada y sólo serán porque sí. Qué cadencia de Nada moverá el viento y las corrientes en los mares. Los animales, eso sí, estarán perplejos.
Alguna vez dijo Rilke: “Los sagaces animales ya notan que no estamos muy confiadamente en el mundo intermediario”: el de la palabra y la imagen, me supongo.
Nuestros papiros, nuestras nubes digitales, nuestros libros serán materia pura, sin rastro de angustia ni engaño. Y sin embargo, vibrará en el aire la nostalgia. Ecos del poema, mitigados, rebotarán entre los montes. Y sólo los escucharán los delfines y las piedras, que seguirán a su manera, atentos.
Un mito se presta más a lo efímero, a lo íntimo, que un concepto. Pero a cambio encuentra mil formas de perdurar. Y de transmutarse.
Cántaro: mente matriz donde vierten su semen los dioses.
De niña cultivé un mito personal, el de la Chata Sofía, figura colérica y rebelde que exigía sacrificios para no salir de mi interior y hacer desmanes, y a la que por supuesto, mis padres abominaban. Ella me salvaría en las horas negras con su cólera bendita y su verdad con filo. La Chata Sofía no sabía mentir, ni le daba la gana, de ahí su fragilidad. Su fuerza, en cambio, era telúrica, escondida.
Las tramas de los mitos reverberan entre sí y forman una red invisible, no trazable.24 Quién es quién y qué hace, se desplaza de uno a otro de los dioses, los titanes, los gigantes, las ninfas. “Los seres de las novelas, en cambio, están aislados y crecen en soledad”, opina Calasso. Pero el mito, replico yo, escamotea esa aparente autonomía.
Detrás de un personaje literario, encerrado en su mundito de ficción, hay una pléyade de dioses travestidos.
Todos los poemas son paliativos. Algunos con tremendos efectos secundarios.
Paraíso y selva se aborrecen. Pairi-daësa, recuerda Calasso, es cerco más allá del cual se extiende la naturaleza. Cuando nos expulsaron del Edén, primeros exiliados, tuvimos que recurrir a los discursos para cercarnos de lo salvaje.
Decir o no decir es el primer “dilema” del lenguaje.25
Sócrates soñó una voz que le advertía: en vez de filosofar debía crear cantos. No entendió de inmediato, pero lo hizo antes de morir. Rimó y puso música a las fábulas de Esopo.
Mi silencio interior, un hogar abandonado.
Métricas
No metrics found.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Política de Open Access
Los autores que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
De acuerdo a la legislación de derechos de autor, Acta Poética reconoce y respeta los derechos morales de los autores, así como su derecho patrimonial, los cuales serán otorgados a la revista para su difusión de libre acceso. Acta Poética no solicita cuotas para el envío y procesamiento de textos para publicación.
Todos los textos publicados por Acta Poética –sin excepción– se distribuyen bajo la licencia de atribución-no comercial Creative Commons 4.0 (CC BY-NC 4.0 International), lo cual permite a terceros hacer uso de lo publicado, siempre y cuando se mencione al autor y su anterior publicación en esta revista.
Los autores pueden hacer otros acuerdos contractuales adicionales e independientes para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en Acta Poética (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en otra revista o medio electrónico) siempre que se indique clara y explícitamente que el trabajo fue publicado por primera vez en Acta Poética.
Por lo anterior, los autores deben entregar la cesión de derechos de autor de la primera publicación debidamente completada y firmada por los autores. Esta forma puede ser enviada por email en formato PDF a actapoet@unam.mx (Forma de cesión de derechos de autor).
Este trabajo está bajo la Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license.
Citas
Beckett Samuel. The Unnamable. Manhattan: Grove Press, 1958.
Calasso, Roberto. El cazador celeste. Barcelona: Anagrama, 2020.
Cioran, E. M. Adiós a la filosofía. Madrid: Alianza, 1980.
Escohotado, Antonio. Hitos del sentido: Notas sobre la Grecia arcaica y clásica. Barcelona: Espasa Calpe, 2020.
Lee, Eric Austin, Samuel Kimbreil et al. The Resounding Soul, Reflections on the Metaphysics and Vivacity of the Human Person. Eugene: Cascade Books, 2014.
Lledó, Emilio. El silencio de la escritura. Barcelona: Austral, 1994.
Marina, José Antonio. La selva del lenguaje. Barcelona: Anagrama, 1998.
Mateu Serra, Rosa. El lugar del silencio en el proceso de comunicación (tesis doctoral) Universidad de Lleida, 2001.
Merleauy Ponty. Fenomenología de la percepción. París: Gallimard, 1945.
Pessoa, Fernando. Libro del desasosiego. Barcelona: Seix Barral,1996.
Steiner, George. Lenguaje y silencio: ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Barcelona: Gedisa, 1994.