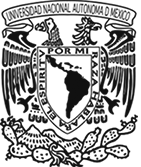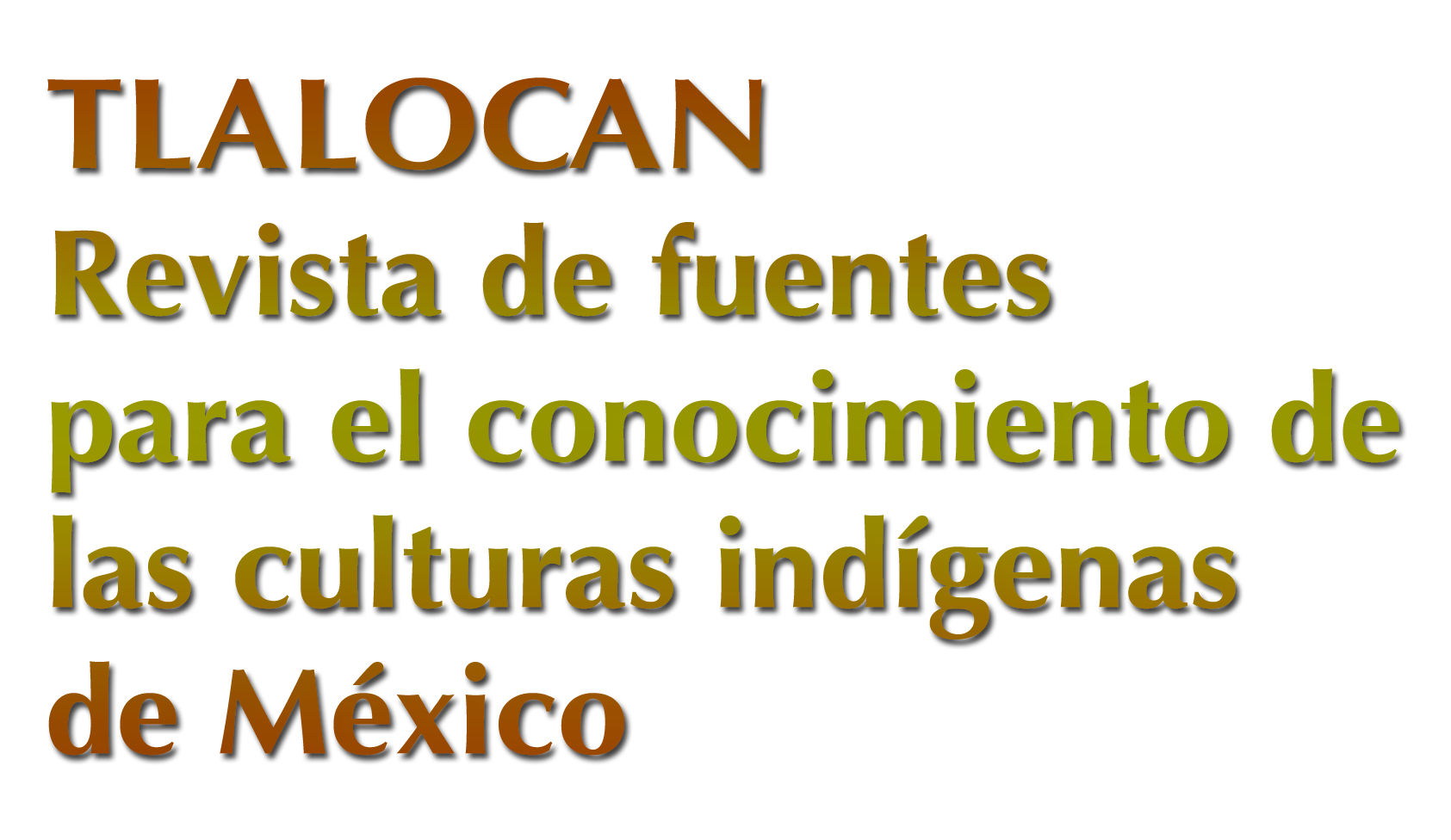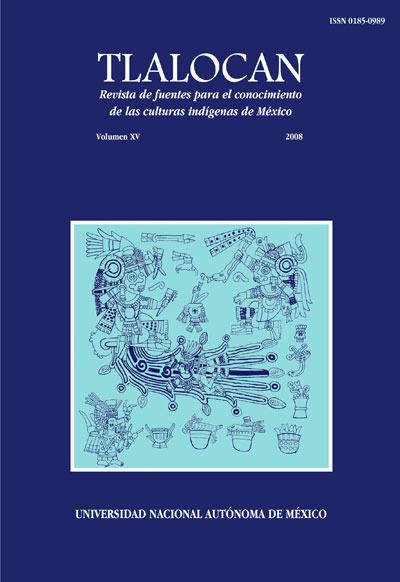Castañeda de la Paz, María. 2006. Pintura de la peregrinación de los Culhuaque-Mexitin. El Mapa de Sigüenza. Análisis de un documento de origen tenochca
Contenido principal del artículo
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Métricas
Cargando métricas ...
Detalles del artículo
Cómo citar
Hernández de León-Portilla, A. (2011). Castañeda de la Paz, María. 2006. Pintura de la peregrinación de los Culhuaque-Mexitin. El Mapa de Sigüenza. Análisis de un documento de origen tenochca. Tlalocan, 15. https://doi.org/10.19130/iifl.tlalocan.2008.196
Número
Sección
Reseñas y notas bibliográficas