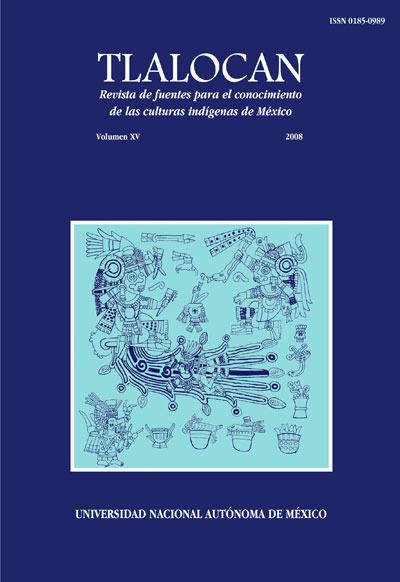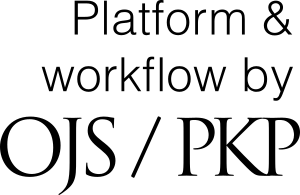Una decena de ensayos integran el presente volumen. Todos juntos forman un conjunto valioso, lleno de sorpresas y de aportaciones sobre varias lenguas del tronco yutoazteca: seis del náhuatl, dos del huichol, uno del cahita; uno del tegüima y uno de las lenguas tepimanas. Uno más trata de la historia de un contacto lingüístico y cultural harto difícil: el de los seris y pimas con el español. Cada ensayo es, además, una reflexión nueva sobre algún aspecto de estas lenguas, algunas muy estudiadas como la mexicana, otras menos, pero todos ellas llenas de secretos que hay que ir develando.
El libro está estructurado en dos partes, muy al gusto del moderno pensamiento lingüístico y en armonía con el contenido de los ensayos. Una primera parte incluye los artículos que versan sobre morfología y tipología que, sensu latu, podemos considerar sincronía. La segunda parte se dedica a diacronía, discurso e historia, es más amplia y, en cierto modo, tiene fronteras más abiertas que tocan la antropología, la filología y la historia. En realidad el comentario de todos estos ensayos ya está hecho por José Luis Moctezuma en la “Introducción”. Afirma él que este trabajo es un sincero homenaje al colega Ignacio Guzmán, quien murió cuando ambos estaban trabajando en el proceso de la edición del texto. Considera también que este libro es un fruto de la asociación de Amigos de las Lenguas Yutoaztecas, Friends of Uto-Aztecan Languages Conference, que ya tiene más de cuarenta años de reunirse. José Luis va más lejos y comenta todos los ensayos siguiendo la clasificación en dos rubros, y el orden trazado en el “Índice”. Sus comentarios, repito, bastarían para una buena presentación y no me resisto a repetir aquí un párrafo muy elocuente:
Por supuesto, los trabajos sincrónicos y diacrónicos sobre la lengua misma mantienen una presencia importante, que permite avanzar en el conocimiento de la diversidad, al mismo tiempo que se observan las relaciones internas y los rasgos estructurales compartidos por varias lenguas yutoaztecas (p. 10).
El título refleja el espíritu del libro:
Estructura, discurso e historia de algunas lenguas yutoaztecas
. Sobre estos tres conceptos versan los capítulos y sobre ellos hay reflexiones innovadoras que dan vida a este nuevo volumen. Empecemos por el primer concepto, el de estructura. En rigor sobre tal concepto versan todos, ya que tocan algún fenómeno de las lenguas, algún rasgo lingüístico, y los rasgos lingüísticos son también estructuras. Pero dado que es bueno establecer categorías, me acojo a la sincronía para poder reunir cuatro ensayos en este primer rubro.
El primero de ellos es de Leopoldo Valiñas: “Comentarios sobre el absolutivo tepimano”. Dos son las preguntas que el autor se hace en su trabajo: 1ª, ¿existía en prototepimano el sufijo absolutivo /- i/; 2ª, si existía, ¿de dónde proviene? Valiñas parte de una base firme de estudios sobre reconstrucción del prototepimano según los estudios de Bascom, Saxton, Shaul y Langacker, y de una amplia información extraída de las propias lenguas tepimanas, incluyendo la proporcionada por el jesuita Benito Rinaldini en su Arte de la lengua Tepeguana, 1743. Con todos estos datos analiza el sufijo citado, lengua por lengua, y concluye que tal sufijo no existía en la protolengua. Más bien, piensa él, que su presencia actual se debe a la incorporación de préstamos no yutoaztecas, los cuales sufrieron un reacomodo prosódico. El ensayo de Valiñas es una muestra de lo que se puede hacer en reconstrucción lingüística cuando se tiene espíritu de innovación.
Sobre la lengua tegüima y otras más del grupo yutoazteca versa el trabajo de Rosa Elena Anzaldo Figueroa, “Comparación del sistema de parentesco del tegüima con los de otras lenguas yutoaztecas”. El punto de partida de la autora es el Arte de la lengua tegüima vulgarmente llamada ópata, México, 1702, del jesuita Natal Lombardo. Con esta base analiza quince lenguas de los grupos númico, tákico, tepimano, taracahita, corachol y aztecano, incluyendo el náhuatl clásico. Dentro de cada grupo, hace una clasificación detallada de los términos, según las categorías de la antropología lingüística de Kroeber, Lounsbury, Lowie y Murdock. El resultado es un universo de vocablos en los que se plasman las estructuras sociales de los pueblos y sus correspondientes imágenes lingüísticas. Varios cuadros de términos cognados de lenguas yutonahuas completan este trabajo que abre mucho camino en el conocimiento de estas lenguas.
Un trabajo más sobre rasgos estructurales del huichol se debe a Paula Gómez López y versa sobre “La polisemia de los prefijos espaciales del huichol. Relevancia semántica y formación de términos”. El tema central es el análisis morfológico-semántico de cinco prefijos direccionales desde la perspectiva de la “relevancia semántica” expuesta por J. Bybee en sus conocidos estudios sobre morfología, significado y forma. Paula Gómez explica el grado de relevancia según el grado de afectación de una unidad de significado sobre otra y analiza cinco morfemas muy cercanos a la raíz verbal en huichol. El análisis semántico de ellos le permite fijar una jerarquía de cinco significados ordenados desde los más concretos hasta los más gramaticales, y sobre cada uno de estos significados distingue valores y funciones. Concluye que el grado de relevancia de los cinco prefijos huicholes es alto y que ninguno puede ser considerado morfema derivativo. El trabajo ayuda a penetrar en la naturaleza de las partículas del huichol.
El ensayo de Mercedes Montes de Oca, “Tipos de difrasismos en el náhuatl y otras lenguas yutoaztecas”, responde también al estudio de las estructuras de las lenguas yutonahuas. Sobre un corpus de difrasismos sacados de la Historia General de Sahagún, del Códice Florentino, Montes de Oca hace un análisis de los significados de estos pares léxicos tan abundantes en el mexicano. Piensa ella que, además de una clasificación según su estructura morfológica, los difrasismos pueden ser estudiados por su significado, que a su vez, depende del campo semántico de los lexemas que se yuxtaponen: pueden ser lexemas correspondientes a un mismo campo semántico, o bien un lexema genérico y otro específico; a veces son complementarios y hasta opuestos. En su trabajo incursiona en la presencia de difrasismos en otras lenguas como el luiseño y el mono, y concluye que la existencia de pares semánticos en muchas lenguas yutoaztecas induce a pensar en la existencia de estas estructuras en un tiempo muy antiguo, antes de que las lenguas se diversificaran. Su trabajo, no sólo ayuda a conocer la estructura de la lengua náhuatl sino también la lingüística comparada y reconstructiva.
De la estructura pasamos al discurso que está muy bien representado en el libro. Se trata de un discurso nuevo que se produce cuando entran en contacto las lenguas y con ellas las culturas de sus hablantes. En el libro hay cinco ensayos que nos hablan de esta realidad desde diversos aspectos de la lingüística, como es el de la semiótica, la lexicología y la filología. Es Patrick Johansson quien extiende una mirada sobre el nuevo discurso novohispano anclado en la semiótica con su texto “Reflexiones indígenas sobre la configuración verbal del sentido en el siglo xvi”. Partiendo del choque que supuso la conquista al enfrentar dos sistemas cognitivos, hace él una serie de consideraciones sobre los textos que fray Bernardino de Sahagún recogió en el libro IV de su Historia general de las cosas de Nueva España, Códice Florentino, li-bro dedicado a explicar el calendario. Analiza la construcción sintáctica y el valor semántico de ciertos pasajes en los que hablan los informantes indígenas, para descubrir en ellos la oralidad y la tradición cognitiva de una cultura. Descubre también un antagonismo entre intérprete e interpretado, entre el comprender de la cultura europea y el sentir de la mexicana. Intenta él hablar desde el polo indígena, a pesar de que afirma que la cognición europea, dentro de la cual los textos están aprisionados, “altera sustancialmente la funcionalidad cognitiva de los textos”, (p. 143). Su ensayo es, sin duda, un intento de situarse y situarnos en la mente y en el discurso de los nahuas cultivados del siglo xvi en pleno choque de culturas.
De la semiótica pasamos a la lexicografía, y en este campo son tres ensayos los que nos hablan del nuevo discurso: uno sobre el náhuatl y dos sobre el huichol. El del náhuatl se debe a Rosa H. Yáñez Rosales y versa sobre “El náhuatl de la periferia occidental y los préstamos del español en textos coloniales”. Objetivo principal de la autora es analizar el proceso de incorporación de préstamos del español en el náhuatl escrito en lo que fue el Obispado de Guadalajara y la Audiencia de Nueva Galicia y para ello toma dos puntos de apoyo: los estudios realizados sobre préstamos en el náhuatl del centro y la diversidad de la lengua hablada en lo que fue Nueva Galicia. Identifica préstamos y los clasifica según campos semánticos, recurrencia y categorías gramaticales. Completa su estudio una breve comparación con los préstamos que aparecen en el Arte vocabulario y confesionario de Jerónimo Cortés y Zedeño, Puebla de los Ángeles, 1765. El estudio de Yáñez es un paso más en el conocimiento del náhuatl de occidente en los documentos novohispanos.
“Diacronía de los préstamos; reconstrucción del contacto entre las lenguas huichol y español” es el otro ensayo lexicográfico sobre la citada lengua y se debe a José Luis Iturrioz Leza. Su lectura nos confirma, como él dice, “que el huichol no ha sido una lengua tan aislada del español como se ha presumido tradicionalmente” (p. 99). En el trabajo, el autor hace gala de su capacidad de armonizar sincronía y diacronía a través del análisis de un buen número de préstamos españoles que influyeron en el huichol hablado, en el discurso cotidiano de la lengua. El corpus de préstamos es grande y José Luis los analiza a fondo desde las perspectivas de la moderna lingüística: fonología, fonética, ortografía, dominios semánticos, procesos y etapas de asimilación. Reconoce cuatro etapas correspondientes a los siglos xvi, xvii, xviii y xix, y distingue en cada una los diversos fonemas que el huichol utilizó para asimilar determinados fonemas del castellano. Este análisis diacrónico de los préstamos y de sus correspondientes formas léxicas del español, lleva al autor más lejos y le permite hacer reflexiones sobre algunos cambios del español, en especial de las sibilantes, incluyendo la fricativa palatal sorda /š/ en /x/. Finalmente ofrece algunos comentarios sobre los trabajos que sobre este mismo tema publicaron Joseph Grimes, Tim Knab y Wick Miller. Al leer el ensayo de Iturrioz se siente que los préstamos del español enriquecieron el huichol, ya que esta lengua tuvo la capacidad de asimilarlos sin perder su “forma externa”, según la frase de Von Humboldt.
Pero no sólo hay préstamos del español a lenguas americanas. También los hay a la inversa. Ana Laura Díaz Mireles se encarga de comprobarlo con su artículo “La infiltración de voces nahuas en la obra de Sahagún”, cuarto ensayo de este grupo. Piensa ella que la lengua mexicana marcó una impronta léxica en los cronistas que se preocupan por dar a conocer la realidad del Nuevo Mundo y que Sahagún dejó uno de los mejores testimonios de esta realidad en el Códice Florentino. Para demostrar su hipótesis describe algunos recursos lingüísticos que el franciscano utilizó cuando introdujo una palabra náhuatl en la columna española de dicho códice. Concretamente señala cuatro, siguiendo el método propuesto por Pilar Máynez en su libro Religión y magia: traducción, traducción con oraciones subordinadas explicativas, descripción referencial o valorativa y correspondencia de términos mediante la comparación. Destaca también la autora otros recursos lingüísticos como la sustitución de un significante y la transferencia de nombres, todos ellos enfocados no sólo a su tarea evangelizadora sino también al conocimiento profundo de la sociedad nahua. El ensayo supone un paso más en el conocimiento del método de investigación de fray Bernardino.
El quinto ensayo de este grupo es una muestra del nuevo discurso que surge cuando una de las lenguas en contacto se apropia de una forma de textualizar hechos de la vida social de la otra. Concretamente se trata del náhuatl que en el siglo xvi se apropió del discurso usado en los juzgados para litigar. Poco a poco, las comunidades nahuas se dieron a la tarea de dejar escritas sus protestas y demandas en un sin fin de textos que hoy son el placer de los investigadores. Uno de estos textos es el tema del trabajo de Carmen Herrera, Valentín Peralta, Brígida von Mentz y Elsie Rockwell, que ellos titulan “La repentina muerte de Catalina Toztlapal”. El título evoca el tema de una novela policíaca y el texto también. Una noche, en 1562, murió repentinamente la dicha Catalina en casa de un matrimonio; sus parientes llevan el caso ante los alcaldes de la ciudad con testigos que declaran y el escribano, Tadeo de Niza, registra las declaraciones de todos ellos acerca de la muerta. Cada testimonio es una muestra de un discurso jurídico elaborado conforme a la traza española, aunque de contenido dentro de la mejor tradición oral náhuatl, recreando siempre el suceso en lenguaje directo en forma de diálogos como cuadros de una pieza escénica. Los autores además ofrecen dos traducciones, la normal, de una lengua a otra y la morfosintáctica. Destacan ellos que en textos como estos “podemos enfrentarnos al complejo orden cultural y social del primer siglo novohispano” (p. 151).
Pasamos al último grupo de ensayos, el que se refiere a la historia de las lenguas yutoaztecas. Son tres, los cuales nos llevan al extenso espacio del noroeste habitado por muchos pueblos hablantes de muchas lenguas relacionadas genéticamente con la náhuatl. Ignacio Guzmán Betancourt nos introduce en aquellas latitudes de la mano de su artículo ¿”Dónde y cuando se habló el náhuatl en Sinaloa?”. En él responde a preguntas y a afirmaciones no documentadas acerca de la presencia del náhuatl en aquella región limítrofe de Mesoamérica. Con base en cronistas y sobre todo en las Relaciones de los jesuitas, sigue el rastro a la que fue lengua del Imperio mexica y delimita con precisión los lugares donde se hablaba. Su trabajo muestra que el náhuatl se habló en Sinaloa como lengua franca, que se fortaleció con la llegada de militares y clérigos y que convivió con varias lenguas que hoy llamamos yutonahuas.
El trabajo de Guzmán Betancourt es un camino, en el espacio y en tiempo para entrar en el noroeste y sus lenguas, tema del ensayo de José Luis Moctezuma “Diversidad lingüística y cultural en el noroeste de México durante la Colonia. El caso de las llamadas lenguas cahitas”. Comienza el autor recordando la política lingüística de los jesuitas y los primeros escritos de miembros de la orden sobre la lengua cahita, constituida por el yaqui y el mayo. Se centra en el Arte de la lengua cahita, que publicó Eustaquio Buelna en el siglo xix. Moctezuma toma como base el vocabulario adjunto a este Arte para reconstruir la cultura de la región, y lo hace sobre tres campos semánticos: términos de parentesco, vocablos que designan flora y fauna y términos de los juegos infantiles. Tres dominios que el autor explora aplicando la lingüística descriptiva y comparativa; otro campo más que selecciona y examina es el de los préstamos, en los que descubre el cambio histórico sufrido por estos pueblos a lo largo de los siglos de contacto con la cultura europea. En suma, el ensayo de Moctezuma es una muestra de cómo la lingüística moderna puede beneficiarse de un texto de hace siglos escrito para aprender una lengua y evangelizar en ella.
Cierra el libro el ensayo de Pilar Máynez y José Luis Mirafuentes titulado “Una relación de alteridad. Domingo Elizondo y los seris y pimas de Sonora (1767-1771)”. Tema del trabajo es el análisis del contenido de un documento histórico, un “Informe” que el coronel Domingo Elizondo envió al virrey Antonio María de Bucareli en 1771, en el que se relata la expedición militar contra los pimas y seris alzados en la Serranía de Santa Rosa, cerca de Hermosillo. Destacan los autores el aspecto testimonial del documento, puramente histórico, que revela mucho de lo que fue la conquista del noroeste. Pero no menos les interesa profundizar en el mensaje que transmite el coronel al virrey, un mensaje, piensan ellos, en el que se puede ver la apreciación y la valoración del enemigo, del otro. Descubren también un cambio en el plano axiológico a medida que Elizondo entra en la narración: empieza a conocer a los indígenas, comprende las razones de su rebelión y manifiesta un cambio de actitud hacia los rebeldes culpando de la situación a colonos y autoridades españolas e incluso a los jesuitas. Es importante destacar que en su análisis del mensaje que transmite el coronel, los autores utilizan recursos gramaticales y literarios que abren mucha luz en la comprensión de la alteridad. Historia, antropología y lingüística se armonizan en este ensayo y nos muestran como fue el choque en el gran noroeste, lleno de pueblos y lenguas que hoy estudiamos.
En suma, este conjunto de ensayos sobre pueblos yutonahuas viene a enriquecer el conocimiento de sus lenguas y a fortalecer a este selecto grupo de Amigos de las Lenguas Yutoaztecas, Friends of Uto-Aztecan Languages, que no cesan de dialogar y acrecentar su saber como grupo y como lingüistas preocupados por aportar reflexiones sobre el lenguaje como creación del hombre.
Ascensión Hernández de León-Portilla