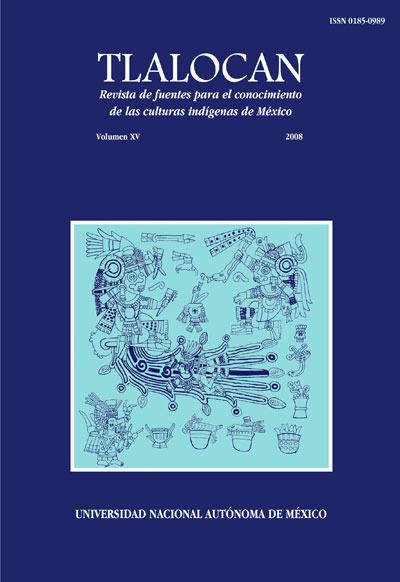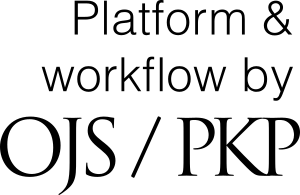Fruto del trabajo de varias temporadas de campo que se resumen rápido, en 20 años de observación, los autores hacen del carnaval de Bachajón un tema prioritario para mostrar con una perspectiva multidisciplinaria una manera rigurosa de acercarse al tema de la ritualidad. Fotografías, mapas, diagramas, partituras y textos en lengua indígena constituyen una intertextualidad que realza el leit motiv del carnaval: la confrontación que, como bien lo señalan los autores, es antagonismo y complementariedad a la vez, representados por la danza y la guerra.
El inicio de este estudio en 1973, enriquecido por posteriores estancias en la comunidad, en 1975, 1977, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996 y 1997, indica que ya sea cronólogico o interpretativo, el acercamiento a los eventos y procesos del carnaval de Bachajón como práctica ritual es variable y que la perspectiva diacrónica permite la identificación de esta variación. Como eje y año de referencia se elige 1992 porque los dos barrios de San Sebastián y San Jerónimo participaron en el carnaval.
La situación geográfica, social y política de San Sebastián y San Jerónimo, comunidades protagonistas del carnaval, está descrita meticulosamente con respecto al sistema de cargos, los actores del carnaval, entre los que podemos destacar a los kabinales, que tienen una identidad colectiva y se apoyan en la música para llevar a cabo sus ejecuciones. Entre sus funciones está la de obtener una cantidad abundante de productos del bosque, lugar al que acuden durante 15 días; estos personajes son caracterizados como actores de teatro que cambian sus vestimentas según las escenas.
En la obra se registran tanto diferencias como especificidades en la organización de esta fiesta en ambas localidades, así como también la reflexión en cuanto al origen histórico y las motivaciones míticas y rituales del carnaval.
A. Monod Becquelin y A. Breton analizan todas las facetas de los intrincados personajes que participan en el carnaval y se esmeran en precisar la definición y las funciones, delimitando los diferentes grupos de protagonistas en el carnaval. Identifican por ejemplo, los diferentes tipos de redes constituidas por los capitanes y sus familiares, tanto en San Sebastián como en San Jerónimo y resaltan la tarea de ‘los principales’, personajes importantes por su responsabilidad en la elección de los actores y en el buen desarrollo de los rituales así como en la consecución de la fiesta.
La intersección del sistema social y musical muestra una perfecta simetría entre el grupo formado por el caporal y el oficial, que son los intermediarios obligados entre los capitanes y los principales, de la misma manera que su música (el tambor y la flauta) es la intermediaria entre aquella del kabinal y los capitanes.
Los textos en lengua indígena, muy frecuentemente ausentes en estos estudios, ocupan un lugar cardinal y la sensibilidad lingüística de los autores rescata el uso del lenguaje ritual para nombrar a los personajes del evento. De tal suerte, los numerosos asistentes del capitán son llamados yok sk’ab kapitan ‘los pies y las manos’, es decir las personas del capitán, nombrados con un difrasismo, en lugar de nombrarlos directamente como ayudantes; otro ejemplo similar es cuando se habla de la música y de la danza, los hombres dicen que todo está dado “como ley” de los ancestros, especialmente por los me’il tatiletik ‘las madres’, ‘los padres’, el difrasismo que denomina los ancestros.
1
El libro en cuestión abunda en información etnográfica que por sí misma puede dar origen o sembrar muchos derroteros para investigaciones secundarias, como por ejemplo: el papel de la mujer, la distribución de las responsabilidades y las actividades dependiendo de la edad, de las jerarquías, así como los roles rituales femeninos y algunos más que los autores mencionan al final como caminos a seguir.
Se describe el espacio geográfico, social y simbólico de los lugares y su organización. De la casa al sitio, del sitio al pueblo, del pueblo al municipio, del municipio a las tierras calientes. Según A. Monod Becquelin y A. Breton, esta geografía es importante respecto a dos parámetros, la distancia respecto a un centro y la dualidad de la oposición complementaria de esos territorios:
Tierras calientes/tierras frías.
Bosque/pueblo.
Espacios públicos, iglesia, calles/espacios privados, casa de los capitanes.
Recorrido periférico (xoral-iglesia)/recorrido central (yax na-guerra roja).
Interior (lugar del pat’o’tan
2
con los danzantes)/exterior (lugar de los danzantes) p. 57.
A. Monod Becquelin y A. Breton apuntan que no sólo son un listado de lugares sino que es preciso considerarlos como “el teatro de los movimientos”. De esta manera los actores del carnaval se apropian del tiempo y el espacio a través de los acontecimientos rituales en los que toman lugar.
En la segunda parte, “El orden de las cosas y el desarrollo de los rituales”, se describe meticulosamente lo sucedido, hora con hora, los preparativos y sucesos de la fiesta correspondiente a 1993, de las locaciones precisas y la parafernalia empleada.
No sólo se incluyen descripciones, sino también análisis del simbolismo e interpretación, por ejemplo, de la comida de los kabinales.
Como los autores lo expresan:
Hay muchos temas alrededor del festival y cada barrio los expresa a su manera y según sus finalidades: temas como la instauración de normas y la transmisión de cargos, el anclaje estacional (época del solsticio, transición agrícola, renovación anual), la fabricación de la historia (memoria de los conflictos étnicos, la concepción del pasado, relación con el mundo) (Cf. Monod Becquelin y Breton, 2002: 89).
En la tercera parte se destaca la importancia de la oralidad en su forma de diálogos rituales o “intercambio de corazones” en el desarrollo del carnaval. También se enfatiza la manera en la que interactúan otros intercambios vitales para la ritualidad como los alimentos, la parafernalia, la música, la danza; estos lenguajes rituales tienen una correspondencia vital con los lenguajes discursivos constituidos por los rezos, cantos, narraciones y sobre todo por los pat’ o’ tan, saberes lingüísticos
3
que son la expresión perfecta del intercambio ritual.
La guerre rouge... consta de tres partes:
Introducción
1° Observaciones preliminares
2° Organización social, política y ritual
Del desarrollo de los rituales
3° La (fiesta) san Sebastián
4° El carnaval
La escena de los rituales
5° El marco espacio temporal de las confrontaciones
6° Términos y formas de intercambio
7° Una política de lo sagrado
Como anexos se incorporan las partituras de los cantos, narraciones y extractos de los diálogos rituales.
En suma, La guerre rouge... describe y analiza, de manera inmejorable, el mundo ritual tzeltal a través de la disección del carnaval de Bachajón, las reverberaciones estructuralistas de este análisis nos muestran los parámetros sistemáticos de este universo ideológico, conceptual, complejo, que en una breve reseña es imposible abarcar.
Mercedes Montes de Oca Vega