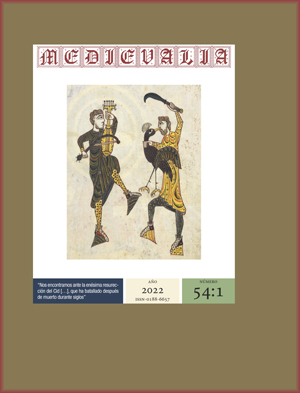Publicado 2022-06-06
Cómo citar
Derechos de autor 2022 Medievalia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
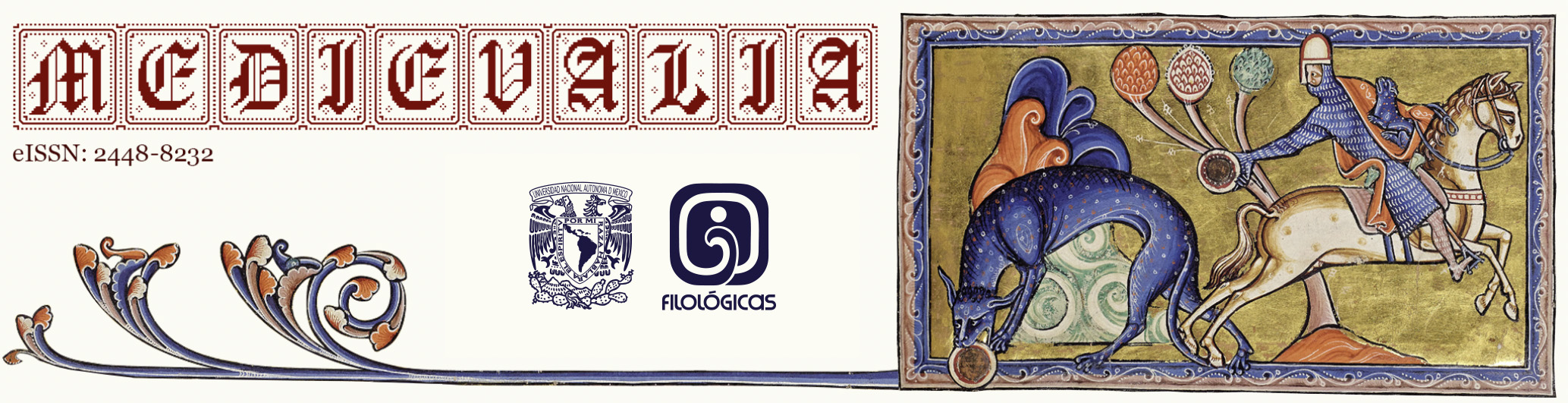
Publicado 2022-06-06
Derechos de autor 2022 Medievalia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
La materia de Troya en la Edad Media hispánica es resultado del estudio sistemático que Francisco Pla Colomer y Santiago Vicente Llavata han llevado a cabo durante los últimos diez años más o menos, ya sea de manera individual o a veces conjunta, en torno a los textos peninsulares medievales dedicados a recrear la guerra de Troya. El libro se reduce a dos grandes apartados que en suma dan cuenta del objetivo del trabajo.
Por una parte, el capítulo II (“Historia textual de las versiones peninsulares de materia troyana en la Edad Media hispánica”), es una revisión panorámica alrededor de las once obras de materia troyana que conforman el corpus (siete escritas en castellano, una en gallego, una bilingüe gallego/castellano, una en portugués y una en catalán), con el propósito de dar cuenta de la filiación textual entre estas obras, escritas entre los siglos XIII y XVI, y que bien podemos considerar las más significativas de la producción medieval sobre Troya, no sólo por su extensión sino porque se dedican por entero a este tema tan popular en la Edad Media.
Por otra parte, el capítulo III (“La codificación fraseológica en las versiones peninsulares de materia troyana en la Edad Media hispánica: estudio contrastivo”) tiene por objeto establecer una trayectoria diacrónica del desarrollo fraseológico en torno a dos grandes temas, amor y militia, en particular a partir de las locuciones y formas locucionales más relevantes que conforman los núcleos de análisis para la historia textual del ciclo troyano medieval.
El libro publicado por Pla Colomer y Vicente Llavata se suma a una extensa lista de estudios críticos en torno a la materia de Troya, que comienzan de manera orgánica después de la edición en 1934 de la Historia troyana polimétrica, a cargo de Ramón Menéndez Pidal y E. Varón Vallejo, con el trabajo señero de Agapito Rey y Antonio García Solalinde (1942). De manera más reciente, las investigaciones sobre materia troyana que se han hecho durante los últimos treinta años se han concentrado en tres áreas de indagación científica: en primer lugar, aquellos aspectos de crítica textual que han permitido establecer una cartografía, bastante clara a estas alturas, de dos vías de transmisión de la materia: por un lado, una relación vertical de las obras medievales respecto a los originales clásicos, particularmente a la literatura antihomérica de Dares y Dictis; por otro lado, las filiaciones horizontales entre las obras escritas tanto en una misma tradición, como aquellas que implican trasvases culturales entre diferentes lenguas del ámbito europeo. En este sentido, algunos de los trabajos que trazan las relaciones entre las versiones clásicas y las medievales son, entre otros, Birger Munk Olsen (1982-1989), Françoise Vielliard (1992, 1994), Stefan Merkle (1989, 1996), Vicente Cristóbal (1997) o Marilynn Desmond (2016). Asimismo, respecto a la transmisión dentro de la tradición iberorromance o entre diversas lenguas romances son representativos los estudios de Juan Casas Rigall (1999), Manuel Marcos Casquero (1993), Helena de Carlos Villamarín (1992, 2002), Marina Brownlee (1979, 1985), Francisco Crosas López (1998, 2000, 2010), y Marc Jung (1996, 1997) o Arianna Punzi (1991) para el ámbito europeo, por mencionar tan sólo algunos.
En segundo lugar, el interés de los investigadores se ha centrado en el estudio de las formas discursivas que moldean las historias medievales de Troya, a caballo entre la historiografía y la ficción de entretenimiento. Trabajos como los de Catherine Croizy-Naquet (2000, 2003), Douglas Kelly (1998), Lloyd Kasten (1970), Mireia Movellán Luis (2015), Ramón Lorenzo (1988), Francine Mora-Lebrun (2003), los del propio Casas Rigall o Nuria Larrea (2012) se inscriben en esta línea.
Finalmente, en tercer lugar, se encuentran los estudios en torno a la estructura, temas y motivos desarrollados de manera particular en las versiones medievales, muchas veces desde una perspectiva comparatista. Este campo ha generado la mayor parte de los estudios y, además de los especialistas que he mencionado antes, se destacan los trabajos de Aimé Petit (1983, 1993), Emmanuèle Baumgartner (1993, 1996, 1997), R. M. Lumiansky (1954), Myriam Roura (1999) y, por supuesto, los de Pla Colomer (2013, 2019, 2020) y Vicente Llavata (2019, 2020) dedicados a la materia troyana en la Península.
La materia de Troya en la Edad Media hispánica se inscribe, pues, en una larga tradición crítica sobre uno de los temas más populares en la literatura medieval. No obstante, la propuesta metodológica para el estudio de estas obras proporciona actualmente una de las vías más interesantes de indagación científica en el campo de los estudios humanísticos, por dos razones esenciales: por una parte, porque recupera la vocación filológica -y por tanto multidisciplinaria- de la investigación literaria y, por otra, por la posibilidad de establecer filones de análisis transversal que permite una comprobación más amplia y profunda en textos de muy diferente cuño.
La experiencia de Pla y Santiago en el ámbito de la fraseología histórica está más que probada: ambos forman parte del grupo de investigación Historia e Historiografía de la Lengua Castellana en su Diacronía (Hisledia), cuyos trabajos en torno al desarrollo diacrónico de la gramática y enunciación es un pilar ya en los estudios sobre la fraseología española.
Como demuestran los autores de este libro, los objetivos de la fraseología histórica encuentran un terreno fértil en la materia troyana, por las características discursivas y textuales de las diversas obras: 1) por el carácter historiográfico del gran texto medieval original, el Roman de Troie, de Benoît de Sainte-Maure (c. 1155-1165), lo cual permite analizar en la integración del tejido narrativo expresiones provenientes de contextos muy amplios, como la diplomática, el orden militar o el religioso, por ejemplo; 2) por el hecho de que, al tratar sobre un conjunto de obras con un mismo contenido argumental, favorece una red amplia y discernible de ejes temáticos, lo cual permite un cotejo lingüístico transversal muy productivo; 3) por el espíritu humanístico que rodea la traducción y adaptación de las obras troyanas, lo cual brindó elementos culturales comunes para profundizar en la revisión filológica.
El estudio de las versiones peninsulares que comprende el capítulo II es apenas una panorámica de la potencialidad del estudio fraseológico, pues los autores explican de manera sorprendentemente concisa el contexto en el que se gestan las obras del corpus, tanto aquellas que descienden directamente del Roman de Troie, como las que derivan de la segunda gran fuente troyana que es la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne (c. 1287), que tiene una vía de transmisión que los investigadores independizan del otro tronco porque el texto se escribe en latín y no en lengua romance, aunque la fuente de Guido sigue siendo el Roman de Troie, en particular una de sus versiones prosificadas.
A los alcances naturales de la fraseología histórica -la morfosintaxis y lexicografía históricas y la codificación gramatical- se añaden en el segundo capítulo del libro perspectivas de teoría de la métrica castellana, de métrica comparada y fonología, un área explorada por Pla con asiduidad y rigor en diversos estudios previos, lo cual permite afinar todavía más el análisis de las obras troyanas. Resulta emocionante, por ejemplo, corroborar desde esta perspectiva plural lo que ya los especialistas habían contendido desde hace tiempo, que es que la datación de la Historia troyana polimétrica no se puede remontar tanto como propuso Menéndez Pidal (1270), y tampoco posponerla hasta entrado el siglo XIV, como han hecho Casas Rigall y otros especialistas, de tal suerte que la propuesta de Pla y Santiago es ubicar esta obra hacia finales del siglo XIII.
La cerrada red de filiaciones textuales permite reconocer con presteza la adscripción de los principales núcleos de enunciación y de esa manera delimitar todavía más la conformación de motivos y tópicos literarios, como los de la cupiditas y la milites que son objeto del estudio contrastivo en la segunda mitad del libro.
El capítulo III presenta los resultados del estudio contrastivo en torno a estos dos grandes sistemas semánticos, el amor y las armas, que desde el estudio ya clásico de Alfred Adler (1960) constituyen dos aspectos de gran interés para la investigación sobre la materia troyana. El estudio fraseológico permite decantar la conformación de los motivos principales en torno a estos núcleos temáticos, además de otros secundarios o aleatorios, lo cual establece una retícula temática muy sugerente. Por supuesto, las ideas esbozadas en el segundo capítulo en torno a las filiaciones textuales se comprueban con el amplio estudio del capítulo tercero, y con ello la posibilidad de seguir reflexionando sobre la conformación de los desplazamientos temáticos en este vasto campo de creación literaria.
La materia de Troya en la Edad Media hispánica es, pues, un nuevo hito obligado para quien pretenda adentrarse en el estudio de la recreación de la guerra de Troya en la Edad Media. Pero también, por la capacidad multidisciplinar y diacrónica de la fraseología histórica, se abre un campo muy interesante para los estudios contrastivos y comparatistas. Todavía hay mucho que hacer en torno a la conformación de las formas discursivas prosísticas a partir del siglo XIII como modelos de prestigio; aún hay un campo fértil para el análisis de la intersección de los esquemas de enunciación ficcional entre diversos tipos de discurso, como el roman, la épica, la oratoria militar, los anales historiográficos o el sermón, por mencionar tan solo los más evidentes. Todavía hay margen para pensar cómo el pensamiento humanista moldea la producción escrita de manera definitiva desde la Edad Media.
Que esta breve reseña sirva a manera de invitación para conocer el trabajo de Francisco Pla Colomer y Santiago Vicente Llavata, ahora cifrado en la materia troyana en la Edad Media, y también para llevar adelante la labor de estos investigadores de la mano de la fraseología histórica. Nada menos pretendieron los escritores medievales que, con cada una de sus versiones, se sumaron a la larga cadena de la translatio studii troyana.