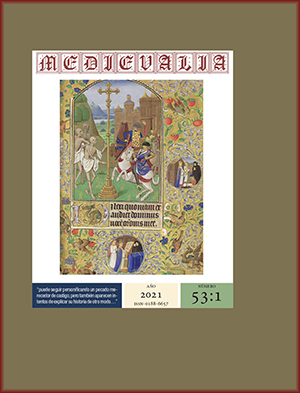Publicado 2022-03-22
Cómo citar
Derechos de autor 2021 Medievalia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
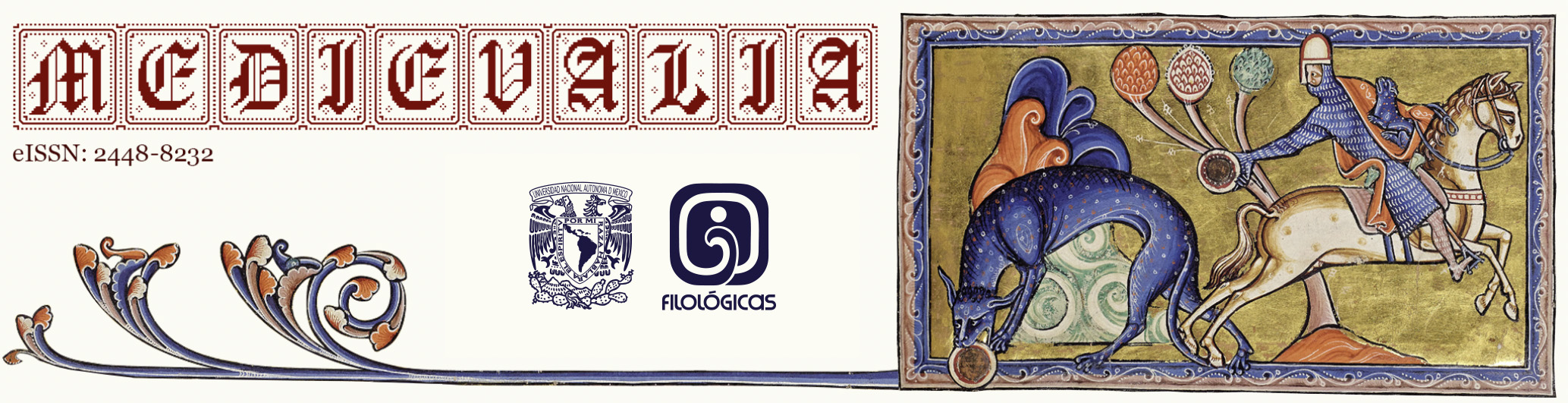
Publicado 2022-03-22
Derechos de autor 2021 Medievalia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
También puede {advancedSearchLink} para este artículo.
El estudio del libro antiguo resulta un tema tan apasionante como complejo. Adentrarnos en este mundo presenta una serie de dificultades que necesitan ser sorteadas, sobre todo para los investigadores. En tal sentido, La producción del libro en la Edad Media surge de una necesidad concreta: subsanar lagunas sobre el libro medieval hispánico desde aproximaciones interdisciplinarias. A través de sus diversos capítulos, a cargo de reconocidos especialistas, este libro brinda herramientas de trabajo y análisis fundamentales para todo medievalista. Acierta en ofrecer una óptica nutrida de las diversas aristas que supone el estudio del libro durante la Edad Media, sin dejar de lado el contexto político, cultural y lingüístico de la península ibérica.
Para comenzar, cabe destacar la elección del orden en que se presenta cada capítulo, puesto que las temáticas abordadas en cada uno tienen continuidad en los subsiguientes. Esto permite una lectura enriquecedora para el lector, que puede así comprender la necesaria óptica multidisciplinar propuesta. Tan acertada elección puede observarse con sólo mirar los títulos de los ocho capítulos que conforman el libro, a saber: 1) “La elaboración del códice: espacios y artífices”; 2) “Codicología: estudio material del libro medieval”; 3) “Manuscritos iluminados: artífices, espacios y contextos productivos”; 4) “La encuadernación del libro en la Edad Media”; 5) “‘Instruments inútils o no importants per lo Monastir’. En los márgenes de la codicología: fragmentos y membra disiecta”; 6) “El libro antiguo impreso”; 7) “Los corpus informatizados aplicados al estudio del libro antiguo, técnicas, recursos, problemas”; 8) “El códice en la era digital”.
El primer capítulo, “La elaboración del códice: espacios y artífices”, a cargo de J. Antoni Iglesias-Fonseca yGemma Avenoza, aborda la figura del copista —scriptor o escriba— e iluminador, la labor de talleres y el proceso de confección del manuscrito, temáticas de gran vacancia de estudio. A través de un recorrido desde los albores hasta el final de la Edad Media, los autores indagan sobre los modos de producción del libro y sus artífices, haciendo especial hincapié en las relaciones entre monasterios, pues pueden llevar a similitudes en el tipo de producciones de sus libros, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de abordar su estudio. Resulta de especial interés la distinción y caracterización de cuatro tipos de copistas (p. 33) 1) quienes tienen a este oficio como principal, 2) quienes trabajan para señores y/o reyes y realizan el oficio de forma profesional, 3) quienes aprendieron a escribir más allá de su formación en un oficio, 4) quienes realizan el oficio gracias a que dominan la escritura por ser bachilleres, notarios o escribanos. Esta caracterización permite comprender los diversos modos de creación del libro y su singularidad desde el ángulo de sus escribas.
Se aborda también el controversial tema de los manuscritos de taller (p. 41), denominación que los autores cuestionan, en lo que es tal vez el aporte más interesante del capítulo. En efecto, destacan el carácter individual y solitario del copista, situación que sólo encuentra algunas excepciones como la labor de taller impulsada por el rey Alfonso X y los yeshivot —talleres de estudiantes judíos—, en los cuales el trabajo pudo gozar de cierta organización. Por último, Iglesias-Fonseca y Avenoza se detienen a señalar el modo en que diversas personalidades de poder utilizaron el registro escrito para ejercer tareas de gobierno. Tal fue el caso del Rey Pere de Aragón, quien dirigió personalmente, incluso realizando correcciones de puño y letra, la composición de sus Ordinacions sobre el regiment de tots los ificials de la serva cort, y de la Reina Isabel I de Castilla. Este capítulo resalta en la lúcida exposición de sus autores, quienes de forma clara nos permiten comprender el trabajo de taller durante la Edad Media y así erradicar anacronismos y/o falsas concepciones que usualmente tenemos hoy en día.
A cargo de Avenoza se encuentra también el segundo capítulo de este volumen, denominado “Codicología: estudio material del libro medieval”. Desde la codicología, se realiza aquí una caracterización material del libro hispánico medieval de suma necesidad para acercarse a su estudio. La autora parte desde el punto de vista de las personas —creadores o usuarios del libro—, puesto que sostiene que el objeto libro era un elemento cuya influencia llegaba a diversos ámbitos de la sociedad como la religión, el poder, el desarrollo del conocimiento y el ocio. Partiendo de esta aseveración, plantea la necesidad de hacerse ciertas preguntas en el estudio del libro, las cuales guían los temas a desarrollarse en el capítulo, a saber: cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo y en qué circunstancias se produjo. Comienza por examinar los espacios de copia, como monasterios, cancillerías reales o eclesiásticas, escuelas o universidades, entornos nobiliarios y obradores de copistas. La relevancia de estos espacios se cristaliza en la relación que existía en los monasterios entre la Regla y la copia de libros (p. 60) y los sectores destinados para las diversas tareas: los scriptoria como lugar de producción y los armaria o scrinia dedicados a la conservación. Continúa con el examen y caracterización material de los libros y los materiales utilizados en su confección, desde los formatos hasta las tintas. Señala, asimismo, la importancia del estudio del colofón y acompaña su exposición con imágenes que ayudan a tener una acabada comprensión de todo lo desarrollado. Estas detalladas descripciones encuentran su pináculo en el brillante apartado que la autora dedica a describir el procedimiento de descripción codicológica (p. 111). Aquí lista una serie de pasos a seguir —con un orden desde afuera hacia adentro— a la hora de abordar la descripción de un códice. En conclusión, este capítulo nos brinda un panorama general de la importancia del estudio material del libro pues, además de todo lo antes mencionado, otorga herramientas valiosas para que el investigador pueda determinar tanto la procedencia como la época del códice.
Siguiendo los lineamientos sobre la confección y el aspecto material del códice planteados en el capítulo precedente, Laura Fernández Fernández en “Manuscritos iluminados: artífices, espacios y contextos productivos” aborda los aspectos artísticos del libro medieval. Desde esta perspectiva atiende a artífices, espacios, materiales y técnicas de ejecución, con especial interés por el mundo hispánico, sin olvidar al resto de Europa, lo que viene a llenar un silencio por parte de publicaciones internacionales. Acierta lúcidamente al acotar la terminología específica de la materia, puesto que como ella misma señala: “en el ámbito hispánico aún no disponemos de un vocabulario técnico que unifique la materia relacionada con la dimensión artística del libro medieval” (p. 132). Asimismo, justifica sus elecciones terminológicas basándose en el análisis de amplia cantidad de fuentes medievales. Luego se detiene a estudiar a los artífices de las iluminaciones en los diversos períodos medievales. Al respecto, cabe señalar tres detalles de sumo interés, a saber: el carácter itinerante de la labor del iluminador —que, junto a la circulación de libros venidos de diversos puntos de Europa, promovió innovaciones artísticas—, los indicios que señalan que en Castilla recién en la época de Isabel la Católica se encuentran artesanos iluminadores y la olvidada labor de mujeres, judíos y conversos que la autora se encarga de rescatar. Se detiene también en analizar los espacios y contextos de trabajo. En este sentido, destaca la importancia de los centros de poder y la relación de la Corona con el trabajo de producción del libro, señalando la estrecha relación entre esta labor y la política (p. 166). Continúa su exposición con los aspectos de producción propiamente dicha, como el planteamiento del aparato icónico y decorativo, las fases del proceso pictórico y las técnicas y pigmentos utilizados. Sobre la profesionalización de la tarea, nombra una lista de tratados del cual solo señalaré el Libro de como si facem as côres, escrito en aljamiado, único libro que aborda esta materia en la península ibérica (p. 181). Cabe destacar la mención que hace la autora de novedosos artículos, especialmente el de Rosa Rodríguez Porto en el que se atestiguan nuevos datos que ponen en duda la autoría de Jorge Inglés como iluminador de algunos manuscritos vinculados al Marqués de Santillana (p. 169). Finalmente, mención aparte merece la reproducción a color de manuscritos, de gran belleza, que sirven de ejemplificación a la exposición de la autora.
El cuarto capítulo, “La encuadernación del libro en la Edad Media” de Antonio Carpallo Bautista, tiene como objeto analizar y diferenciar diversos tipos de encuadernaciones, describir sus partes, materiales, técnicas, estructura y el proceso decorativo. La particularidad de su abordaje radica en la atención que presta tanto al estilo oriental como occidental de la encuadernación y a sectores sociales marginados como los judíos. Destacan las imágenes que acompañan el capítulo, procedentes del archivo fotográfico de los proyectos de investigación del autor, las cuales muestran en detalle las encuadernaciones y resultan muy ilustrativas. El capítulo inicia con una suerte de delimitación terminológica de diversos tipos de encuadernación, necesidad que surge, sostiene el autor, ante la “inexistencia de un vocabulario controlado dando lugar a multitud de interpretaciones” (pp. 207-208). Esto da paso a las descripciones de los actores que trabajaban en el proceso de encuadernación, destacándose el rol de mujeres, judíos y conversos, muchos de ellos mercaderes. Al igual que en el capítulo precedente, el autor se encarga de otorgarles a estos grupos marginados el lugar que merecieron en la historia de las encuadernaciones. Destáquese la labor documental que permitió encontrar recibos de pagos que dieron con la identidad de muchos de estos encuadernadores (pp. 213-217). El autor acierta al resaltar la influencia que en ella han tenido los aspectos sociales —la situación económica y los hechos históricos y políticos— y artísticos en las variantes de encuadernación respecto a cada período histórico. Comienza por diferenciar la encuadernación oriental y de la occidental (pp. 218-222), las cuales presenta de forma detallada y sucinta, brindando un excelente punto de partida para la comprensión de la materia. A continuación, desarrolla diversos estilos de encuadernación como el de “orfebrería” o “ricas” o “de altar”, románico, gótico, gótico-mudéjares, islámico —deteniéndose en el árabe, por ser el que presenta mayor interés para el estudio del mundo Hispánico— y mudéjar, el cual destaca como el estilo más representativo de la península. En su análisis sobre la diferencia entre el estilo románico y gótico —que radica en la estructura decorativa: el primero es más rico y de variado diseño y decoración— explica que la elección de uno u otro se debía a una cuestión de índole económica: “los monjes tenían peculios suficientes para encargar nuevos motivos decorativos sin depender de un beneficio económico de su trabajo, mientras que los talleres laicos repetían las estructuras y parámetros, abaratando así los gastos de manufactura” (p. 232). Esta aseveración demuestra la importancia del estudio material del libro, pues permite comprender también aristas del contexto social y económico medieval. A modo de colofón a su capítulo, se detiene en el análisis de marcas de propiedad, como escudos heráldicos. En suma, este capítulo hecha luz a los diversos estilos que convivieron en la península durante el Medioevo, sin olvidar la pluralidad cultural y su gran influencia en la historia del libro.
En el siguiente capítulo J. Antoni Iglesias-Fonseca nos invita a adentrarnos en un tema harto fascinante como lo es el estudio de los fragmentos de libros luego de su mutilación. Aquí recoge los resultados de dos proyectos de investigación, así como algunas intervenciones de diversas ediciones de la Red de Excelencia MEDBOOKEWEB (FFI2015-69029-REDT). El título de este capítulo, “‘Instruments inútils o no importants per lo Monastir’. En los márgenes de la codicología: fragmentos y membra disiecta”, hace referencia a un interesante episodio anecdótico. En un cajón del archivo del monasterio cisterciense femenino de Santa María de Vallbona de les Monges existió un cartel que rezaba: “Instruments inútils, o no importants per lo Monastir”. Jaume Pasqual, abad premonstratense de Bellpuig de les Avellanes y miembro de la “escuela histórica Avellanense, se hizo de estos fragmentos de pergamino aparentemente inútiles, los cuales las monjas utilizaban como materia prima para la confección de bolsas, los catalogó y así descubrió su valor. Sirve esta anécdota, tal vez, para retratar los avatares que corrieron los códices medievales desmembrados.
Resulta pertinente resaltar, antes de adentrarnos en este capítulo, el interés del autor por, tal como el título lo señala, destacar la fragmentología como una disciplina subsidiaria de la codicología. Esta perspectiva guía su trabajo y nos advierte sobre la importancia del cuidadoso estudio de los membra disiecta. El capítulo gira en torno a tres ejes, a saber: el estudio de membra disiecta conservados en Catalunya, más allá de que sean o no catalanes, pues la pretensión última del autor es que sus conclusiones puedan ser útiles para comprender también este fenómeno en otros ámbitos territoriales de la península; el “carácter pionero” de algunos catalanes en el estudio de la fragmentología y la búsqueda de una explicación de la diáspora de estos libros, a la que el autor denomina “bibliocausto” (p. 251). Comienza su exposición sosteniendo la hipótesis de que a la par del aprecio por el libro, surgió también el comienzo de su destrucción. Señala que este proceso se dio entre los siglos xv y xvii, aunque el punto de mayor intensidad se encontró en el siglo xvi. Fueron catalanes, subraya el autor, los pioneros en el estudio de esta práctica, como Pujol i Tubau, en el siglo xx. Iglesias-Fonseca hecha luz sobre la relación entre política e investigación de la cultura catalana, al poner en relieve que la laguna en el estudio de la fragmentología comienza con la Guerra Civil Española. Una vez finalizada, la lengua y cultura catalanas fueron silenciadas y, así, muchos estudios previos con grandes prospectos sobre membra disiecta no fueron retomados sino hasta las décadas del 1960-1980. Habrá que esperar al año 1979 para que el profesor Manuel A. Mundó i Marcet presente un estado de la cuestión sobre fragmentos y membra disiecta en Catalunya en el V Colloque du Comité international de paléographie (latine) celebrado en Berna-Ginebra-Sankt Gallen (p. 263). Por último, el autor se preocupa por dilucidar los motivos y el momento en que se dieron las desmembraciones de libros —basándose en los cuatro momentos que propone Ruiz Asencio— y señalar la importancia de su estudio.
El sexto capítulo, “El libro antiguo impreso” de María Jesús Lacarra, brinda una idea acabada del libro impreso en los albores de la imprenta en la península ibérica. En este trabajo nos encontramos con la descripción detallada del proceso de impresión del libro, comenzando con su fabricación, identificada en tres fases, y los actores que participaban en cada una de ellas. Respecto de los diversos formatos en los cuales se encontraba el libro impreso, la autora hecha luz sobre un interesante aspecto: la relación existente entre el formato y el contenido, momento de edición, extensión, género literario y público al que se destinaba el impreso. Un ejemplo que retrata esta relación es la de los libros de faltriquea, los cuales eran baratos y fáciles de almacenar y transportar debido a su pequeño tamaño, aunque esto ocasionara que la edición sufriera cambios como la eliminación de grabados (p. 300). En cuanto a las ediciones, la autora nos advierte que no podemos concebirlas del mismo modo que en la actualidad. Dentro de los ejemplares de una misma tirada solían existir variantes debido a causas involuntarias —erratas que se detectaban y corregían durante el proceso de impresión: al no desecharse los folios con errores tenemos como consecuencia ejemplares con diversos “estados” textuales—, como intencionales —cambios voluntarios en portadas y paratextos que dan lugar a diversas “emisiones”—. Las reediciones de un mismo texto, asimismo, solía presentar numerosas variantes —incluso las denominadas “a plana y renglón”, que intentaban ser lo más fidedignas a su precedente—. Es importante el hincapié que Lacarra hace sobre este punto, pues las variantes, tanto dentro de la misma tirada, como entre distintas reediciones, impelen al investigador a abordar cada texto en su individualidad. Nos advierte también sobre la posibilidad de que los datos de la edición que encontramos tanto en la portada como en el colofón del libro no sean fidedignos. En algunos casos ciertas variantes —que el título en la portada y en el colofón no sean idénticos, o no coincidan con el que se encuentra dentro de la obra, o con el título normalizado— “afectan a la catalogación y pueden contribuir a la deslocalización de ejemplares” (p. 306). Otra de las confusiones que señala es la que ocurre a causa de la marca del impresor, que es una innovación del libro impreso, pues sucedía que muchas veces un mismo taller podía tener varias marcas, lo que llevaría a confusiones en su identificación. Destaca la ardua tarea de identificar la procedencia de los ejemplares sine noctis, es decir, sin datos relevantes en portada y colofón y sin marcas, para lo cual será necesario atender a las características de los tipos móviles o incluso las filigranas del papel utilizado. Uno de los últimos apartados está dedicado a los libros historiados, los cuales eran utilizados para atraer a los compradores creando una expectativa de lectura. Advierte la autora sobre la versatilidad de sus grabados, utilizados en diversos libros y por diversos talleres. Este es el caso del grabado que originalmente fue utilizado en 1481 en la imprenta de Konrad Fyner en Urach para la traducción de la versión latina de Juan de Capua, Directorium humanae vitae, Das Buch der Beispiele der altern Weisen, el cual puede verse en Exemplario contra los engaños y peligros del mundo de 1493 en Zaragoza (p. 320). El valor y necesidad de una descripción pormenorizada de los grabados reside en que desde su estudio tipográfico puede conocerse el taller del que procede la obra, revelarse contactos entre impresores y hasta datarse un ejemplar sine notis (p. 322). Respecto a los paratextos que acompañan al impreso, sean legales como socioliterarios, la autora apunta a su gran valía en tanto aporte necesario para la comprensión acabada del texto en relación con su momento de producción. Por último, nos invita a pensar en la importancia del análisis del mercado librario, pues es a través de su estudio que se puede notar la difusión de un libro o encontrar ediciones antes desconocidas. Así, Lacarra recorre diversos aspectos que respectan a la confección del impreso y nos propone adentrarnos en ellas incluso desde el contexto social de su producción, de modo de poder comprender de forma más acabada el fenómeno del libro.
Los dos últimos capítulos que conforman este libro se dedican al estudio del códice desde las Humanidades Digitales, lo que resulta en una interesante problematización del uso de estas nuevas herramientas para la investigación. También aportan datos de proyectos digitales que podrían ser de gran ayuda para quienes se encuentren realizando sus investigaciones y necesiten recurrir a ellos. El primero, a cargo de Andrés Enrique-Arias, se titula “Los corpus informatizados aplicados al estudio del libro antiguo, técnicas, recursos, problemas” y aborda la importancia de la aplicación de las Humanidades Digitales y los nuevos recursos en el trabajo filológico y el estudio del libro antiguo. Comienza por delimitar los usos de las herramientas digitales tanto para la filología, desde la cual se debe examinar la selección de testimonios de la base de datos y el criterio de presentación, como para la lingüística del corpus, que debe atender al aprovechamiento de herramientas informáticas. Resalta también la utilidad del sistema de edición con tres niveles de acceso al texto, el cual ya ha sido adoptado, y se sirve de nuevas herramientas electrónicas que permiten complementar el texto crítico con la transcripción paleográfica e imágenes digitales del manuscrito (p. 339). Sin embargo, señala también algunos problemas a los que el investigador debe atender cuando utiliza estas herramientas, como la vía de acceso a los datos, puesto que en el contexto informático el acceso es de forma a contenido y no de contexto a texto como en la lectura lineal (p. 341), o la necesidad de tener en cuenta la historia de la lengua para sopesar posibles variantes dialectales (p. 342). El aporte más interesante del capítulo reside en una serie de características que el autor nos propone como necesarias a considerar la hora de elegir un corpus digital adecuado y los tipos de herramientas disponibles a las que podemos acceder dependiendo de nuestros intereses y necesidades. En tal sentido, el autor señala que no podemos confiarnos de la infalibilidad de los datos encontrados, pues datar cronológicamente al libro que estudiamos a partir de un cotejo lingüístico presenta ciertos límites. Debido a esta dificultad es necesario, sentencia Enrique-Arias, construir un “mapa variacional” de la lengua medieval, proyecto que se está llevando a cabo en “Manuscritos datados de la Península Ibérica”. Este útil capítulo concluye con un apartado dedicado a explicar los mejores modos para la consulta en los motores de búsqueda como Google.
El último capítulo del libro, “El códice en la era digital” de María Morrás, tiene como objetivo mostrar posibilidades y limitaciones del códice en versión digital. Plantea dos problemas de base para el uso de esta herramienta en la investigación: no todos los recursos son de acceso abierto y la información está distribuida de forma caótica en la red. La autora se preocupa por la distribución desigual de la información y la creación de un canon digital por parte de las Bibliotecas Digitales que continúa excluyendo a ciertos autores o títulos, prefiriendo reproducir aquellos textos más bellos estéticamente como una forma de atraer nuevos mecenas para las bibliotecas (p. 371). El capítulo hace hincapié en las dificultades propias de la digitalización, como la calidad de las imágenes y ciertos parámetros necesarios para que se vean bien y puedan constituir un genuino recurso de estudio e investigación. En tal dirección, nos advierte de la necesidad de considerar las limitaciones del medio digital y el uso de sus herramientas, puesto que, más allá del algoritmo, sigue siendo necesaria la interpretación de los datos que recogemos de forma digital (p. 390). Continuando en la línea de las limitaciones que encuentra el abordaje digital, se torna imperioso el desarrollo de un lenguaje de programación: “es de todo punto crucial llegar a una estandarización del vocabulario que define los elementos que configuran el códice o el impreso, tanto en el nivel de granularidad o desagregación del detalle como en la semántica y terminología empleadas” (p. 391). De otra forma, a pesar de que la información se encuentre en línea, será de suma dificultad encontrar aquello que el investigador busca, lo que puede llegar a crear sesgos mal fundamentados en la investigación. Como conclusión, este capítulo nos invita a utilizar los recursos digitales, que de tanta ayuda han sido para los estudios medievales, pero atendiendo sus limitaciones y advirtiéndonos de los cuidados que debemos tener en su uso, pues intenta desterrar la idea de que el medio digital es sinónimo de perfección.
Como colofón a este libro se le suman dos anexos. El primero de ellos sigue en la línea de las Humanidades Digitales y les otorga a los lectores una lista de recursos digitales a los cuales pueden acudir en búsqueda de información para sus investigaciones. El segundo se trata de un índice de manuscritos impresos citados en el libro, que sirve como guía imprescindible para el lector. De este modo concluye este libro que sin dudas logra con creces lo que se propone, a saber: dar una acabada noción del libro durante la Edad Media desde distintas perspectivas disciplinares y otorgar herramientas concretas de análisis al investigador.