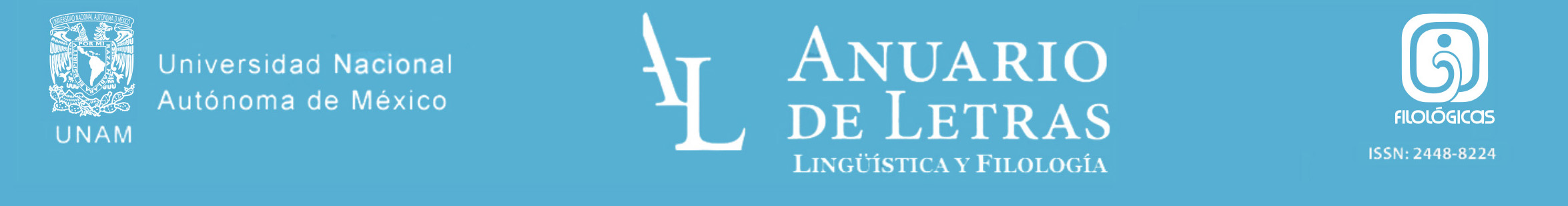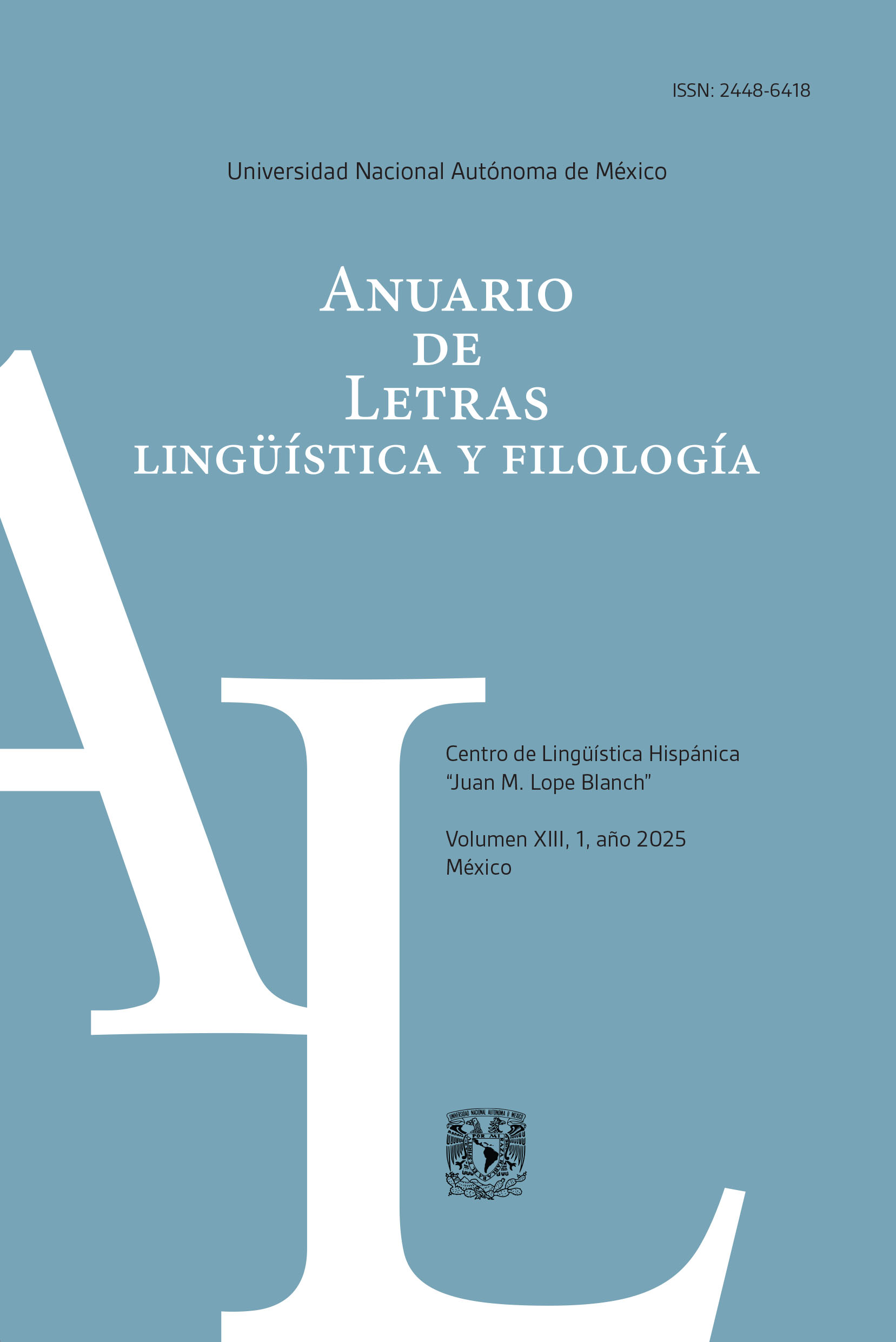Este libro corto da mucho de qué hablar y merece una reseña larga. Se trata de un suceso editorial muy atractivo para las personas interesadas en obtener una visión crítica de la situación global de esta lengua, metida en cintura, aunque no cabe en su ropa, que no es solo castellana ni exclusivamente española sino más bien panhispánica. Es una obra glotopolítica, sólo que no de izquierdas y, pese a que jamás utiliza este término, a lo largo de sus líneas ofrece una lectura desbordada de ideologías lingüísticas e intervenciones del lenguaje y cuestiones semánticas tras asuntos políticos y cuestiones políticas tras asuntos semánticos. El texto se interpreta como antistatuquoista y en la contraportada se afirma que es “un libro que habla de lengua, pero sin realmente hablar de ella”. Atiende asuntos extralingüísticos asociados con los campos de la economía o la diplomacia y, por ende, con esos aspectos en donde se cuecen las habas y se bate el melao de las decisiones, instrumentos y estrategias de uso y promoción de nuestra lengua. Es un trabajo ineludible para quienes precisan de citas contundentes, a pesar de haberse identificado dos erratas que se mencionan en sus respectivos apartados (capítulos 5 y 7).
La sensación general que deja la lectura del libro, al comienzo, es pesimista y puede que la perspectiva resulte cínica. Sin embargo, a medida que se van pasando las páginas el argumento es elocuente. Ofrece una perspectiva actual de la situación global de la lengua que podría ir dando sustento a una reconfiguración de la disciplina hispanística para dar paso así hacia la panhispanística (Meza Morales, 2023). Lo interesante es que el título Panhispania lleva el subtítulo Visita guiada por un país que nunca existió para, metafóricamente, mostrar a un cachondo guía cascarrabias que hace un tour por intríngulis candentes de esa totalidad hispanohablante obtenida mediante la lengua, en cuyo recorrido se moja sin complejos y se alterna para mostrarse resentido en unas ocasiones, o erudito con acceso a información privilegiada en otras.
A pesar de que la posición españolista, y hasta centropeninsularista, se asume sin tapujos y con evidencias en mano que describen las cosas tal como son, queda también manifiesto un llamado a los gobiernos hispanoamericanos para asumir posiciones más activas en pro de consolidar el imaginario que se critica y que ha sido construido durante décadas mediante labor institucional, de cooperación e internacionalización del estado español. El estilo directo y sin anestesia no da lugar a dudas de que lo que ha hecho España ha sido más y mejor que lo hecho por los otros países hispanoamericanos en la internacionalización de nuestra lengua, pero el impacto de esa publicación de seguro interpelará a funcionarios, diplomáticos, académicos, investigadores y/o hablantes de otros países para invitarlos a matizar o cuestionar lo que sostienen sus páginas.
Resulta muy significativo que este libro no haya sido presentado en la institución para la cual el autor coordina la realización del célebre informe que sustenta con datos lo planteado en esta obra; y aún más llama la atención que las primeras entrevistas divulgadas en los medios de comunicación muestren un discurso rompedor que confronta a las autoridades y a la posición de la institución encargada de divulgar y fomentar el uso y el aprendizaje de esta lengua en los países no hispanohablantes. Es por ello que se incluye una muestra de cuatro medios de comunicación online, españoles, que han divulgado el contenido relacionado con el libro reseñado y su autor.
Los lectores tienen garantizada una lectura polémica que no los dejará impasibles. La divulgación que ha generado el libro en el primer mes desde su lanzamiento, da pistas del porqué este pequeño libro da mucho de qué hablar. A finales de mayo de 2024 trascendió la noticia de la aparición del texto y ya a finales de junio de 2024 los medios de comunicación de España se han hecho eco de una abierta crítica a la construcción quimérica de creer que el español goza de una vitalidad que no es cierta. El 3 de junio de 2024, el suplemento cultural del diario español ABC hace una entrevista al autor y la divulga: “El reto del español frente a ‘bombas’ demográficas de otros idiomas” en la que se exhorta a “huir del triunfalismo sobre el aumento de su número de hablantes” (EFE, 2024).
La entrevista al autor que hace el diario El Confidencial el 11 de junio de 2024 sostiene que “El filólogo que elabora los estudios sobre el español en el mundo trae malas noticias” y agregan una leyenda, a modo de subtítulo, para añadir que “El encargado de elaborar los estudios que se usan para argumentar que el español está en auge ha escrito un ensayo para desmentirlo. Dice que es una operación de ‘marketing’ ” (Villarino, 2024).
Luego, el 13 de junio de 2024, en su cuenta de YouTube, el autor divulga la entrevista televisiva de Telecinco, con el sugerente título de “Todo es mentira”, y con el apoyo de la postproducción debajo de su imagen donde se lee: “Un informe revela que el estado del español no es lo que pensábamos. ¿Nos están engañando con nuestro idioma?” (Mejide, 2024).
De forma similar, el diario El Mundo del 25 junio de 2024 publica una entrevista con el autor titulada “¿Por qué el español no es en realidad una lengua internacional? ‘La promoción de nuestra lengua en Europa ha sido tirar piedras al propio tejado’ ”. A ese titular le complementa la leyenda: “David Fernández Vítores , el responsable de los informes ‘El español en el mundo’ critica en el ensayo ‘Panhispania’ las políticas lingüísticas en defensa del idioma y relativiza su potencial de crecimiento global” (Alemany, 2024).
El lector está frente a una obra singular. Con 158 páginas, el libro está dividido en diecisiete partes: un prólogo, catorce capítulos, un epílogo y la bibliografía. No incluye glosario ni apéndice. Llama la atención que los títulos de cada capítulo estén redactados como una interrogante y absolutamente todos empiezan con un “por qué” que busca adentrarse en esas cuestiones polémicas y críticas relacionadas con la utilidad y potencialidad de esta lengua. De hecho, la esencia aparente de la publicación, además del polémico impacto, se centra en dar respuesta de forma sencilla a los hablantes, usuarios, aprendices e investigadores sobre la dualidad existente entre la percepción interna (auténtica) y externa (espuria) respecto a lo útil o al potencial de la lengua panhispánica que genera saldo negativo en tanto distorsiona la interpretación de datos, entorpece las políticas y produce un “ombliguismo hispanohablante que ve con gusto crecer a sus polluelos sin preocuparse de cómo sobrevivirán fuera del nido” (p. 10).
En el prólogo, de cinco páginas, se presenta una revolucionaria perspectiva que invita a cambiar la interpretación del constructo en torno a esa lengua que es panhispánica en el siglo xxi. En vez de decir cuántos hablantes y usuarios hay, como lo hacen las instituciones, de forma inteligente muestra cuántos no hay (siete mil quinientos millones), desarticulando por completo el imaginario imperante para luego matizar hacia la manera adecuada y no ideologizada e idealizada de entender que los casi seiscientos millones de usuarios es una cifra importante, pero está muy lejos de ser una alternativa a la lingua franca inglesa o al crecimiento del chino mandarín o de otras lenguas en entornos particulares. Muestra que la cosmovisión del cálculo del porcentaje de hablantes en los últimos cincuenta años se ha mantenido igual: 7% de la población mundial y aclara que éste pretende ser un libro diferente que “presta más atención a la letra pequeña, a esos datos menos vistosos que a menudo se ocultan entre líneas y que no siempre muestran una cara tan amable”(p. 11). También se explica que la publicación aclara lo que sucede en el solar de este idioma y define que no está alineado con el sueño académico de un español normativo e inclusivo de la multiplicidad de usos y variedades lingüísticas, sino que a partir de ese concepto unitario crea un país imaginario “en el que situar todo aquello de lo que esta lengua carece para seguir extendiéndose por el mundo. Valga, por tanto, este pequeño guiño para reflejar la brecha existente entre esa percepción subjetiva y la realidad” (p. 12). No queda claro si el autor se considera o no, habitante de esa “quimérica Panhispania”.
El primer capítulo “Por qué las principales fortalezas del español son también sus principales debilidades” esboza en cinco páginas un estudio dafo que mide debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para analizar las ventajas competitivas del español en la arena global. “La característica de la lengua española que más peso tiene a la hora de determinar su posición en el mundo es, sin duda, la demografía (…) Otra de las fortalezas claras del español es su homogeneidad” (p. 16), en tanto afirma que el grado de uniformidad es extraordinariamente alto, así como también la tasa de dominio nativo. Deja claro que el principal obstáculo de la lengua panhispánica es la ubicuidad del inglés y la importancia de impulsar políticas públicas no solo desde España para evitar que el español sea solo una lengua de fronteras con Estados Unidos, Brasil y Francia donde se concentran el 70% de los estudiantes de español. Arroja que para 2071 caerá la expansión de los hablantes del último siglo.
En el segundo capítulo “Por qué cada vez se aprende menos español” hay toda una explicación de cómo se ha venido calculando el crecimiento y los obstáculos existentes para ofrecer datos concluyentes, aunque afirma que de lo que se puede ver hasta el momento, solo en Estados Unidos, Europa y Brasil se concentran el 81% de los aprendientes. Son siete páginas cargadas que aportan información significativa de casos como Reino Unido, Brasil y África subsahariana. Llama la atención la crítica al Instituto Cervantes (ic) en tanto la estrategia actual de abrir nuevos centros (centros, aulas, antenas) y esperar a que la gente se matricule en español parece a todas luces desacertada. Estos centros serían más exitosos, por tanto, si dirigieran sus esfuerzos a promocionar las virtudes del español como lengua internacional en lugar de intentar engordar su matrícula (p. 26).
Concluye matizando que no se trata de que se abandone la actividad docente sino de que se redireccione hacia una mayor incidencia en la supervisión cualitativa de estudiantes de otros centros con el fin de que a futuro mejore la certificación del idioma.
El capítulo 3, con nueve páginas de extensión, ahonda en “Por qué el boom de la música latina no será un boom para el español”. Aunque no menciona a Julio Iglesias, Celia Cruz, Gloria Estefan ni la polémica con Rosalía tras ganar el Latin Grammy, sin ser latina, el mensaje de que el español no depende de los ritmos pegajosos de Shakira, Bad Bunny, Jennifer López o Ricky Martin, es elocuente enfatizando que el éxito depende de la fortaleza de la comunidad hispanohablante estadounidense. En esta parte se analiza que, a pesar de los momentos estelares de la música en español de los artistas anteriores o de la Macarena de Los del Río, a finales de los años noventa, el Despacito de Fonsi de hace casi una década (2017) o el hecho de que el cuestionado Bad Bunny ha sido el primero que cantando exclusivamente en español ha alcanzado las más altas posiciones del Billboard y el artista del año de mtv en 2023, “la música latina sólo representa el 6.9% de la industria musical del país, muy lejos del 18% de población hispana que hoy tiene Estados Unidos” (p. 36), aunque también agrega que más de un cuarto de esas personas no pueden hablar español y describe un escenario de recesión para los medios de comunicación en español en Estados Unidos.
También en nueve páginas, el capítulo 4, “Por qué intentar que el español sea una lengua franca de la ciencia es hacer ciencia ficción” busca desmantelar la inflada lectura de que el español es la segunda lengua en internet evidenciando la inmensa brecha que existe entre el primero y el segundo lugar. Esa realidad tecnológica de la lingua franca condiciona las formas y los criterios de la ciencia y su divulgación muy a pesar de que exponencialmente incrementa en paralelo el número de trabajos publicados en español, solo que el impacto de éstos se circunscribe al ámbito hispanohablante, lo que podría explicar por qué algunos investigadores actuales prefieren divulgar sus resultados en lengua inglesa en tanto sus trabajos son accesibles a más personas y las revistas cuentan con mejores rankings. Hablando de Web of Science comparte que “el 94% de los artículos que figuraban en esta base de datos habían sido redactados en inglés y solo el 1.3% en español” (p. 41).
El argumento de este apartado provoca cierta incertidumbre, ya que la elocuencia del título queda sustituida por un dejo de optimismo en la prospectiva de que cuando la Inteligencia Artificial sustituya la traducción humana y el criterio de publicación en inglés pierda importancia, las lenguas distintas a la franca podrían beneficiarse.
“Por qué el español no es en realidad una lengua internacional” es el título del capítulo 5 que en siete páginas presenta una deliberación multidisciplinaria atendiendo nociones como modelo ecológico, modelo intergeneracional, modelo orbital, constelaciones lingüísticas, lengua franca, vehicular, mayoritaria, extranjera, entre otras para tratar el tema de la lingua franca. El capítulo es una invitación a reajustar ideas como por ejemplo esa que sostiene que “siendo puristas, el único lugar del mundo donde podría hablarse de un uso del español como lengua franca es Guinea Ecuatorial” (p. 54).
Usa una metáfora futbolística para ilustrar que el inglés le gana por goleada al español en todos los ámbitos que esgrime minuciosamente en esta parte del texto. Lamentablemente en este capítulo pudo identificarse uno de los dos errores ortotipográficos del libro: en la sexta línea de la página 51 se lee un “es” cuando debería ser “el”.
El capítulo 6, “Por qué Estados Unidos no es El Dorado para el español”, aborda en nueve páginas la dificultad de ofrecer interpretaciones concluyentes a partir de la data a la que se ha tenido acceso hasta ahora para determinar el grado de competencia real de los usuarios que declaran hablar o no, español. En este apartado no se considera que China ya superó la potencia económica de Estados Unidos, resalta que es disímil la atención que hacen los países hispanohablantes al diseño y ejecución de políticas lingüísticas panhispanísticas, valga decir, que fomenten lo panhispánico. Se hace un recorrido por hitos históricos que han incidido en la dinámica del español en Estados Unidos y actitudes y creencias de los hablantes de inglés y de español en ese país, la ley de hierro de las tres generaciones que hacen que se diluya la lengua de herencia en los nietos. Concluye que el futuro del español en Estados Unidos depende de la conciencia de los hispanohablantes respecto al activo material e inmaterial de la lengua en ese país y que también es menester aclarar si el auge en la enseñanza de español allá, representa un incremento de estadounidenses que estudian lengua extranjera o un decrecimiento de la lengua nativa de los hispanohablantes que estudian lengua de herencia.
Hay, asimismo, cuestiones relacionadas con la vinculación entre etnia y lengua y el decrecimiento de la comunidad hispanohablante así como también con la aceptación institucional del Spanglish como una variedad lingüística más del español.
“Por qué será ChatGPT quien enseñe a hablar a la Real Academia y no al revés”, en el capítulo 7, aporta una perspectiva interesante. La modelización lingüística y sus perspectivas excluyentes: una lógica (gramatical) y otra probabilística (informática). La frecuencia de usos, las probabilidades de que aparezca, el uso correcto, la descentralización en la toma de decisiones, las técnicas de análisis de datos o el empeño de ver molinos donde hay gigantes tecnológicos ofrece esta lectura. Aunque se habla de la Real Academia Española y no de la Asociación de Academias de la Lengua Española, sin quedar claro si es la costumbre del autor o que los acuerdos firmados con Google, Amazon, Microsoft, Twitter y Facebook los realizó la academia de España que se llama Real y no la Asociación que congrega a todas las academias, incluida la de España, este apartado explica el intento por normativizar a las máquinas a fin de que la Inteligencia Artificial produzca mejores estructuras. Alerta que no es ingenuo resaltar que al hacer negocio con los monstruos tecnológicos lo que mueve a esas firmas son los billetes y no la corrección lingüística, y con eso el sutil cambio consecuente de aquella idea: la lengua la modulan sus usuarios. No obstante, queda claro que “la rae está intentando replicar en el mundo digital lo que lleva años haciendo en el analógico: indicarnos cuál es la forma correcta de expresarnos apelando a un criterio de autoridad que tiene más que ver con lo político que con lo puramente lingüístico” (p. 72).
En este capítulo 7, al igual que en el capítulo 5 de temas candentes, se identificó el segundo error ortotipográfico del libro: la omisión de la preposición “de” en la cuarta línea de la página 69.
“Por qué es imposible saber cuánto vale el español” son siete páginas que complementan la famosa colección auspiciada por la Fundación Telefónica y editada por Ariel a comienzos del siglo xx. Conviene resaltar el carácter didáctico para explicar cómo puede verse la lengua como un bien público con principios fundamentales como el de no exclusión y no rivalidad y como una moneda en tanto su capacidad como herramienta, materia prima y depósito del valor identitario y cultural. No repara en reconocer que no hay acuerdos entre los lingüistas al definir sus conceptos, y así una lengua, un dialecto, las hablas, la lengua materna, vernácula, vehicular, etc., complejizan alcanzar un criterio universal para poder calcular el valor exacto. Se ilustra el caso sudafricano para enseñar cómo el pib se relaciona con las intervenciones en el lenguaje. Se ofrece una lectura neoliberal muy valiosa para identificar y comprender mejor la difícil tarea del valor de nuestra lengua.
El capítulo 9, “Por qué el español apenas brilla en la diplomacia” es un texto que podría ser considerado políticamente incorrecto. A pesar de que se apela a lo histórico a lo largo de todo el libro para sustentar y hacer contundentes muchos de los planteamientos, en este apartado no se reconoce que México fue clave en que la onu incluyera al español como una de sus lenguas, a mitad del siglo xx, cuando España estaba no alineada con la comunidad internacional de los tiempos de postguerra. No obstante, sí que hay un valioso recorrido explicativo por la situación actual de las lenguas en las instituciones internacionales, la existencia del “duopolio lingüístico” del inglés y el francés, las dinámicas de comunicación y uso formal e informal y estrategias utilizadas en Europa para darle tanta atención al español siendo ésta una lengua que estrictamente en Europa tiene una población similar a la de los hablantes de polaco. Se ofrecen posiciones de clasificación de las lenguas en ámbitos como el de redacción de documentos, uso formal, uso informal, enfatizando que “el español no ha sabido reivindicar la posición que cabría asignarle por su universalidad, peso cultural y proyección internacional. De hecho, son escasas las protestas formales manifestadas por países hispanohablantes en este sentido” (p. 86). Al final de este capítulo se pincela un poco la situación interna de las lenguas de España que bien genera su relectura.
“Por qué no es realista fiar el futuro del español a una alianza con el portugués” es el título del capítulo 10. Resulta interesante el discurso iberoamericanista de este apartado, que en nueve páginas atiende la dupla español / portugués sin mencionar nada del catalá, eukera, galego, ni ninguna de las indoamericanas. Se esboza la posibilidad de una unión no muy realista pero basada en que compartir una misma lengua es un factor multiplicador y la similitud entre el español y el portugués ha despertado algunos sueños. Pero el libro es muy claro e ilustrativo tras enumerar los pros y los contras, la realidad y la ficción, y lo plausible e imposible que implica esa idea. No solo por la realidad lusófona, más diversa y fragmentada que la hispanohablante sino por realidades sociales, demográficas y políticas muy distintas entre Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, etc. En los países hispanohablantes no se aprende portugués, mientras que en donde se habla portugués sí que existe más atención e interés por aprender español. Este apartado ofrece una lectura internacional global donde interviene hasta China como principal socio comercial, las organizaciones internacionales, los hablantes y las dinámicas económicas. Apunta que en África hay un crecimiento destacable.
El capítulo 11, “Por qué el espanglish no es una variedad más del español”, hace un recorrido donde la ideología no expresada está presente para describir la situación del español en los Estados Unidos, su toponimia, demografía, los símbolos de la lengua y la cultura e incluso una definición y rasgos del Spanglish. No queda claro cuál es la realidad de este fenómeno, pero sostiene que los académicos no están de acuerdo en calificarlo como una variedad propia del español estadounidense. Este capítulo tiene una extensión de cinco páginas.
“Por qué a Marruecos ya no le interesa el español” es un capítulo distinto de nueve páginas. La percepción personal de quien escribe esta reseña es totalmente contraria a la del autor. Tras múltiples visitas a Marruecos y participación en eventos universitarios, no se observa un declive en el uso del español en el ámbito educativo, social y comercial, sino todo lo contrario. Pero claro, el autor presenta hechos y documentos de instituciones españolas y marroquíes que evidencian que las necesidades y preferencias de los marroquíes tiende a decantarse hacia el francés, inglés y árabe antes que hacia el español. No obstante, no se dice que el español en Marruecos no tenga un estatus importante.
El capítulo 13, “Por qué el Caribe anglófono no es un objetivo creíble para la difusión del español”, ofrece en cinco páginas una radiografía fidedigna de la zona. Quien escribe esta reseña ha estado trabajando en esta zona y efectivamente la realidad de los pueblos es disímil. “La diversidad que presentan en los planos demográficos, social, lingüístico y económico es aún considerable y supone, de hecho, un lastre para el diseño y puesta en marcha de cualquier estrategia consensuada de promoción del español de cierto alcance” (p. 116). Se trata de sociedades postcolonialistas con niveles de escolaridad mejorables y creencias que condicionan sus cosmovisiones. La población del Caribe no excede los seis millones y la introducción del español no implicaría una segunda lengua sino una tercera en tanto el vernáculo local es un creole, patuá, entre otros, que ha venido siendo modulado por la lengua colonial inglesa o francesa según sea el caso. “Puede decirse, en definitiva, que el interés institucional por el Caribe anglófono es más una declaración de intenciones que un planteamiento estratégico propiamente dicho” (p. 119).
El capítulo 14, de siete páginas, aborda “Por qué la herencia española ya no sirve de nada en la región de Asia-Pacífico”. Este apartado es el más romántico en tanto muestra los préstamos que han dejado huella en el tagalo y el chamorro de las Filipinas, pero reconoce que la situación del español en el archipiélago asiático dependerá de la situación de esta lengua en el mundo. En la actualidad la influencia de la lingua franca reduce a lo anecdótico y de ahí a lo romántico, una situación que se muestra muy interesante en tanto su historia evidencia que un siglo atrás el español sí que contaba con un prestigio que ahora ha desaparecido.
La última parte del libro, su epílogo de diecisiete páginas, “Panhispania no existe. Por qué es mejor pinchar la burbuja del español” ofrece cifras y datos de la comunidad hispanohablante, de sus países, de los procesos, y de cómo la condición-país de dieciséis de veinte naciones que no cumplen con los mínimos estándares, no contribuye a impulsar una campaña mínimamente consensuada con objetivos comunes para esa comunidad de hispanohablantes. Este es un libro que debe leerse varias veces.
Para terminar, propongo esta cita larga que recoge las últimas líneas del libro:
La mayoría de los informes que elaboran anualmente se publican únicamente en español, ni siquiera en inglés, lo que habla de dos instituciones más preocupadas por una lectura en clave interna que refuerce su liderazgo al frente de los Estados de habla hispana que por la proyección exterior de la lengua común. De puertas afuera, sin embargo, la realidad es bien distinta y el optimismo inicial deja paso a una lectura de esos mismos datos en términos relativos que descubre una lengua en horas bajas y cuyo menguante peso económico y demográfico no resulta lo suficientemente atractivo a los ojos de sus interlocutores más cercanos como para convencerlos de su supuesta importancia. Ser conscientes de esta realidad, pinchar esta burbuja autoinfligida, se antoja un paso previo para avanzar en la dirección correcta (p. 145).
Panhispania es un buen texto escrito en español y en lenguaje claro, aunque las oraciones compuestas, consecutivas, subordinadas también están presentes. Este es un fenómeno editorial del 2024 que da mucho de qué hablar y ofrece una particular visión glotopolítica con cierto acento centropeninsularista, dejando espacio para que cada quien deduzca, o no, que la cosmovisión panhispanística está condicionada por la dicotomía lengua-estado que asume que como la Panhispania no existe la noción de histórico y de referencia tiene relevancia y autoridad en esa otra competencia panhispánica que se genera entre los países con esta lengua que han de pujar al estilo del soft power de Nye.
Al final, el libro termina con una bibliografía de diez páginas con 144 fuentes consultadas de más de cien autores distintos. El precio de la primera edición es 15.5 euros.