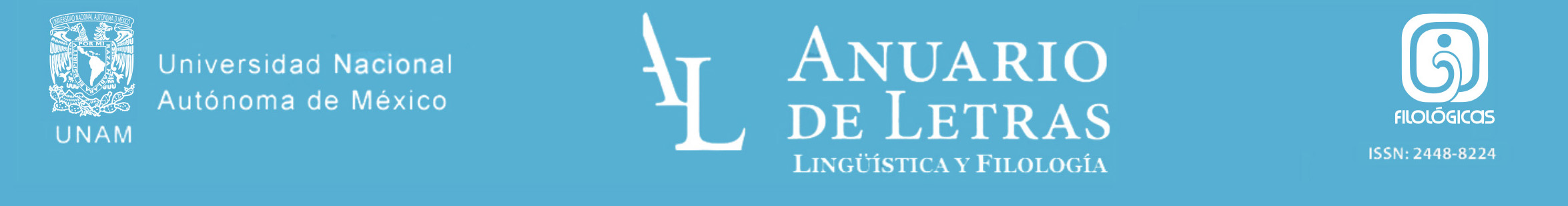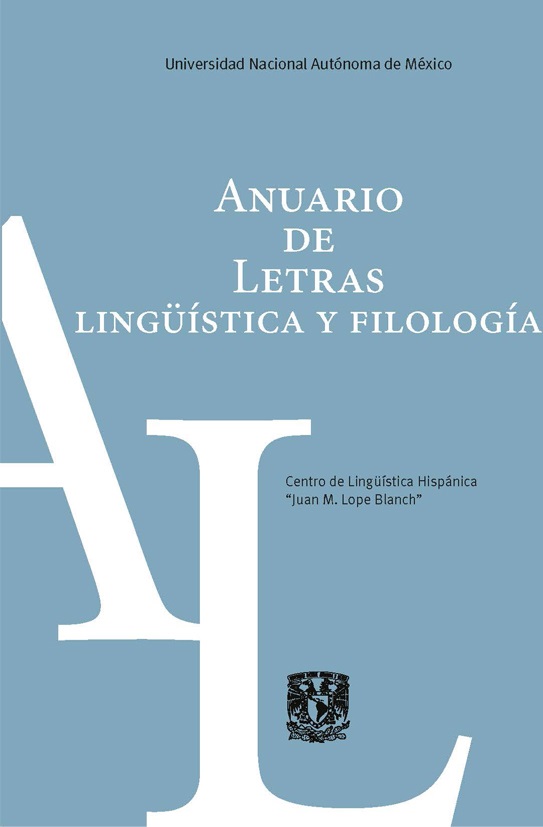Masiosare, un extraño enemigo / profanar con su planta tu suelo, ¿qué quieren decir estos versos del Himno Nacional Mexicano? ¿Quién es el extraño enemigo y de dónde salió? La identidad y el mito nacional mexicanos están reflejados en su idioma. Entre los arquetipos mexicanos encontramos, por ejemplo, al Chingón y la Chingada, que hacen referencia a la narrativa del opresor y la víctima, originaria en la historia de la Conquista y en el acto mítico de la creación de la nación mexicana con el parto del primer mestizo, hijo de Cortés (el Chingón, padre conquistador) y la Malinche (la Chingada, madre violada). La Malinche también dio origen a otro mexicanismo idiosincrático, malinchista (y malinchismo) ‘que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio’ (DLE). El término se emplea para designar a las personas que se consideran “traicioneras” frente a sus valores culturales nativos. En las últimas décadas, por lo visto, se fue acuñando aun otro mexicanismo de la misma naturaleza: masiosare. Partiendo de un entendimiento pobre de un verso concreto del Himno Nacional Mexicano: Mas si osare, el extraño enemigo, esta palabra cobró propia vida. Actualmente, se utiliza en la prensa para denominar a los “extraños enemigos” de México, se escriben ensayos a propósito de explorar su simbolismo y su carga cultural,2 pero todavía no se ha estudiado como un fenómeno lingüístico digno de atención.
En el presente trabajo estudiaré el origen de masiosare, se indicarán los procesos de cambio lingüístico que determinaron el rumbo de su evolución funcional como nombre propio y como nombre común, después de lo cual se tratará de delimitar su significado, aparte de analizar otros datos sobre su uso, de acuerdo con los ejemplos obtenidos a través de los corpus lingüísticos y la propia pesquisa del autor.
El origen de la palabra: el metanálisis
Conviene empezar por el principio, es decir, el Himno Nacional Mexicano, cuya letra fue escrita por Francisco de Paula González Bocanegra en 1853 (con melodía de Jaime Nunó). Masiosare “aparece” en el quinto verso de la primera estrofa:
1. Mas si osare un extraño enemigo,
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa ¡oh Patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.
El fragmento destacado contiene hasta tres elementos cuyo uso se disminuyó o decayó completamente en la lengua hablada3 hace mucho tiempo. El primero, mas, es una conjunción adversativa prácticamente no usada hoy en la lengua hablada y en gran parte dominada por pero o sino en la lengua escrita. Su uso fue gradualmente decreciendo desde el siglo XVI (Herrero Ruiz de Loizaga, 1999, p. 317). Osar es un verbo más bien culto, equivalente a atreverse. El tercer elemento es de índole gramatical: osare es una forma del futuro imperfecto de subjuntivo, tiempo verbal obsoleto en México desde el siglo XVIII (Ramírez Luengo, 2008, p. 153), lo que sugiere que sería arcaico incluso para Bocanegra. Luego, la cláusula se traduciría hoy como: Pero si se atreviese un extraño enemigo…
El himno de México probablemente se escuchaba con mucha más frecuencia de que se leyera, y así no siempre era posible comprobar la corrección de la letra. Debido a esta acumulación de elementos poco reconocibles, todo el verso en consideración sufrió una reinterpretación por parte de algunos hablantes. En vez de ser entendido como el antecedente de una frase condicional, se concibió como una aposición: Masiosare, un extraño enemigo en la cual Masiosare sugiere ser un ente maligno, especificado por el sintagma consiguiente un extraño enemigo.
En la literatura, este fenómeno de reinterpretación por los hablantes adquiere nombres muy diversos: metanálisis, reanálisis, perintegración, resegmentación, rebracketing, falso corte morfológico(véase p. ej. Jiráček, 1985), aunque su primera denominación, Gliederungsverschiebung, fue acuñada ya por los neogramáticos (Weiss, 2019). Se trata de un proceso de cambio lingüístico que consiste en un desplazamiento de las fronteras de los morfemas dentro y/o fuera de la palabra, resultando en una nueva delimitación morfológica de esta. Un ejemplo conocido del metanálisis por deglutinación (nueva delimitación de morfemas constituyentes) es el del internacionalismo [Hamburg|er] a [ham|burger] ‘hamburguesa’. En el caso de Masiosare, se trata, para ser precisos, de una aglutinación (fusión de morfemas):
2. [mas] [si] [osare] > [Masiosare]4
Este proceso se muestra especialmente prolífico en las fórmulas fijas, automatizadas y/o arcaicas, que gradualmente pierden su motivación hasta el punto de reinterpretarse como otra unidad léxica.5 Véase, para este propósito, el último verso del padrenuestro: y líbranos del mal. Amén, las dos últimas palabras del cual se reanalizan en varias anécdotas (también mexicanas) como Malamén (también Malamen o Mala Men, cfr. CDENOW).
Revisión previa de los datos
Con el objeto de realizar el presente estudio se han recogido y analizado 141 ejemplos de uso de las unidades Masiosare y masiosare6 de los años 2009-2020,7 con algunas ocurrencias procedentes de 1987, 1997, 2004 y 2005. Los ejemplos proceden de cuatro corpus lingüísticos: CDENOW (Corpus del Español: News on the Web): 92 (113 con los duplicados), CORPES (Corpus del Español del Siglo XXI): 4, CREA (Corpus de Referencia del Español Actual): 2, CDEHG (Corpus del Español: Historical/Genres): 1. Además, se han recogido 42 ejemplos en diversos diarios de noticias por búsqueda propia a través de Google.
Hay que mencionar que el corpus CDENOW solo recoge artículos de prensa de todos los países hispanohablantes en los años 2012-2019. Mientras que el factor delimitador de las fuentes, como se pondrá de manifiesto más adelante, no parece haber tenido una influencia significativa en los resultados, el aspecto temporal sí que tiene que considerarse como una muestra y no como un panorama.
La frecuencia absoluta de todas las ocurrencias es infinitesimal (113:7200 millones de datos en CDENOW). Una comparación con un mexicanismo de similar naturaleza, malinchista/ -ismo, sugiere una frecuencia cuatro veces más baja (CDENOW: 113:391 [120+271], cfr. CORPES: 4:28 [11+17], CREA: 2:13 [7+6], CDEHG: 1:2 [1+1]), si bien masiosare no figura en los diccionarios (presentes en la bibliografía) y parece ser bastante menos reconocible entre los hablantes.8
¿Quién es Masiosare? Nombre propio Masiosare
Hace dos años, “El Heraldo de Tabasco” informaba:
3. Otros nombres que se tiene conocimiento se han empleado para el registro son Nefflix, McDonald, Apple, Aceituno, Cecerolo, Email, Facebook, James Bond, Masiosare, Rambo, Rocky, Twitter o Yahoo.
(El Heraldo de Tabasco, 2019, “Legislarían contra nombres ‘raros’ en Tabasco”, CDENOW)
Efectivamente, en México existen personas que llevan este nombre y muchas más que quieren ponérselo a su hijo. Un luchador de MMA9 incluso menciona un posible hipocorístico (acortamiento cariñoso):
4. Mi nombre completo es Masiosare. Me imagino que mi papá lo tomó del himno nacional y lo juntó, porque los mexicanos deben saber que esas palabras vienen separadas en el himno nacional. Desde pequeño en mi casa me llamaban ‘Masio, Masio’
(Medio Tiempo, 2014, “Masio Fullen, del Team Canelo a TUF Latinoamérica”, CDENOW)
Algunos personajes ficticios también reciben este nombre. Aparte de ello, Masiosare puede emplearse perfectamente como nombre de usuario, pseudónimo artístico y, obviamente, en muchos ejemplos recuperados se refiere al propio Masiosare, el “antagonista” del himno de México:
5. Érase un país surrealista, en un continente imaginario. Ese extraño país tenía un grande, poderoso, disciplinado y glorioso ejército compuesto por 183 mil 562 elementos (según sus cifras oficiales) cuya misión suprema era defender al territorio de algún extraño enemigo (las malas lenguas dicen que se llamaba Masiosare).
(El Imparcial Oaxaca, 2019, “Historieta post-neoliberal”, CDENOW)
Fuera de los usos antroponímicos, se encontraron también referencias a un estudio de diseño, un bar, un grupo de ciclismo, uno teatral, un blog, un suplemento de La Jornada y, por metonimia, al himno de México mismo (es de interés que en este caso sea acompañado por el artículo determinado):
6. Para servir a usted!, exclamó Homero incorporándose casi, como quien escucha el Masiosare Nacional, pero cayendo en el acto de rodillas pidiendo ser escondido en la vieja casa de los padres de mi padre en Tlalpan […]
7. De lo que no tengo duda es de que si logran algún triunfo, tampoco será su mérito. Ni, si acaso, se escucha el masiosare por algún lado carioca, como sucedió en Londres en 1948.
(El Horizonte, 2016, “Ciña, Oh Patria, tus sienes de oliva”, CDENOW)
Estos casos podrían llamarse transónimos, es decir, nombres propios cuya forma deriva de otro nombre propio, es decir, que traspasan de una subclase de nombres propios a otra. También es curioso constatar que es en los usos propios donde más varía la grafía, con algunos ejemplos de Maciosare con c y Massiosare con ss. La grafía de los usos apelativos ya está mucho más fijada.
¿Qué es masiosare? Nombre común masiosare y el fenómeno de la apelativización
A pesar de lo arriba expuesto, la unidad masiosare no solo se utiliza para identificar a referentes individuales. La palabra se emplea en los títulos de obras teatrales o como un calificativo y no parece tratarse de un mero nombre propio. Veamos algunos ejemplos:
8. El problema es que reconocerlo es visto como un asunto partidista ―digamos, como un ataque de la mafia en el poder―, cuando en realidad el violentado es México: asombra que en un país repleto de indignados a pocos les preocupe que un masiosare de verdad trate activamente de manipular el voto para llevar agua, no al molino de Morena, seleccionado solo como vía de colocar una agenda nacionalista y de la guerra fría en la frontera sur de los EU, sino al de Putin.
9. Según las declaraciones oficiales, este nuevo ‘Masiosare’ que se opone al feliz futuro del país, son funcionarios que se sienten fuera del nuevo proyecto.
10. Los políticos descubrieron que el país funciona mejor cuando tiene un ‘Masiosare’ cerca.
(Más por más, 2017, “Masiosare, nuestro viejo amigo”, búsqueda propia)
11. Se trata de la obra ‘Masiosare, un extraño enemigo’, que en palabras de su propio autor y director, Fernando Bonilla, intenta ser una caricatura grotesca del México de hoy […]”
(La Jornada en línea, 2015, “ ‘Masiosare, un extraño enemigo’, obra que explora la falta de conciencia social”, CDENOW)
Efectivamente, los elementos colindantes: un masiosare de verdad, este nuevo ‘Masiosare’, un “Masiosare” refuerzan la impresión de que aquí masiosare no es único, sino que denota más bien a una clase de nociones abstractas. Esta es la diferencia efectiva entre los nombres propios y los nombres comunes: los primeros sirven para identificar referentes específicos y los segundos tienen un significado más general que les permite, entonces, tener más de un referente. En otras palabras, los nombres propios tienen un contenido semántico rico y una extensión muy reducida, mientras que los nombres comunes, un contenido semántico pobre y una extensión más amplia (Kuryłowicz, 1956).
Ahora, el proceso de transición de un vocablo desde la clase de los nombres propios a la de los nombres comunes se llama apelativización10 o eponimización, y es una instancia de un mecanismo de enriquecimiento léxico mucho más amplio que es la lexicalización.11 Como resultado de este proceso, se acuña un nuevo término homónimo con el nombre propio y con su propio significado léxico que adquiere una denotación genérica (Rutkowski, 2007, p. 67). En este proceso, el nombre propio que le da la forma al nuevo lexema es un epónimo (gr. ἐπώνυμος ‘el que da el nombre’) y el nombre apelativo (común) correspondiente, un eponimismo.12 Unos ejemplos claros de los eponimismos son daltonismo (< John Dalton), sadismo (< marqués de Sade), pasteurización (< Louis Pasteur) o kleenex (< Kleenex ®) (DLE,DEM).
Tradicionalmente (por ejemplo, en la corriente referencialista de Mill)13 se postula que los nombres propios no obedecen el triángulo semiótico de Richards y Ogden (1923, p. 14),14 sino que establecen una relación directa signo-referente. Con todo, diversos autores (Coates, 2006; Włoskowicz, 2015; Portolés Lázaro, 2019) demuestran la inadecuación de este planteamiento, que se hace evidente particularmente en el proceso de la apelativización (Włoskowicz, 2015, pp. 70-72).
Coates (2006) y después también Portolés Lázaro (2019) demuestran que los nombres propios (y, por extensión, los verbos ―nixonizarse―, los adjetivos ―dantesco―, y los adverbios propios ―machadianamente―) poseen un modo de significar15propial diferente del semántico, es decir, que no significa de la misma manera que un apelativo, sino que se entiende exclusivamente por medio del conocimiento previo del referente que aporta la forma lingüística (Portolés Lázaro, 2019, pp. 784-785). Por ejemplo, para saber qué significa nixonizarse, primero es preciso saber quién era Richard Nixon.
Para Gerus-Tarnawecka (1981), el cambio de estatus ocurre junto con la transición de las connotaciones secundarias hacia la posición semántica central, sustituyendo la referencia individual.16 Luego, argumenta Włoskowicz, el nombre propio necesariamente remite primero a una noción en la mente que contiene dichas connotaciones (Portolés Lázaro [2019, pp. 788-792] recoge dos términos que denotan esas nociones, perchas o archivos mentales), esto es, que selecciona y ordena los rasgos más destacados o más relevantes del objeto-referente; estos últimos son el significado (noción) individual de este y, junto con la asociación, pueden pasar a generalizarse como el significado categorial de un eponimismo.
Esta explicación se hace posible para la unidad masiosare una vez que admitimos la existencia previa de un referente imaginario: Masiosare (un extraño enemigo), que en consecuencia dará cabida al proceso de apelativización tal como se presentó arriba.17 El proceso de reanálisis es artísticamente recreado en este fragmento prosado de Armando Ramírez (y con una grafía bastante original del nombre):
12. Fue un lunes, cuando son los honores a la bandera y yo pregunté que qué quería decir Maciosare, el más grande de la clase me dijo:
―¡Un extraño enemigo! ¡Menso!
Yo repliqué con otra inquietante pregunta:
―Ah, ¿Maciosare son los gringos?
―Nooo ¡taras!
―Entonces, ¿los alemanes?
[…]
―¿Un extraño enemigo son los rusos? ¿Los comunistas? ¿Los judíos?
[…]
―Ah, ya entendí: Maciosare son las amenazas a la Patria tangibles e intangibles.
Masiosare: el grado de apelativización
Gerus-Tarnawecka (1981, pp. 428-429) concibe el fenómeno de la apelativización como un proceso fluido y distingue tres etapas en su devenir: apelativización ocasional, parcial y plena. La apelativización ocasional es un uso situacional e inconsistente de la connotación atribuida al nombre propio; el sentido es deducido con base en una implicatura pragmática. La apelativización parcial consiste en un empleo consciente y metafórico de un eponimismo. Este grado de convencionalización y sistematicidad de su nuevo significado permite una evolución funcional: se encuentran casos del uso plural, simbólico, fraseológico y derivacional. Al terminar el proceso de apelativización, se pierde el vínculo primordial con el nombre propio (epónimo) y los hablantes dejan de estar conscientes de la motivación semántica detrás del lexema.
De acuerdo con los datos obtenidos de los corpus, masiosare cumple con los siguientes criterios:
a. Pluralización:18
13. Los ‘Masiosares’ han tenido diferentes rostros y motivos, pero siempre le han dado a esta nación la oportunidad de reafirmar su existencia.
(Más por más, 2017, “Masiosare, nuestro viejo amigo”, búsqueda propia)
14. En 1519, llegaron los primeros Masiosares españoles y, después de la independencia, en 1822, el catalán Isidro Barradas quiso reconquistar a México; […] años después, los Masiosares de James Polk declararon en 1846 la guerra a México con las consecuencias de todos conocidas […]
(Excélsior, 2017, “El Masiosare, Davos y otros huevos”, CDENOW)
b. Usos simbólicos y metafóricos:
15. Como ya se ha discutido aquí, [el presidente López Obrador] está y estará sometido a tentaciones y presiones formidables, desde las veleidades racistas de masiosare Trump19 hasta el canto de las sirenas aduladoras que lo quieren aislar en una espesa neblina de halagos mentirosos […]
c. Fraseologismos: no se encontraron ejemplos claros.20
d. Derivados:
16. Véase por ejemplo esta imagen tomada de la página de Facebook de Jóvenes Morena de Comitán, Chiapas, donde se mezclan el nacionalismo anti-Masiosare con uno de sus aliados naturales, el antisemitismo.21
(Letras Libres, 2013, “Dos encuentros cercanos con Masiosare”, búsqueda propia)
17. Y que quede muy claro que mi indignación no se alimenta de chovinismo barato, pues nunca he sido propenso al ‘masiosarismo’ ramplón.22
(Juristas UNAM, 2016, “La Doctrina Videgaray”, búsqueda propia)
18. Y creo que ¡al fin, caray! alguien atinó en sugerir la figura que pueda imponer, con los rasgos de su rostro, la fuerza y la autoridad que se necesitan para armar la blitzkrieg anteayer sugerida en este espacio, ‘con varios de los mejores elementos, menos endoctrinados en el masiosarismo que todo lo frena si es bueno para México…’
(Crónica, 2018, “¿Dónde escondía el PRI esa cara?”, búsqueda propia)
Además, se analizaron tres factores que ayudan a determinar el grado de apelativización de masiosare:
e. El grado de autonomía contextual: es el cociente de los casos que se dieron sin alusión explícita a las palabras del himno. Un 63.3% de los casos presentaron autonomía contextual.
f. Frecuencia de actualización mediante artículos sin otros modificadores: es el cociente del empleo del artículo sin presencia de modificadores (como en México frente a el México de hoy).23 En un 26.6% de los casos se observó una actualización independiente de otros factores.
g. La grafía con minúscula: considerando que el uso de mayúscula inicial sin modificaciones gráficas (cursivas, comillas, etc.) sería la grafía original, característica de los nombres propios, y que el uso de solo minúsculas sería una grafía completamente apelativizada, podemos sacar más conclusiones a partir de su escritura. Las ocurrencias que gráficamente sugieren un empleo diferente de nombre propio (sin mayúscula inicial o en cursiva/con comillas) constituyen un 54% de todos los ejemplos. Las ocurrencias en minúscula igualan a un 27% y dentro de ese número, los ejemplos de minúscula sin otras modificaciones gráficas llegan a un 10% de las ocurrencias:
Diagrama 1: Ocurrencias del eponimismo masiosare según la grafía
Podríamos concluir esta sección confirmando que masiosare cumple perfectamente con los criterios (a, b, d) e incumple con el (c); además, tiene un grado de autonomía contextual (e) en más de la mitad de los casos, requiere de actualizadores en una cuarta parte de las ocurrencias (f) y difiere gráficamente del nombre propio Masiosare casi en una mitad de los casos (g), si bien apenas alcanza una décima parte conforme sus usos apelativos gráficamente no marcados (esto es, con pura minúscula). Obtenida esta evidencia, una conclusión más plausible sería que masiosare como apelativo es un eponimismo parcial, cuyo uso es demasiado consistente para todavía ser exclusivamente pragmático, pero que al mismo tiempo no termina de prescindir de su motivación primaria: Masiosare, un extraño enemigo.
Masiosare: en torno a una característica general del uso
La unidad masiosare desempeña en los textos diversas funciones: se encontraron cinco casos de homónimos sintácticos24 (en calidad anecdótica y sin referencia efectiva), 46 nombres propios, 79 eponimismos y cinco casos de transición o poco claros.
Diagrama 2: Ocurrencias de masiosare según la función
Un análisis diacrónico resulta menos confiable, debido a pocas ocurrencias en general y un periodo bastante limitado. Una proyección de los datos sobre el eje temporal parece revelar una tendencia al incremento de los usos eponímicos a corto plazo, con el apogeo en el año 2017:25
Diagrama 3: Ocurrencias de masiosare en un panorama temporal
Desde la perspectiva diatópica, masiosare como apelativo eponímico es un claro mexicanismo. Lo corroboran los datos de corpus (véase el diagrama 4): los usos localizados en México constituyen un 91% de las ocurrencias y todo el resto (Estados Unidos, 6%; España, 3%) son usos accidentales, además siempre de alguna manera referidos a México.26
Diagrama 4: Ocurrencias del eponimismo masiosare según el país
Teniendo en cuenta el vínculo directo de masiosare con el himno de México y su supuesta explicación aposicional: un extraño enemigo, no provoca gran asombro que su contexto de uso casi exclusivo sean los artículos de prensa (un 65%) y textos con afán ensayístico27 (ensayos, columnas, blogs, etc. ―un 28% [15% + 13%]―), en la mayoría de los casos sobre temática política y social. Las ocurrencias de drama teatral (6%) también podrían clasificarse como arte comprometido.28
Diagrama 5: Ocurrencias del eponimismo masiosare según el género textual
A modo de resumen de este apartado, podemos recapitular que masiosare es un mexicanismo de uso principalmente eponímico cuya frecuencia en los últimos años fue creciendo y que se emplea sobre todo en el ámbito de la política y sociedad.
Masiosare: ¿qué significa?
“En un diccionario deberían encontrarse los nombres cuyo significado connotativo puede convertirse en información semántica”29 (Cieślikowa, 1993, p. 29, apudKowalik, 2008, p. 193). En este último punto de mi análisis se realizará un intento de asignarle un significado léxico a masiosare. La hipótesis previa es que la invariante semántica de masiosare se formula con la segunda parte de la aposición: un extraño enemigo. A fin de cuentas, es la única connotación que se da en el Himno Nacional Mexicano. Para verificar estas intuiciones, se hará uso de los contextos de uso de las ocurrencias, indicando los referentes de cada ejemplo y, con base en esto, se extraerán los rasgos connotativos que acompañan a su uso. Dado que se espera observar un uso consistente de algunas connotaciones que indicaría su deslizamiento hacia el núcleo semántico, el análisis incluirá todas las referencias y connotaciones de los usos eponímicos de masiosare para ir descartando todos los valores pragmáticos que resulten accidentales.
No todos los ejemplos tienen un referente concreto. Debido a las todavía escasas ocurrencias de la palabra, en lo sucesivo se da cuenta de todas sus referencias específicas. Hasta una cuarta parte de las ocurrencias (27%) hace referencia a Donald Trump, cosa que no debería sorprender, vistas las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos durante su presidencia. Un 23% son vagas alusiones a los enemigos y agresores pasados y potenciales de la tierra mexicana. Se observa un uso simbólico en un 12% de las ocurrencias que son títulos de obras literarias. Otros referentes son: un político desconocido (8%), las autoridades de México (6%), el constructo sociocultural que es masiosare (6%), alguna amenaza o peligro (5%), los Estados Unidos (4%), el descuido de la lengua española (3%) y otras seis de una sola ocurrencia (un 1% cada una): Masiosare, los conquistadores españoles, algún extranjero, el nacionalismo mexicano, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y una referencia vacía (la culpa es de Masiosare).
Diagrama 6: Ocurrencias del eponimismo masiosare según la referencia
Por mucho que parezca que masiosare solamente quiere decir “las amenazas externas de la patria mexicana”, se encontraron también algunas alusiones al interior de México: las autoridades mexicanas como el enemigo de la nación (ejemplo 19), un mexicano como invasor de otro país (ejemplo 20) y masiosare como una fuerza o rabia solidaria del pueblo mexicano dirigida contra un enemigo (ejemplo 21), los dos últimos más que nada como metáforas:
19. Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y todas las oficinas investigadoras de la seguridad nacional del masiosare respondieron con una inmediatez digna de encomio: a coro reprodujeron un boletín insulso que habla de que el Poder Judicial no entiende la separación de poderes.
20. Hasta hoy, el único ‘masiosare mexicano’ [Pancho Villa]30 y quizá, la razón que empiece la construcción del muro el enojado vecino.
21. Lo logró por fin: Trump despertó el fantasma del nacionalismo mexicano. Con su firma del decreto de construcción del muro fronterizo sin esperar siquiera la visita de Peña Nieto, el buen Masiosare que llevamos dentro estiró las piernas y los brazos entumecidos desde los viejos tiempos lopezportillistas.
(Milenio, 2017, “El muro de Trump y el nuevo nacionalismo mexicano”, CDENOW)
Además, vale la pena notar que dos ocurrencias (en un mismo artículo) identifican al masiosare en el mal uso de la lengua española31 (ejemplo 22) y además se dan por lo menos cinco casos de una alusión consciente al masiosare como el constructo sociocultural en el que se convirtió (ejemplo 23):
22. Y su mal uso [de la lengua] es el verdadero ‘extraño enemigo’, el auténtico masiosare.
(Expansión, 2011, “El (verdadero) masiosare”, búsqueda propia)
23. Una de las tristes herencias del nacionalismo revolucionario que hoy celebramos es la construcción social del ‘masiosare’: todo el que viene de fuera es potencialmente un extraño enemigo.
En el diagrama 7 se pueden apreciar los componentes connotativos extraídos de cada contexto (a veces se identifica más de un componente, por ejemplo).
Diagrama 7: Connotación de las ocurrencias eponímicas de masiosare
El valor central es, sin lugar a duda, [+enemigo] ―un individuo o un colectivo con actividad hostil hacia México o los mexicanos― con 73 casos entre los 79.
El componente [+amenaza] (29 ejemplos) se marcó siempre que, además de manifestar posturas adversas, el referente también se concebía como un peligro inminente para el país o en los casos donde el referente no era animado y no podía clasificarse como enemigo.32 La diferencia entre estos componentes, aparte de su animicidad, es mínima; por ello, estos componentes se fusionarán más adelante a la hora de sintetizar los resultados.
Luego, resalta el hecho de que masiosare admita tanto la propiedad de [+externo] (30 ejemplos) como [-externo] (13 ejemplos), a veces incluso de modo simultáneo: “[los mexicanos] se parecen a ‘masiosare’ aquel extraño enemigo, pero el enemigo está en casa” (Milenio, 2015, “«Masiosare» Un extraño enemigo”, búsqueda propia). Podríamos excluir el componente [±externo] del modelo de la invariante, ya que ambos valores se cancelan mutuamente y por eso ninguna puede ser una condición necesaria de masiosare. Sin embargo, parece que el valor [+externo] se suele sobreentender con más frecuencia gracias a la aposición Masiosare (un extraño enemigo) y que la connotación [-externo] solo se incorpora con una expresión explícita adjunta a masiosare, por lo que podemos suponer que el componente [±externo] servirá para distinguir los significados primarios de los secundarios (o los semánticos de los pragmáticos).
La marca [+constructo social] (11 ejemplos) señala los usos a un metanivel, referidos a la convicción sobre una constante amenaza para el Estado mexicano que tiene que combatirse. Su relación con [+enemigo] sería de índole metonímica totum pro parte (el constructo social por su elemento constitutivo).
El componente [+nacionalismo] se atribuyó al ejemplo 21, dado que no corresponde a otras ocurrencias más que por denotar lucha u hostilidad implícita y además es el único ejemplo de masiosare que implicaría una lucha defensiva.
En fin, como el ejemplo la culpa es de Masiosare (véase la nota 20) tiene una referencia vacía (un referente ficticio), la marca connotativa que se le atribuye es [+nadie].
Proyectados los resultados sobre el diagrama 8, se hace evidente la estructura semántica de masiosare: en el centro, en negrita, se encuentra la invariante, siendo el significado más prototípico, presente en casi todas las ocurrencias; además, los componentes dentro del círculo interno pertenecen al significado primario de masiosare; todo lo que queda fuera son los significados secundarios y textuales o las connotaciones inconsistentes.33 Los valores de [+nadie] y [+nacionalismo] no se van a tomar en cuenta en el presente análisis debido a las escasas ocurrencias.
Diagrama 8: La estructura semántica de masiosare
Partiendo de este análisis, se pueden plantear dos significados principales de masiosare: i) [+enemigo, +amenaza, +externo > ―externo] y, por metonimia, ii) [+constructo social, +enemigo, +amenaza, ±externo]. Abajo se propone una formulación completa de las definiciones correspondientes:
masiosare
1. m. mex.34 Todo lo que constituye una amenaza para México o los mexicanos, sobre todo si viene desde fuera.
2. m. mex. El constructo social que consiste en una creencia de una constante amenaza para México o los mexicanos, que tiene que combatirse. Presente en expresiones como mito de masiosare, síndrome del masiosare, complejo de masiosare y parecidas.
Una conclusión interesante, aunque tal vez poco prominente, es que en oposición a la definición popular de masiosare ‘un extraño enemigo’ la amenaza del pueblo mexicano no necesariamente toma referentes animados; puede ser un problema o una situación perjudicial para ese último; asimismo, la amenaza no tiene por qué ser “extraña” (si bien lo es en la mayoría de los casos) ―masiosare también denota a enemigos dentro de la nación mexicana―.
Conclusión
El presente estudio revela que masiosare es una unidad léxica todavía no incorporada en la lexicografía y con origen en uno de los versos del himno de México que sufrió un reanálisis morfológico (mas si osare > Masiosare) y sintáctico (antecedente condicional > aposición). Un estudio de corpus muestra que la nueva palabra pasó por un doble proceso evolutivo (ilustrado en el diagrama 9), como nombre propio con un abanico de usos (Masiosare) y como nombre apelativo (masiosare).
Diagrama 9: La evolucion funcional de masiosare
Este segundo uso de la palabra se debe al proceso de la apelativización, gracias a la cual fue posible su paso de la clase de los nombres propios a la de los nombres comunes. Según los datos, masiosare es un mexicanismo que aparece sobre todo en los contextos políticos y sociales. Finalmente, en el análisis semántico se concibieron dos significados principales de masiosare en una relación de metonimia.
Este estudio es probablemente el primer intento de describir masiosare como una unidad léxica, así que todavía falta evidencia sobre la extensión de su empleo y sobre su desarrollo en el tiempo. Al escribir la letra del Himno Nacional Mexicano, Bocanegra seguramente no esperaba enriquecer el vocabulario mexicano. ¿Y hoy? Masiosare forma parte de la realidad mexicana y es un símbolo reproducido en nuevos contextos, proliferando al imaginario nacional.