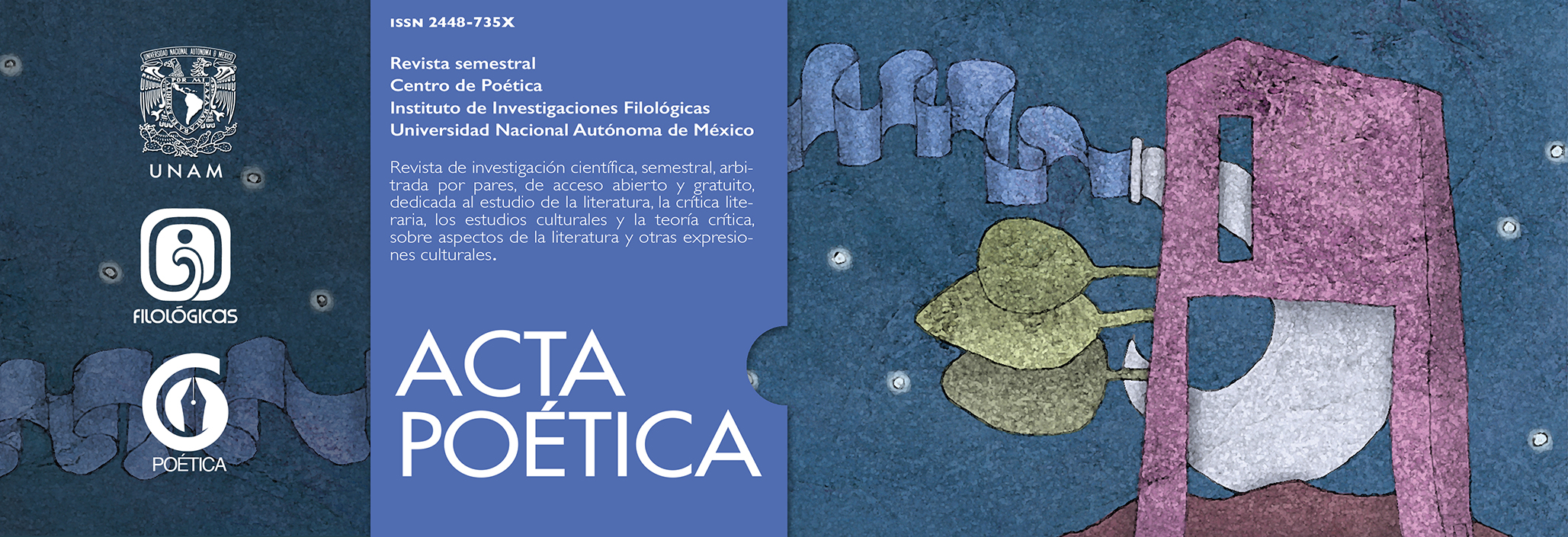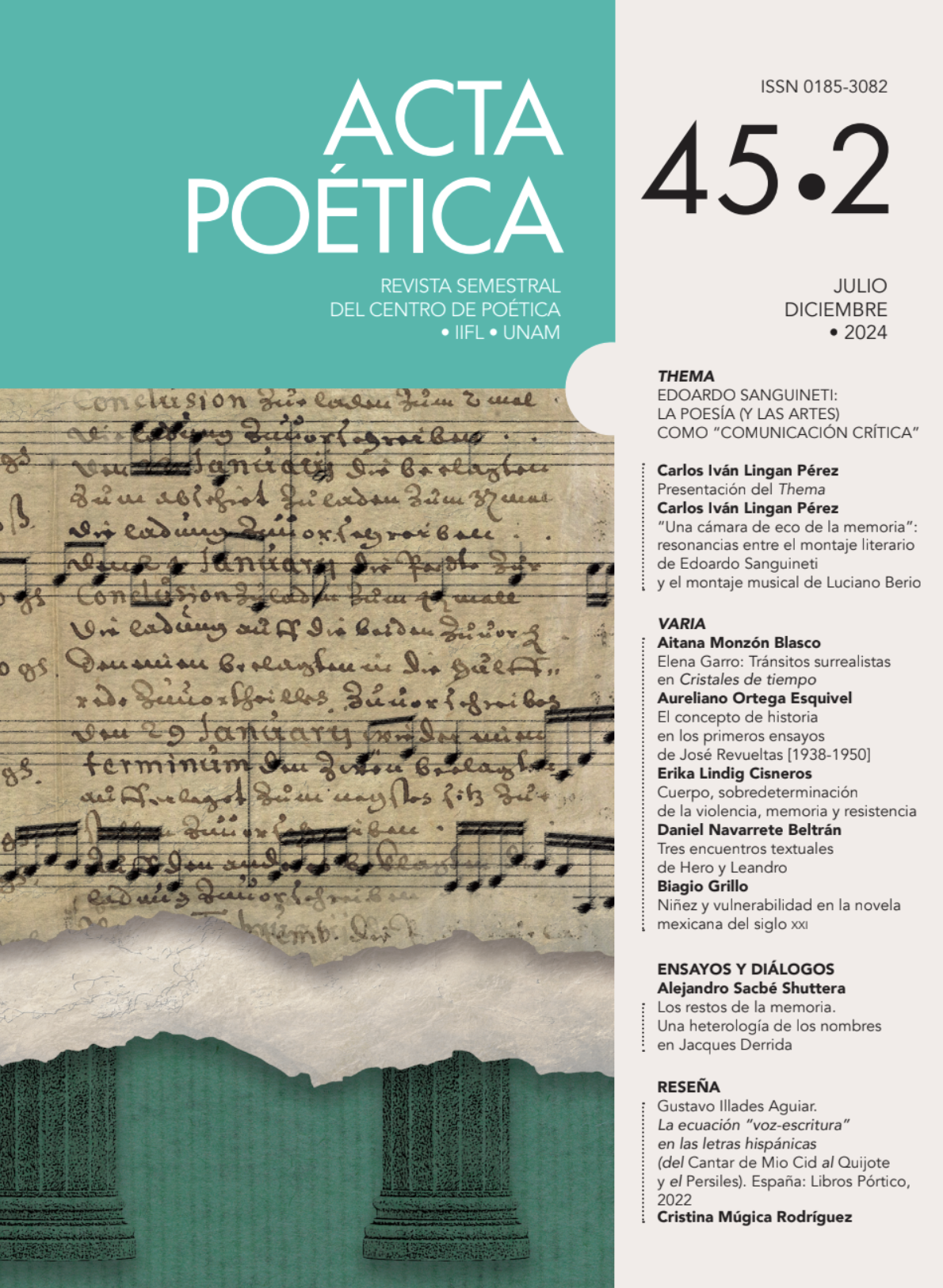Es preciso que exista ocultamiento y promesa;
y elipsis de algo que no se presenta…
Así pues, la escritura es justamente
esa experiencia de no presentación…
Derrida, “Leer lo ilegible”
Muerte, memoria, memorial
Pocos pensadores (se) han resistido tanto al silencio de la muerte como Jacques Derrida (El Biar, Argelia, 1930-París, 2004). Más aún, han pronunciado o mejor dicho connotado tantas palabras alrededor de ella que casi la han convertido en género literario. Bajo la amargura de una experiencia en la que habitualmente reina el temor, la voz apagada de una actitud de duelo y resignación, probablemente nunca se hayan vertido tantos “signos” que se aferran como huellas a la conjura del adiós, que dilatan la pérdida, que difieren (con el rigor enigmático de esa a intrusiva y silenciosa) la partida de tantos nombres, comprendidos no ya dentro de un registro de nacimiento y defunción o bajo la lógica implacable de una presencia o una ausencia, sino en la actualidad política de un trabajo infinito de la memoria (un trabajo “de duelo”): en la espera irrenunciable de algo por venir que nos interpela con la fuerza de una promesa, pero que se instaura en el presente mediante la certeza de su inevitable lejanía. ¿Qué pasa con la memoria? ¿Cómo “re-solvemos” aquello que recordamos? ¿Es acaso posible? Son preguntas que en sus últimos años se planteó con insistencia Derrida. ¿Podemos conjurar la “presencia” del muerto o del “ausente” (i. e., el “desaparecido”) y “re-signar” (a) su mundo? ¿Silenciar su llamado y vencer a esa memoria “espectral”?
Este “género” en Derrida (¿in memoriam?, ¿epitafio?, ¿relato epopéyico?) se remonta tal vez a los escritos dedicados al primero de una larga serie de nombres a propósito de las innombrables “muertes de Roland Barthes”,2 año y medio después de su “incalificable”3 pérdida a las afueras del del Collège de France, en marzo de 1980. Con el tiempo, la singular fuerza de ese acontecimiento condensó una inmensa poética de sensaciones literarias, conceptualizaciones, re-flexiones “cada-vez-únicas”, muchas de las cuales se encuentran concentradas en la casi veintena de textos dedicados “a sus amigos” que componen Chaque fois unique, la fin du monde (2003),4 ordenados cronológicamente de 1981 hasta 2003, que registra en su última entrada el significativo nombre de Maurice Blanchot.5
Escribir al amigo; escribirle a propósito de su muerte, re-presentarle a pesar de su ausencia. ¿Es siquiera posible? Cuando menos es “arriesgado” porque, a diferencia de aquellas muertes que inducen a leer pero de las que toda palabra de antemano se sabe póstuma, o donde el nombre no representa sino una “presencia/ausente” viva al momento de la lectura, que pudo ser distinta pero que se nos aparta en su extraña e incognoscible diferencia (que no “indiferencia” puesto que el prefijo de negación es, en este caso, lo que nos sustrae del “trabajo del duelo”). Arrojar unas palabras al nombre del (amigo) muerto, “no sólo con él e incluso a él” (en Arranz 2005c: 47) es arriesgado, pues
lo que yo creía que era imposible, indecente, injustificable, lo que desde hacía tiempo, más o menos secreta y resueltamente, me había prometido que no haría nunca (por un prurito de rigor, de fidelidad si se quiere, y porque me parecía que era demasiado grave) era escribir a la muerte, no ya después, mucho tiempo después recordándola, sino a la muerte, con ocasión de la muerte, en las reuniones de celebración, de homenaje, de escritos “a la memoria” de aquellos que en vida habrían sido mis amigos, demasiado presentes en mí para que cualquier “declaración”, o lo que es lo mismo, cualquier análisis o “estudio”, no me pareciese en aquel momento realmente intolerable (Derrida 1999a: 71-72).
Para Derrida este “género” no significaba meramente un conjunto de “oraciones fúnebres”, como si siguiese una tradición que se remonta a la retórica clásica de exaltación del valor, el heroísmo o el honor del ausente, sino una re-lectura que incluye una suerte de “ontología” (o mejor dicho: hantología) de la firma: sólo hablando de los muertos y en su nombre podemos mantenerlos en “este mundo”, cada vez de manera singular, pero bajo una “imagen” incontestable que los confina a su infinita alteridad, a una “espectralidad” imborrable que solamente persiste interiorizada en la memoria “superando, fracturando, hiriendo, lesionando, traumatizando la interioridad que habita o que le acoge por hospitalidad” (Derrida 2005d: 170); es decir, bajo el riesgo siempre latente o permanente (restant) de la pérdida, del asedio (hanter) espectral. Puesto que “espectro” es también el “lúcido rastro” del que ya no está, el suplemento que porta en sí la “imagen del muerto” que podemos presenciar (spectare) debido al spectrum fotográfico, como lo formuló Barthes en La Chambre claire en 1980,6 último de sus textos, que se entrelaza bellamente —a contrapunto— con varios desarrollos derridianos, en especial a partir de Spectres de Marx (1993). Una especie de “diálogo con fantasmas”: hablar con alguien que aparentemente ya no está y del cual sólo nos queda su nombre, con quien hemos interrumpido definitivamente la comunicación, pero que al ser la imposibilidad misma del cierre del sentido y la totalización es quizá la última condición que nos permite seguir hablando (como aquel diálogo “interrumpido” con Hans-Georg Gadamer en 1988, “retomado” a la muerte de éste en 2002).7
La condición política de la memoria
La temática del nombre trae consigo la posibilidad de la ausencia, aquello que simplemente permanece (reste) o resiste tras la muerte; es decir, ese elemento excedente del sentido que aparentemente totaliza la función patronímica. Pese a ser en apariencia depositarios de un efecto “metafísico” de presencia, en tanto que unifican un conjunto de sentidos o fenómenos posibles de significación, para Derrida los nombres (en particular la figura del “nombre propio”) son indisociables a una condición espectral, “indecidible”, como presencia/ausencia que se relaciona con la muerte y le sobrevive, la excede. De ahí su radical significación política como “figuras de alteridad”. En Spectres de Marx nos sugiere que ante la muerte del otro no se invocan los nombres para aceptar la pérdida, la definitividad de una ausencia en un “trabajo de duelo” que lo que pretende es “asimilar” y “superar” (una especie de memoria entregada al olvido), sino que se recuerdan para nunca clausurar, nunca borrar esa alteridad irreductible, encriptada, “responsabilidad de [una] memoria que no descansa, responsabilidad que el mismo Derrida hizo efectiva en varias de sus participaciones a nivel político, ahondando en esa difícil relación entre la memoria y el perdón imposible” (Cragnolini 2006: s. p.).
Por lo mismo, la memoria no es depositaria del nombre en su integridad y remanencia absoluta, sino que compete a los restos, es una memoria fragmentaria sobre aquello que queda (reste) sin reconocer, que se resiste a todo aquello que lo liga con su identidad “originaria” y conserva su estatus nominal a condición de llevar la marca de esa alteridad imborrable. Recordamos para no olvidar, para no depositar en los anaqueles de la Historia el saber sin cicatrices de una tradición semántica que en su proceso de asimilación excluye las diferencias constitutivas de una cultura, en una dialéctica totalizante y conciliadora. Los nombres son las heridas de la memoria, trazas, huellas, que evocan los sometimientos, las luchas y las exclusiones producidas para sostener las verdades históricas. Pero la memoria también opera un repliegue sobre ellos, sin negar o rechazarlos simplemente: “no se puede operar una mutación simple e instantánea, o sea, no se puede tachar un nombre del vocabulario” (1999b: 65). Derrida utilizaba en esto la noción de paleonimia, íntimamente ligada a la estrategia de lectura. Pese a los cuestionamientos a la vieja idea de método o las resistencias a un modelo “metodológico” o metodologicista de la deconstrucción, sobre todo interpretado y desarrollado en los Estados Unidos, Derrida reconoce que hay pasos o momentos ineludibles en esta política de los nombres:
teniendo en cuenta el hecho de que un nombre no nombra la simplicidad puntual de un concepto sino un sistema de predicados que definen un concepto, una estructura conceptual centrada sobre tal o cual predicado, se procede: 1. a la detracción de un rasgo predicativo reducido, mantenido en reserva, limitado en una estructura conceptual dada (limitado por motivaciones y relaciones de fuerza a analizar), llamado X; 2. a la de-limitación, al injerto y a la extensión regulada de ese predicado detraído, manteniéndose el nombre X a título de palanca de intervención y para conservar un apoyo sobre la organización anterior que se trata de transformar efectivamente (68).8
La paleonimia designa, así, “otro nombre” para la operación crítica (llamada a menudo “deconstrucción”), que lo que hace es justamente introducir ese “otro” en el nombre a través del uso de figuras como el injerto, la inoculación o inseminación, la invasión parasitaria, la infección o contaminación bacilar, la ruptura o penetración del himen, la imposibilidad de inmunización; todas ellas metáforas o figuras de la intervención que Derrida considera incondicional en el cuerpo de los enunciados que forman parte del sistema del discurso público-político. Estas figuras no se reducen a metáforas de la lengua, sino que Derrida las problematiza en relación con los complejos fenómenos políticos de la inmigración, de la marginación social y económica, de la extranjería, entre otras. Y se interroga:
¿Qué significan estas palabras? ¿Qué valor suponen? ¿Qué hacer con ellas? […] La tarea es tan acuciante como difícil hoy: por todas partes, en particular en una Europa que tiende a cerrarse hacia el exterior en la medida que dice abrirse hacia dentro […]. Las palabras ‘refugiado’, ‘exiliado’, ‘deportado’, ‘persona desplazada’, e incluso ‘extranjero’ han cambiado de sentido; apelan a otro discurso, a otra respuesta práctica, y cambian todo el horizonte de lo ‘político’, de la ciudadanía, de la pertenencia nacional y del Estado (1999b: 68 y 125).
En otros términos, “intrusiones, o invasiones y allanamientos al sentido oficial, o tomas del espacio público” (Martínez de la Escalera 2013: 14). Derrida practicaba esta operación en conceptos como “emancipación”, “democracia”, “liberación”, “justicia”, entre otros, de fuerte connotación liberal-ilustrada, pero resaltando su heteronomía irreductible. O en otro ejemplo, con las categorías políticas tradicionales de “derecha” e “izquierda”. En vez de rechazar estas palabras, ¿por qué no darles un nuevo valor de uso manteniendo su fuerza en la memoria? ¿Por qué no legitimar el derecho a intervenir de otra forma, trans-formar las condiciones de producción del discurso público-político comenzando por el examen y producción de sus conceptos?9
Frente a una tradición de “izquierda” que busca desligarse del trabajo intelectual por considerarlo agotado o reiterativo y pasar directamente a la acción, la crítica teórica de los conceptos, de la que la deconstrucción es uno de los enfoques, llega a considerar el pensamiento y la lengua como un proceso co-sustantivo a la acción política; “la ‘verdadera’ acción política siempre supone una filosofía, [en la medida en que] cualquier acción, cualquier decisión política debería inventar su norma y su regla. Semejante gesto implica o transfiere filosofía” (120). O en otra parte, cuando se le cuestiona sobre la eficacia del pensamiento en la emergencia del cambio institucional: “El pensamiento no es la palabra de la palabra. La palabra es pública, y todas las transformaciones políticas pasan por la palabra. ¿Conoce algún cambio político que no haya pasado por la palabra?” (1995a: 102).10
No se trata simplemente de “juegos del lenguaje” donde se adoptan ciertas palabras y se reserva o exclusiviza su uso a contextos arbitrarios determinados en cada caso por los hablantes, sino de pugnar por un uso radicalmente político de los nombres, es decir, un uso que considere un espacio atravesado en todas partes por la alteridad, signado por “el peso de lo otro, [aquel] que dicta mi ley y me hace responsable, me hace responder al otro, obligándome a hablarle” (97). Como aquel fantasma del padre de Hamlet, que irrumpe y se aleja hablando en otra lengua (Adieu!, adieu), reiterando su presencia espectral en la memoria (remember me!); un vivo-muerto (ni vivo-ni muerto) que sólo llega a ser inteligible como acontecimiento, aquello que sobreviene “por la fuerza que pone la alteridad en deshacer los entuertos de la dominación y hace espacio a una [oportunidad de] invención” (Traverso: 255), a la posibilidad de la justicia, a la memoria. Los nombres son acontecimientos de escritura: escribimos los nombres para seguir teniendo presente su dimensión espectral, recordar esa condición excedente que los lleva al límite, que los asedia y les comunica incondicionalmente con ese otro irreductible que (se) aparece.
Palabras finales
El trabajo del duelo al que aludía Derrida no significa un resignarse y superar o exteriorizar mediante la escritura panegíricos u oraciones fúnebres o, por otro lado, proveer a la memoria un soporte material (letras doradas, bustos, formas arquitectónicas, el nombre dado a una calle, etc.) o inmaterial (un homenaje en silencio, el sonido fúnebre de unas trompetas) que nos prodiguen una sensación (pasiva) de consuelo que, como indica el Diccionario de la lengua española, se define como un ‘alivio’ o ‘descanso’, en este caso un dolor, ciertamente, para quien se le acaba un mundo y le ‘oprime el ánimo’, pero que no deja de ser ‘molesto’.11 Descanso, pues, de la responsabilidad de escuchar… al muerto, y por extensión al otro, a quien ya “no está” o “no es” para nosotros (“dar vuelta a la página”, como se dice comúnmente). Pero ello equivale a una “ontologización de la memoria”, que busca fijar y apuesta por olvidar, mientras lo que olvida es su condición espectral.12 Por el contrario, el trabajo del duelo al que se refiere Derrida trata de inscribir a un tiempo y en definitiva (d’un coup) a la memoria en la cuestión política. De ahí que se hable —y tan necesario es hacerlo— de “políticas de la memoria”, que en vez de sustancializarla y enterrarla para siempre se mantenga en estado de alerta, atenta o “vigilante” a su asedio fantasmal. Una “hantologización de la memoria”, si el término lo permite:
Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya, como si aún no han nacido […]. La objeción parece irrefutable. Pero lo irrefutable mismo supone que esa justicia conduce a la vida más allá de la vida presente […], de su efectividad empírica u ontológica: no hacia la muerte sino hacia un sobre-vivir, a una huella cuya vida y cuya muerte no serían ellas mismas sino huellas y huellas de huellas, un sobre-vivir cuya posibilidad viene de antemano a desquiciar o desajustar [out of joint] la identidad del presente vivo, así como toda efectividad. Por tanto, hay espíritus […]. Y es preciso contar con ellos. No se puede no deber, no se debe no poder… contar con ellos. Que son más de uno: le restant (1995a: 12-14).13
Señalábamos que Derrida a menudo se planteaba por qué lugar (o no-lugar) tiene la memoria. Por descontado, ninguno. Por lo tanto, hay que darle su lugar “cada-vez-único”, no en la exhibición de sus restos sino en el debate, en la discusión (acto público por antonomasia). En su singularidad, de manera provisoria, como ocurre con la différance que es igualmente un acontecimiento que constantemente se desplaza, se desborda, (se) excede. No “dar ese lugar” bajo una semiótica del espacio que haga de ello su definición —“su lugar”— en el mundo (de los significados) pues no es acto consumado sino un proceso en movimiento incesante.14 “Qué recordar, cómo recordarlo, cómo conservarlo y transmitirlo en el entendido, vigilante, de que cualquier decisión debe dejar abierta la puerta […] al acontecimiento de la justicia” (Martínez de la Escalera 2007: 50). Hacia el final de Spectres de Marx el filósofo franco-argelino menciona los trabajos posibles de una “nueva Internacional”, que no se confundiría con aquella Segunda Internacional o la Internacional Socialista, pero a cuyo nombre sería imposible renunciar, dado que responde efectivamente al principio de una organización internacional ante la “magnitud de los problemas [mundiales] que apelan a [su] solidaridad […], [y a la que pertenecen] todos aquellos que sufren y todos los que no permanecen impasibles ante la magnitud de estas necesidades, todos los que, sea cual sea su condición cívica o nacional, están dispuestos a orientar hacia ellas la política, el derecho y la ética” (1995b: 118).15
En síntesis, la apuesta es la de una transformación de lo político que irrumpa en la normalidad de los códigos de funcionamiento estatal y dé cuenta de nuevas interpretaciones y producciones de sentido. Hablar en nombre de los otros, no en su representación sino por ellos, porque “representan” la única condición de posibilidad para seguir hablando, encontrar un porvenir aun a pesar de su ausencia, aun sin ser vistos, en su presencia espectral, en la muerte incluso, que es tanto el fragmento de lo que queda como el exceso mismo —como el propio nombre de Derrida que nos asedia con el peso de su “obra”, con su muerte y su memoria.