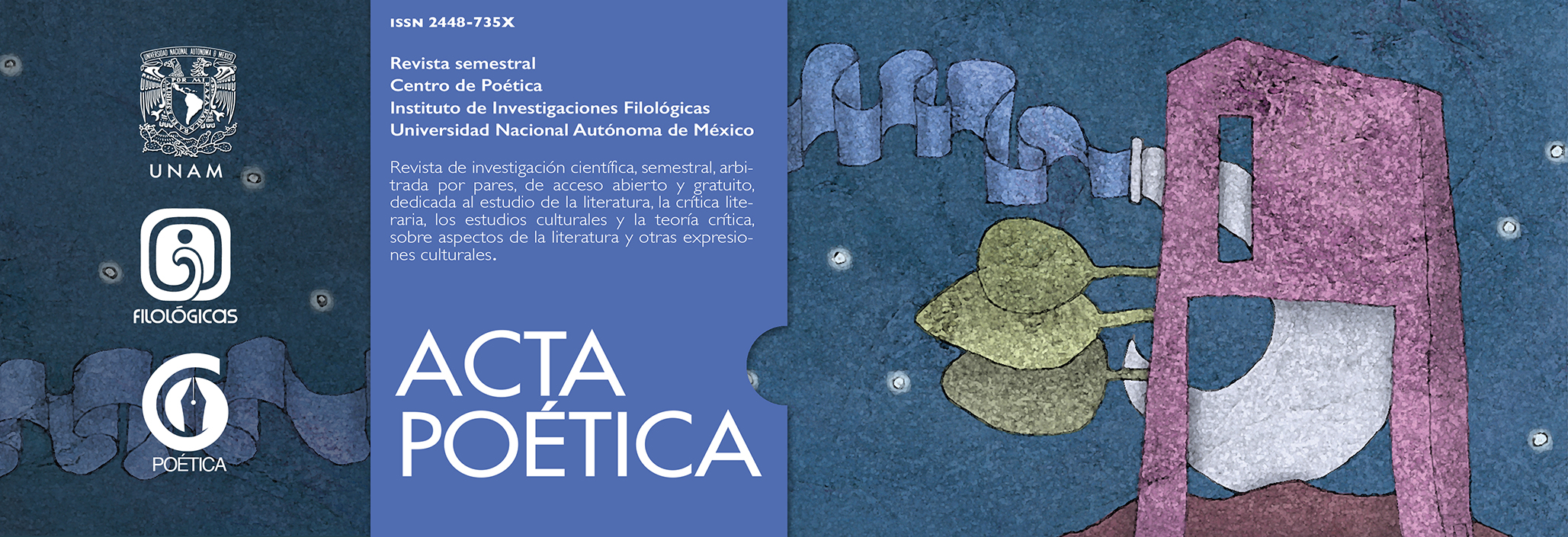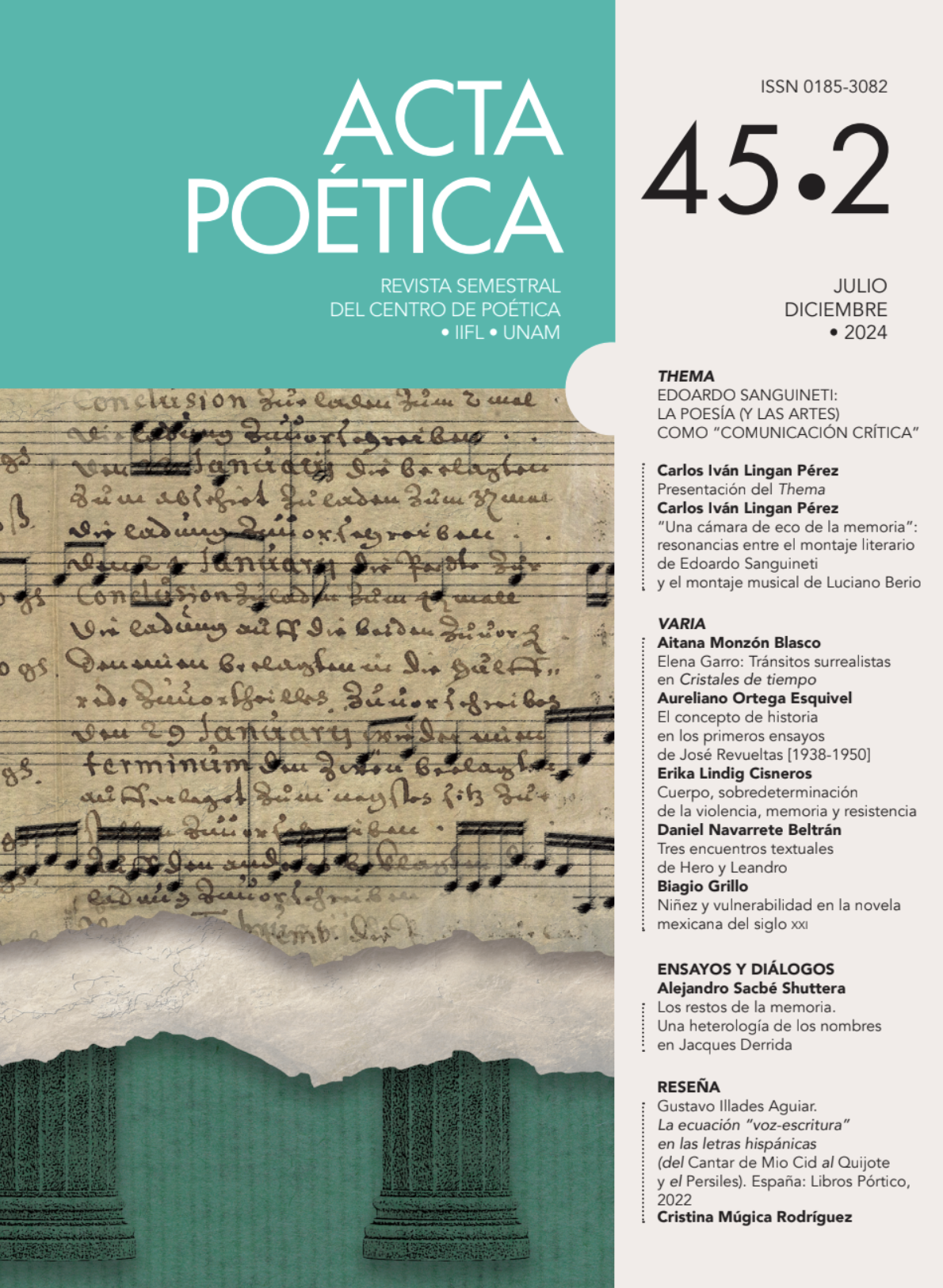1. Introducción
La vida de Elena Garro (1916-1998), así como su producción literaria, están condicionadas por el ostracismo y el abandono. Autoexiliada de México tras ser señalada públicamente como instigadora del Movimiento Estudiantil de 1968 o “Masacre de Tlatelolco” (Cabrera: 30), la periodista y autora de Los recuerdos del porvenir (Premio Xavier Villaurrutia, 1963), Andamos huyendo Lola (Joaquín Mortiz, 1980), Testimonios sobre Mariana (Premio Grijalbo, 1981) y Felipe Ángeles (1967) —entre otros— se instala en un devenir errante que inundará su escritura. Si bien el tema del exilio no es abordado explícitamente en Cristales de tiempo, su obra poética reunida y publicada veinte años después de su muerte, las ideas principales que cruzan su discurso son propias de una experiencia transterrada. De todo esto da cuenta la ausencia de respuestas por parte del “yo” lírico, la sensación de soledad y la memoria de la infancia. Como apunta Rodríguez, Garro no emplea el término exilio en su obra, “incluso en los años en que el aislamiento es su realidad cotidiana” (4). En una entrevista fechada en 1979, Garro aduce que salió de México
porque en 1968 fui involucrada en un asunto político muy grave y se me acusó de ser responsable de ese conflicto. Y era mentira. Como nunca tuve oportunidad de expresarme, de hablar ni de defenderme, quedé en un terreno de nadie y me convertí en no persona. […] Es decir que perdí todos mis derechos civiles, de escritora, de persona. No podía presentar una queja, mis libros fueron recogidos, y sólo se me insultaba por el periódico. Y como no se me dio ninguna oportunidad de defenderme, pues me fui de México (Mora: 14).
Antes de partir al exilio, Elena Garro experimenta numerosos cambios residenciales que determinarán sus relaciones sociales y literarias en ciudades como Madrid, París, Berkeley, Ginebra y Tokio. Su obra literaria se engloba en un contexto de entreguerras y atiende tanto a las vanguardias imperantes en Francia —con especial atención al surrealismo de Breton— como a las posvanguardias hispanoamericanas. No es baladí, entonces, recordar que en Hispanoamérica “el surrealismo tuvo una fase inicial, en las décadas de 1920 y 1930, con la presencia del peruano César Moro (activo en su país natal, en Francia y en México) [y] del argentino Aldo Pellegrini” (Stanton: 21). Más adelante, en las décadas de 1940 y 1950 se instala la corriente conocida como neosurrealismo, de la que son abanderados poetas como Octavio Paz o Enrique Molina y pintores como Wifredo Lam o Leonora Carrington. Es justamente en 1940 cuando tiene lugar en México la Exposición Internacional de Surrealismo, orquestada entre otros por Breton y en la que participan pintoras de la talla de Remedios Varo (González Madrid: 56). Seis años después, Garro se instala en París junto a su marido, y es allí donde se relaciona con autores surrealistas entre los que se encuentran André Breton, Francis Picabia, Paul Éluard o Benjamin Péret. Por otro lado, será también importante su estancia en Japón a partir de 1952, lugar donde unos años antes tiene cabida la primera exposición universal dedicada al surrealismo (58). En este contexto podríamos situar la poesía de Elena Garro, si bien heredera de una cosmogonía prehispánica enraizada en “lo ilógico, lo absurdo, lo extraño, lo sobrenatural, lo maravilloso, lo fantástico, lo irracional o simplemente lo sorprendente” (Stanton: 21), también atraída por las inclinaciones hacia los movimientos de vanguardia imperantes en su tiempo.
El poemario que nos ocupa, Cristales de tiempo, está constituido por cinco bloques generales más un epílogo que incluye poemas dedicados a Elena Garro escritos por su hija, la también poeta Helena Paz Garro. Los poemas, compilados por Patricia Rosas Lopátegui, se dividen en ejes temático-biográficos como “La infancia en la memoria” (Garro: 62-76), “Horror y angustia en la celda del matrimonio” (80-94), “A mi sustituta en el tiempo” (96-117), “Bioy, tú me diste una tan buena lección que yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de Bioy” (119-148) y “La poética del exilio” (152-199). Pese a que esta división pone de manifiesto las preocupaciones centrales del “yo” lírico como son el aprisionamiento, la memoria, el abandono o la preocupación migratoria, discrepamos en el tratamiento que se le ha otorgado a este orden, así como al prólogo y al estudio introductorio. Resulta arduo encontrar artículos académicos destinados al estudio de la obra poética de Elena Garro que no se dediquen estrictamente a un análisis hermenéutico. Al contrario, la gran mayoría, si no todos, insisten en el tormento sentimental de la poeta para, desde allí, y sólo desde allí, proceder a la lectura de los textos.
Por eso, si eludimos analizar la estructura del presente libro es porque queremos promover, de cara a futuras investigaciones, la propuesta de otras ediciones de los poemas de la mexicana que partan de un estudio exhaustivo hacia lo estrictamente hermenéutico-simbólico de su poesía.1 Debido a este desatinado interés que ha suscitado su biografía, pretendemos con este trabajo aportar un análisis de aquellos poemas de Cristales de tiempo relacionados con una visión del exilio a la luz del surrealismo —o neosurrealismo, por las fechas en que están escritos— como estética escapista para un devenir errante.
2. Poética para un jardín cerrado
De los sesenta y dos poemas que hilvanan el libro, hemos de destacar el afán corrector de la poesía de Elena Garro, característica que, por otro lado, confirmaría que la suya no es una escritura automática propia de una corriente neosurrealista, sino que es premeditada y consciente de los cambios que suscitan las diferentes versiones de sus poemas. Esto se hace notar en la consideración para con la métrica, en su mayoría formada por versos hepta y pentasílabos. La retórica y fraseología garriana se caracteriza por construcciones antitéticas, imágenes florales que remiten al sueño o la inclusión de diminutivos que a lo largo del libro darán sentido a un “yo” desvalido y desorientado.2 Por todo ello, consideramos que la de Elena Garro es una escritura minuciosa, coherente con su discurso, conocedora de los signos poéticos y consciente de sus necesidades sonoras y rítmicas. No en vano emplea figuras retóricas como las aliteraciones de consonantes sibilantes (“al compás de sílabas dormidas en tus labios”).
Encontramos, por tanto, doce poemas que contienen varias versiones —generalmente dos, salvo el caso de “El huele de noche” (Garro: 71-74), modificado hasta cuatro veces—. Todos ellos, aun versionados, siguen conservando su título original, exceptuando el caso de “Dedos y lenguas” (81) que se torna “Mar de dedos” (82) y ofrece una visión surrealista sofocante. Lo mismo ocurre con “A Elena Paz” (98), que se convierte en “Helena” (99) y refuerza la idea de identidad desdoblada del sujeto lírico. Estas versiones contemplan cambios métricos donde se reduce o se extiende el número de sílabas por verso, facilitando el ritmo y la cadencia. Por otro lado, también se eluden ciertas estructuras sintácticas o rimas internas como ocurre en “A Deva” (68-69). En otras ocasiones, tomemos el ejemplo de “El huele de noche”, también se favorece el empleo de encabalgamientos en lugar de alentar la esticomitia. Además, se añaden nuevas estructuras que asisten al diálogo entre las diferentes versiones convirtiendo el producto final no en una sola composición, sino en un poema seriado. Aportamos como ejemplo un fragmento de las versiones I y II:
EL HUELE DE NOCHE
[I]
No queda del jardín sino la noche.
¿Dónde la rosa que iluminaba el cielo?
Del aretillo, sólo el humo de nubes
incendiadas
y del granado,
la huida de sí mismo
al centro de la grana.
[…]
EL HUELE DE NOCHE
[II]
No queda del jardín
sino la noche. No queda del jardín
sino el fantasma.
Pálido golfo de perfume
lo oscuro lo rodea.
El viento que lo toca
El pensamiento onírico garriano se fundamenta, tal y como expone Minardi, en “la búsqueda de lo maravilloso; la trascendencia de los sueños; la locura como una manera de conocer ‘lo verdadero’; el papel primordial que juega la intuición poética y la poesía misma” (556). El poemario está habitado por fantasmas, seres de la memoria y cuerpos errantes que bien pudieran estar sacados de composiciones pictóricas surrealistas como las de Remedios Varo o Leonora Carrington. La voz lírica, presentada como Elena y desdoblada en ocasiones en Helena —de Troya o Paz— recorre los estados limítrofes de la identidad y la autonomía a través de pasadizos, círculos mágicos, jardines o torres altísimas para anunciarse o reconocerse en ese espacio de aprisionamiento tanto físico como psíquico donde “[esconde] la cabeza para no ver la muerte / que ronda tu casa, / tu casa que es más pobre cada día” (Garro: 166). Marcada por una espera allende los confines de la realidad, falta de cuidados y engarzada en un telar de indefensión e incapacidad por autodefinirse, el “yo” encuentra semejanzas con algunos de los personajes de la obra narrativa de Elena Garro. Ya en su aclamada primera novela, Los recuerdos del porvenir, Julia y Laura son seres que viven fuera del tiempo de los relojes y calendarios, conocen la experiencia del instante pleno, infinito y puntal al que tanta importancia daban los surrealistas. Tienen algo divino, ningún contrato social les ata […]. Son seres fronterizos que están siempre en camino, seres que sueñan su destino, que viven en una dimensión mítica sin incorporarse a la historia, que para ellos sólo es la negación de un espacio originario pleno y natural (Minardi: 561).
Este tratamiento de la realidad y el tiempo afecta del mismo modo al sujeto lírico de Cristales de tiempo. Cubierta por un halo mágico y casi mítico, participando de un espacio atemporal, surrealista y en ocasiones siniestro, la voz aparece siempre en huida, derrotada, perseguida, circundada o atrapada. A lo largo de los poemas se mantendrá esa tensión, esa angustia por no poder alcanzar la autonomía plena de la voz femenina al mismo tiempo en que asiste, maniatada, a la llegada de las horas, a la batida de los seres que le persiguen y al abismo que se abre ante ella y del que no puede escapar. Desde aquí, la poética garriana se ve teñida por un halo de ensoñación donde un lenguaje centrado en el olvido y la memoria encuentra aposento. En el sueño, como si de un pre-mundo se tratase, se vislumbran jardines extensos, lagos negros y lunas hechizadas. La noche permite al sujeto vagar en busca del fondo de lo inefable donde residen las experiencias pasadas, pues solamente “en una ensoñación por la ensoñación nos beneficiamos de la unión de la imaginación y la memoria. Sólo dentro de tal unión podemos decir que revivimos nuestro pasado, que nuestro ser pasado se imagina que revive” (Bachelard: 139). El sueño se abre paso bien como contemplación hacia otra realidad o bien como aprisionamiento del “yo”. En sus parajes, el sujeto se ve angustiado y desolado por recuerdos de la infancia, por el abandono, el desdoblamiento o lo siniestro que retorna. El mundo onírico opera como “fuente escondida” (Garro: 110) que abandona a la voz “en medio de la noche” (111). Sin embargo, la memoria impide la huida total hacia otros jardines exteriores, pues percute obstinada en la conciencia del “yo”:
Del centro de los sueños me vigila tu nombre,
vuelvo de esa perdida música
a mi almohada.
Afuera el cuarto, la ventana, el pino
y el aire entre sus ramas, enredado.
[…]
Hay parques habitados por estanques
y quietas balaustradas
brotan de sus aguas.
[…]
Tu voz abre las rejas,
da paso al musgo y a las hierbas,
a hecatombes de rosas
y a madreselvas en derrumbe.
[…]
Si bajo al sueño
en el centro del lago amargo de las lágrimas
me espera el círculo de tu nombre (
141).
La inmersión en el agua conlleva el descenso simbólico hacia el centro, es decir, hacia el lugar donde convergen las fuerzas contrarias de la naturaleza. Las lágrimas, circunscritas al espacio nocturno, se fusionan con el ritmo quedo de los estanques, los pozos y toda alusión a las profundidades. Esta inmersión, como decíamos, supone “la regresión a lo preformal, la reintegración al mundo indiferenciado de la preexistencia” puesto que el agua ahoga, constriñe, disuelve y, en definitiva, destruye toda forma corpórea (Eliade: 165). Si el sujeto lírico no puede ascender hacia la realidad, deberá descender hasta desvanecerse, consiguiendo así su liberación de esa fuerza externa que le persigue, ya sea la memoria de la infancia, el desgarro del exilio o la opresión del nombre que le vigila. La poesía de Garro diríase que indaga en ese espacio casi preóntico, despojado de la huella de la civilización, únicamente sembrado de espectros donde el inconsciente puede desarrollarse. El centro o el círculo al que tantas veces alude el sujeto y hacia el que irremediablemente es atraído opera como el lugar “de donde parte el movimiento de lo uno hacia lo múltiple, de lo interior hacia lo exterior, de lo no manifestado a lo manifestado, de lo eterno a lo temporal, procesos todos de emanación y de divergencia donde se reúnen como en su principio todos los procesos de retorno y de convergencia en su búsqueda de la unidad” (Chevalier y Gheerbrant: 273).
La voz lírica se encuentra en el lugar atemporal de la memoria y el subconsciente, cosa que bebe directamente del surrealismo, si bien hereda los temas de la infancia y la noche propias del Romanticismo. Elena Garro, conocedora y devota de los poetas románticos alemanes, entiende el paraje del sueño como ese lugar propicio para la búsqueda de una identidad perdida. La noche se traduce en una negativa de la ascensión. El “yo”, olvidado y relegado al ámbito de lo oscuro y lo sepultado, sólo da con la imposibilidad del movimiento, favorecida por una mirada —en ocasiones, una voz— muy por encima de su realidad que le condena al olvido:
Nadie me oye en este pozo,
[…]
Sólo escucho el hilo de su voz.
La tuya no es la que busco.
Estoy en medio de la noche
a ciegas, sorda y sin olfato
aprisionada en este pozo (111).
El simbolismo del centro aparece a lo largo del poemario ligado a cauces de descenso como son los pozos, los estanques, las “hecatombes”, los “derrumbes” o la “humedad submarina”. Empero, existen otras imágenes ascensionales como las torres, las escalinatas, las hiedras o el aire (Garro: 141). A este respecto, “el simbolismo de la ascensión y de los peldaños aparece con bastante frecuencia en la literatura psicoanalítica” (Eliade: 53). Sin embargo, los elementos ascensionales operan como recordatorio de la imposibilidad de liberación del “yo” que lleva al amargo descender hacia las aguas, remitiendo directamente a la descomposición de la identidad femenina y a un encuentro inevitable con la presencia masculina opresora, generalmente inasible o invisible por su posición elevada en el mundo que se despliega más allá del sueño. La catábasis3 en esta poética propicia un ambiente onírico catastrofista donde el “yo” se ve desposeído, agravando su caída o desintegración corpórea que le devuelve al eterno retorno del sueño y de lo oscuro, a la imposibilidad de libertad. Todo silencio o muralla levantada resalta ese desasimiento del “yo” para con su propia entidad y con cuanto ser le rodea.
A lo largo de Cristales de tiempo, el “yo” lírico alude constantemente a una búsqueda de sí mismo, viéndose enclaustrado en su propia memoria o en espacios herméticos, fríos e inamovibles. Rasgo inequívoco de una poética salpicada por los estragos exílicos, la voz está en constante búsqueda “como permanente errancia, como continuo deambular, como peregrinación mística, a la búsqueda del sentido de la vida” (Valcárcel: 406). Sin embargo, incluso las formas líquidas, prisioneras del reino de la noche, acudirán a su ahogamiento, pues “[s]i bajo al sueño / en el centro del lago amargo de las lágrimas / me espera el círculo de tu nombre” (Garro: 172). Conforme avanzan las páginas encontramos un sujeto vulnerable e incapaz de distinguir entre la realidad y los sueños, quedando atrapado en su propio jardín de símbolos.
“En la memoria / hay rejas” (178), así como vallas circundan los jardines nocturnos que acechan el nombre desdoblado de H/elena. El muro supone “la comunicación cortada con su doble incidencia psicológica; defensa, pero también prisión” (Chevalier y Gheerbrant: 738). Sobre esta idea, entonces, leemos:
Se cuartearon los muros.
Me cojo la cabeza entre las manos.
Ya es tarde.
Hay un estrépito
y la tierra me sale por los ojos.
Mi lengua sepultada entre escombros
no dirá ya
cómo sucedió la catástrofe.
A cuanto talismán recurro
cae hundido entre la tierra que cae de mi cabeza.
El polvo del derrumbe
empieza a sepultar mis hombros,
mi garganta, me llega hasta los pies.
Por otro lado, Cristales de tiempo está surcado por una miríada de voces entre las que rescatamos a Novalis (“la jacaranda y la palmera / deshojándose azul”: 98), a un parodiado Charles Baudelaire (“el extraño, mi hermano”: 101), al romántico William Blake (“ángeles de Blake / apenas coloreados”: 188) o incluso a la épica castellana (“los Infantes de Aragón / huyen por las almenas”: 187), sin olvidar los ecos bíblicos (“[s]ibila que vigilas la entrada al laberinto”: 124), mitológicos (“Aquiles, Casandras”: 187), históricos (“Hernán Cortés llegó hablando / en una lengua que nadie conocía”: 128) y fantásticos (“Rey Midas de la nieve”: 119). Más allá de las referencias intra e intertextuales, las imágenes recurrentes en la poética garriana encuentran sus puntos cardinales en una simbología derivada, en gran parte, del surrealismo de André Breton y Paul Éluard. En efecto, la corriente onírica que se deja entrever entre estos versos responde a la categoría del sueño propia de Béguin, por la cual los estados subjetivos son “los que nos hacen descender en nosotros mismos y encontrar esa parte nuestra que es más nosotros mismos que nuestra misma conciencia” (29).
Rosas Lopátegui, editora y compiladora de Cristales de tiempo, observa que, en la poblana, “el verbo despertar no significa despertar a la vigilia, sino despertar al sueño” (Garro: 55). Estos poemas, dotados de una fuerza estremecedora, ofrecen una concepción del mundo basada en el onirismo, el interior de la psique, los sueños y los cuerpos vacíos o desmembrados, estilema por excelencia del surrealismo. La mirada interior, la búsqueda hacia el centro de las cosas es uno de los principios estilísticos y discursivos de este movimiento, y es aquello que consigue alcanzar, mediante el decir lírico, lo oculto del subconsciente. Las imágenes del pozo, del fondo (98), de “la boca del vacío” (112), del “adentro del ombligo” o del “centro profundo”(112) de los sueños, del lago y de los nombres, como decíamos, actúan como el “punto en común entre el surrealismo y el simbolismo, la creencia en un plano de la realidad que se encuentra más allá del objeto” (Castillo Peragón: 82).
En este otro espacio de la realidad, los personajes son a menudo seres viscosos y liminales que desarrollan acciones humanas, enfatizando así el carácter siniestro de cuanto rodea al “yo”. No es casualidad vislumbrar insectos, larvas o criaturas acuáticas que se sumergen en los confines de lo abyecto y de cuanto resulta, a ojos humanos, desfamiliarizador. Detrás de todos ellos se encuentra el “pescador gigante que se ahogaba / en medio de las aguas” (Garro: 87), que oprime al “yo” “con las redes tejidas por [sus] manos” (105) y remite a esa presencia masculina causante de la imposibilidad de escapar. Directamente ligadas a un pensar surrealista aparecen esas redes que ahogan, remitiendo a aquello que envuelve, que no es más que, apoyándonos en Cirlot, “lo inconsciente, lo reprimido, lo olvidado, lo anterior” (185). Este retrato de lo siniestro que retorna, evocando las palabras de Freud, cobra sentido en el poema “A un pescador”:
Sácame a este pescado frío
que vive adentro de mi estómago.
A la feroz langosta
que tiene en sus tenazas mi corazón.
Al pulpo cenagoso
que navega en mis venas.
Al sapo que croa
echado en mi silla turca.
Al lagarto ojeroso
que mastica mis vísceras.
A la pequeña sanguijuela
instalada en mis ojos chupando sueño (
Garro: 105).
La poesía de Garro está llena de símbolos que descienden hacia las aguas abisales del jardín de la memoria onírica. El sujeto solitario “[h]uyendo [va] nocturno al reino de lo verde” (159). La noche liberta al “yo” únicamente dentro de sus páramos, donde se encuentra a un mismo tiempo protegido por los recuerdos de la infancia (“y encuentro también los montes / que creaste para mí […] / paseando en el jardín en medio de la lluvia”: 87). Sin embargo, se ve aterido por una presencia que no logra ver o asir, que está muy por encima de él y que no es un Dios, sino el dueño de la llave de las balaustradas, las torres, las vallas y todos los elementos duros que le rodean. Si la voz lírica garriana se ve atrapada en un farragoso intento por escapar del quebranto y el abandono no es simplemente por encontrarse a sí misma, sino por reivindicar, tal y como apunta Rojas-Trempe, “ese halo espiritual que se concede a los seres semidivinos, aquellos que se comunican [con el mundo onírico], poseen el conocimiento y la sabiduría” para desarrollar su propia subjetividad (74). Dicha subjetividad puede entreverse en:
De este lado de la puerta el miedo.
Negros sombreros
sostienen minuciosos diálogos.
Pirámides de rostros.
Nubes de pájaros
entonan gotas de sangre;
en el piso de sus lenguas.
Por el ojo de la llave
entra el primer guante.
El reloj golpea al tiempo.
De los ojos sale
el gusano que entra a la boca
para devorar el grito.
El piso se abre.
Por ese agujero
se cae al fin de los siglos.
Afuera de la puerta se besan los amantes (
Garro: 160).
Esta composición, que bien podría operar como ejercicio ecfrástico, disemina los grupos semánticos que se van gestando. La imposibilidad del grito aglutina ciertas partes del cuerpo que, a lo largo del poemario, actuarán como símbolos (“boca”, “lengua”, “ojo” —este último, indudable imagen surrealista). La personificación de los habitantes del sueño queda anunciada con la elección precisa de los sintagmas verbales) “devorar el grito”, “cae al fin de los siglos”, “golpea el tiempo”, “entonan gotas de sangre”. (Asimismo, la recurrencia al rostro o a nombrar lo que se teme será la base que cimiente todos los poemas).
3. Decir el cuerpo desmembrado
La defensa por lo indígena se deja entrever a lo largo del corpus de Elena Garro, abordado desde el prisma narrativo, teatral, cuentístico, periodístico y poético. No en vano, como sostiene Cabrera, “[l]a cercanía que tuvo [Garro] durante su infancia con campesinos e indígenas marcó su producción literaria, pues de ellos aprendió otra percepción del tiempo: un tiempo finito, como en las culturas prehispánicas, contrario a la eternidad del catolicismo” (26). Esta consideración llevará a Elena Garro a un primer autoexilio en 1957 como consecuencia de su intenso activismo a favor de los campesinos y su “rebeldía en contra de la sociedad patriarcal” (Rosas Lopátegui en Garro: 35). Esta visión hacia lo prehispánico quedará nítidamente reflejada en el poema que comentaremos a continuación, “El llano de huizaches”. En él, como es común en la poética garriana, la búsqueda ontológica del sujeto remite a un deseo metafísico del “yo” por lo infinito que no puede asirse, pues la imagen del cuerpo femenino aparece en ocasiones retratada como carne desintegrada, descuartizada, hecha polvo y repartida por el espacio del sueño. Esta búsqueda en lo oscuro inunda los versos de Garro como una obstinada obsesión retratando lo siniestro y lo terrible:
¡Elena!
Oigo mi nombre, me busco.
¿Sólo esta oreja queda?
¿Esta que oye mi nombre en un llanto de huizaches?
¿Mi nombre, gritado así, a los cuatro vientos,
De nuevo, la noche y la muerte van unidas como consecuencia de la llamada de los espacios subterráneos en los que desembocará el sujeto lírico por no poder ascender hacia la superficie de la realidad. A lo largo del poema, las diferentes partes del cuerpo del sujeto lírico aparecen personificadas y el tono desesperado de la enunciación parece advertir sobre la finalidad de ese compendio de miembros que no busca solamente reunir su identidad, sino cruzar el llano y caer en el abismo. Como observamos, el poema se centra en la llamada constante de una voz que lleva al sujeto a la locura. Partiendo de lo que podríamos considerar un hilo narrativo que se nos aparece in medias res, el cuerpo de Elena —sujeto lírico— se ha separado totalmente de su voz y no es la mirada surrealista aquella que se contempla a sí misma, sino que la propia enunciación, la propia voz, acude a un intento pertinaz por entender la situación desmembrada en la que se encuentra su corporeidad:
¡Elena!
Es raro que descuartizados
mis miembros avancen por el llano de huizaches.
El nombre ya no los une ni los nombra.
Es raro que sigan avanzando
y que en el centro esté la boca del vacío.
Ahora los llama mi nombre:
¡Ven aquí, nariz de Elena!
¡Ven aquí, brazo de Elena!
Sólo la bacinica sigue firme cubriendo la cabeza
que sonámbula rueda en el valle de huizaches.
¿Hay todavía un puntapié sobrante?
¿Ya nadie llega a jugar a la pelota?
¿Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo
para la cabeza que rueda entre huizaches?
[…]
¡Elena!
Los llama mi nombre:
¡Vengan aquí, mano pierna pescuezo!
Hace años que bailan separados
en la tierra de los escupitajos.
¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo?
para ese ojo cerrado a gargajazos? (
112).
Tanto la “encía” como el “pescuezo”, “colmillo”, “lengua” u “ombligo” se muestran alejados de la belleza tradicional petrarquista, enlazándose directamente con los parajes de lo grotesco y lo fluido (“escupitajos”, “gargajazo”, “gargajo”). La memoria del cuerpo desposeído y descuartizado, que bien podría actuar como alegoría del exilio, aparece inconexa y fragmentada a través de algunos de los rasgos discursivos y retóricos más característicos de la poesía garriana, como la voz en primera persona exhortando a su otredad, el uso de diminutivos, las anáforas, la interpelación a un “tú” que vigila y es el responsable del aprisionamiento de la voz, las personificaciones o el verso libre. Nótese, además, cómo en cada estrofa se desarrolla una llamada de auxilio (“¡Elena! / Oigo mi nombre, me busco”, “¡Elena!” / La voz viene del centro profundo”). Sin embargo, dar con uno mismo no garantiza aquí la fusión inmediata de los miembros, sino que confirma la pérdida de toda lógica, así como la distancia crítica en la que el “yo” se contempla.
Esta distorsión implica una desterritorialización del propio cuerpo y de la psique, haciendo de la voz lírica un ente siniestro y abandonado, pues aunque sí se encuentra, no se reconoce en su propia familiaridad (Freud). Su desgarro es la memoria cuarteada y la imagen imposible del retorno al origen, “la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el ‘yo’ y su verdadero hogar: nunca se puede superar su esencial tristeza” (Said: 103). La presencia de los huizaches, con sus espinas “distribuidas a lo largo de sus ramas” (Rosas Lopátegui en Garro: 63) impide el avance del “yo” y la unión entre los miembros mutilados y sus significaciones:
¡Elena!
La voz viene del centro profundo de mi ombligo.
Hay quien vive adentro del ombligo y que me llama.
La voz corre para atrapar los pies que corren
entre huizaches
y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos
sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante.
Me busco. Me encuentro.
Colgado de una rama seca está uno de mis labios.
Y ahora por allí corre la lengua
que recitaba las lecciones del colegio:
Rosa, rosae…
¿Qué hará allí, tan lejos del pizarrón,
tirada en el valle de huizaches?
[…]
¡Elena!
Me busco. Me encuentro.
Nadie levanta la bacinica que cubre paisajes,
pájaros vistos en deslumbrantes copas,
el pico de la estrella de la cual colgaba yo
y las sílabas de mi nombre meciéndome hacia un pasado
y un futuro los dos de oro
antes de estar aquí, gritándote a ti mismo
en los huizaches.
Tampoco hay que mirar por el agujero de la aorta (
113).
A lo largo del poema aparecen numerosas alusiones intratextuales propias de la poesía de Elena Garro. La referencia surrealista a los dedos, metonimia de lo que acecha y retorna para ahogar hasta la muerte al “yo” (Breton, Eluard: 32) remite al poema versionado “Mar de dedos”. Otro apunte a tener en cuenta es la insistencia de la voz exterior que, si bien en el resto de los poemas proviene de fuera, en este caso reside justamente en el centro del ombligo. Por ello, queda aquí retratada la inútil salida del sujeto hacia otros llanos o demás espacios naturales, puesto que es su misma voz interior la que lo reclama para retornar al origen, a la “destrucción total [que es] reintegración del espíritu en el espíritu” (Cirlot: 385). Hay otros ecos, empero, que sí vienen de fuera y pertenecen a un centro distinto, al centro de la memoria de la infancia. Un “yo” ya adulto recuerda las lecciones de la escuela y observa con detenimiento y lástima el devenir de lo que fue su cuerpo.
La imagen de una Elena descuartizada remite a la diosa azteca Coyolxauhqui, perteneciente al espacio de la noche (Rosas Lopátegui en Garro: 268). En la leyenda mítica, tras un largo conflicto, la diosa acaba decapitada y convirtiéndose en la luna.4 Garro alude a esta imagen en otro de los poemas, “Mi cabeza cuarteada”, ya comentado con anterioridad. Esta percepción mágica y preexistencial viene precedida por una necesidad de defender e incluir un discurso indígena por encima de una perspectiva hegemónica blanca. La alusión a Coyolxauhqui, así como la inclusión de imágenes pertenecientes a la cultura indígena en el grueso de la obra garriana no sólo confirma la presencia de rasgos protosurrealistas mucho antes de que el movimiento de vanguardia quedase acuñado junto a las firmas de Breton y Eluard en los manifiestos de 1924 y 1929, sino que da forma al sentimiento de desprotección del “yo”, surcado por una mirada exílica y con la necesidad de incluir en el canto desgarrado del expatriado la memoria de la patria perdida.