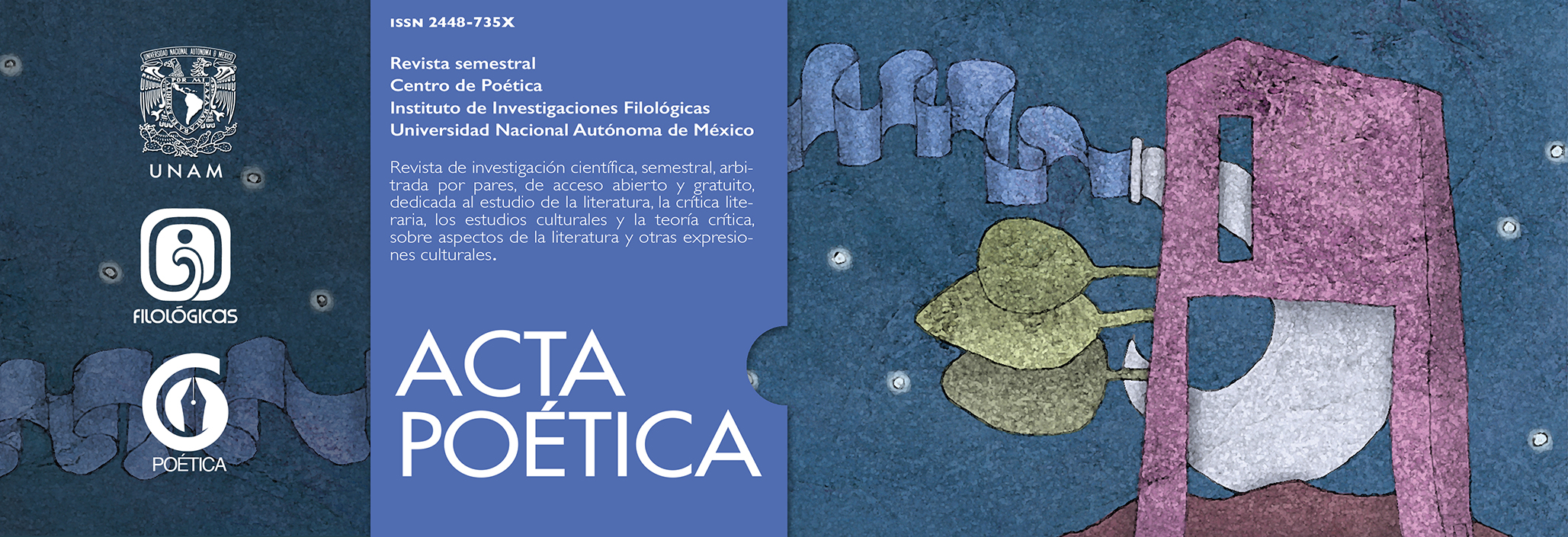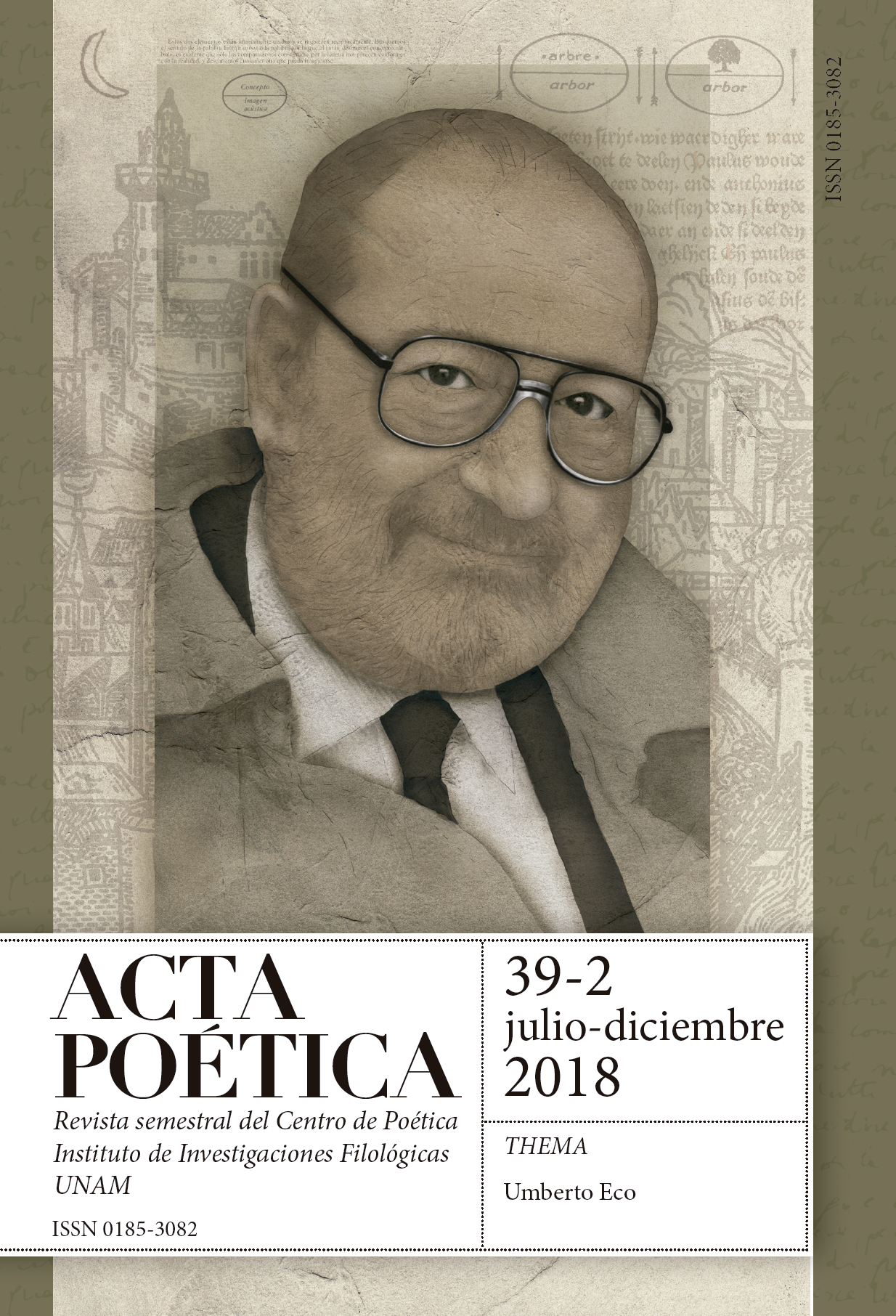La ruina de la comunidad se ha vuelto un hecho innegable. Pareciera, de forma irredimible, estar vinculada a todas las experiencias violentas del siglo pasado, ya que éstas han sido, de una forma u otra, cometidas en su nombre. Y donde se ha presentado de manera más completa, total —como la realización histórica del Volk, o de “el pueblo”—, la comunidad no puede representar, parece, una utopía que está por venir. Sin embargo, en las ruinas de la ideología, en los desechos de muros recién abatidos, ha emergido un pensamiento nuevo, diferente, sobre la comunidad; pensamiento que, al relacionarse con nombres como Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot, o Giorgio Agamben, ha buscado recuperar algunas promesas utópicas. Si la palabra “fascismo” se refiere, como considera Nancy, a la “irresistible tentación por hacer completa una comunidad” (2006: 33), lo que queda como incógnita abierta es si es necesario pensar en la comunidad como en esencia incompleta, incapaz de asumirse en una unidad.
Los intelectuales no han subrayado suficientemente el grado en que esta re-conceptualización de la comunidad, descrita respectivamente como “inoperante” (Nancy), “indeclarable” (Blanchot), o como “comunidad que viene” (Agamben), ha consistido —explícita o implícitamente— en una contra-lectura del Romanticismo alemán temprano, cuyo concepto de comunidad ha sido usurpado por la ideología nacional socialista para justificar una noción del Volk como cuerpo orgánico. El Romanticismo debería desvincularse de la lógica identitaria, ya fuese de manera directa o mediada por la lectura de Walter Benjamin, para así traer a primer plano su anticipación visionaria del sujeto fragmentado de la modernidad. Lo que ha sido ignorado incluso aún más es el hecho de que, para el Romanticismo, la fragmentación de la identidad no era tanto un problema metafísico, sino un problema de forma. El experimento político real efectuado por los románticos de Jena, alrededor de Novalis y los hermanos Schlegel, no fue realizado a propósito del modo de vivir en común, que pronto fracasaría, sino alrededor de la intención de experimentar con otra forma que mantuviera su hechizo fascinante a través del siglo XX: una forma de escritura común, o una forma de escribir en común. La revista Athenaeum, y la multiplicidad de plumas que contribuyeron en ella, fue un intento por darle a esta institución de la fragmentación una forma correspondiente. Sin esta influencia, los proyectos de revista experimental de Walter Benjamin en los veinte y en los treinta, así como el proyecto de revista radical e intencionalmente fragmentaria de Blanchot en los sesenta, probablemente no hubiesen existido.
Si las revistas literarias de vanguardia y sus comunidades han sido, en el siglo XX, un espacio para la creación o la sustentación de utopías políticas mayores, esto debería explicar por qué este “comunismo literario”, como le ha llamado Nancy, no es una forma debilitada o sustituyente de la política, como demuestra el ejemplo del fascismo. El fascismo, dice Nancy, “nombra la politización de la literatura y la literaturización de la política” (2006: 33), llevando a una implementación “literal” del mito identitario. No hay mito sin narración; no hay implementación sin instrumentalización; no hay unidad orgánica sin un órgano político que soporte las demandas de la misma. En breve: no hay organicidad sin organon. Pero si eso es cierto, ¿puede existir una comunidad no-fascista del todo? ¿Puede haber una comunidad (literaria) que no aspire a la realización de su propia verdad asumida, de una forma de escritura en común que no funcione para transmitir un sentido sino para hacer de testigo, en su forma misma, de la fragmentación del sentido?
El presente ensayo examina algunas respuestas tentativas a estas preguntas, en concreto por medio de la reevaluación de tres casos experimentales: Jena alrededor de 1800 y su grupo Athenaeum; Walter Benjamin como editor de diario, desde el Angelus Novus hasta la revista en el campo de internamiento al final de su vida; Maurice Blanchot y el fallido proyecto trans-europeo de lo que fue, quizás, la empresa de revista intelectual más ambiciosa del siglo, la Revue internationale. Aunque se muestran los vínculos y analogías entre estos tres proyectos, el ensayo no es tanto un intento por escribir una historia intelectual —de lo cual el autor es incapaz— sino un essai en la acepción de Montaigne: un exagio, examinar ideas y materiales que han sido heredados para probar y evidenciar su sentido para nosotros hoy. En una época en que las revistas de vanguardia parecen haber caído en la insignificancia, y en la que incluso el valor de una revista crítica como tal se ha vuelto sospechoso, vale la pena recordar las palabras de Novalis. Las revistas, escribe, “ya son libros escritos con otros. El arte de escribir con otros es un síntoma extraño que antecede a un gran progreso de la literatura. Algún día quizás escribiremos, pensaremos, actuaremos de modo colectivo” (645).
1. Ex nihilo: Benjamin y el boletín de campo
Entre los proyectos diarísticos más impresionantes del siglo XX está el boletín de campo de Benjamin, mismo que, entonces confinado en el campo francés de Vernuches en calidad de prisionero de guerra, intentó publicar vanamente poco antes de su muerte. Después de la declaración de guerra el 3 de septiembre de 1939, los exiliados judíos, anarquistas y comunistas de Alemania a los que Francia les había dado la bienvenida en los treintas se volvieron, de un día para otro, ciudadanos de una nación hostil. Tras haber sido detenido por diez días en el Estadio Olímpico de Colombes, en París, junto con otros miles de detenidos, Benjamin formó parte de un grupo de trescientos prisioneros enviados a un campo de internamiento cerca de Nevers, en el sur de Francia. Después de un viaje en tren y de una marcha forzada, los prisioneros fueron asignados al abandonado Castillo de Vernuches, transformado en campo de trabajo. Aunque Benjamin, quien sufría de frío, hambre y cansancio, apenas podía resistir esas nuevas circunstancias,2 estaba determinado a probar tanto su resolución como su cosmopolitanismo y el de sus compañeros de prisión, desafiando los eventos recientes. Uno de los compañeros en el infortunio de Benjamin, Hans Sahl, cuenta cómo Benjamin convocó a una asamblea con algunos de sus compañeros detenidos y, solemnemente, sin un solo trazo de ironía, explicó el plan que estaba contemplando.
Benjamin quería sugerir al comandante del campo la publicación de una revista “del más alto nivel, naturalmente“, un boletín de campo para los intelectuales que tendría el propósito de mostrar al país quiénes eran realmente aquellas personas que habían sido encarceladas por ser “Enemigos de Francia”. “Venga a mi casa a las 4 p.m.”, dijo. “Tendremos nuestra primera junta editorial”. Benjamin habitaba un cobertizo al pie de una escalinata de espiral que formaba una especie de techo sobre su hogar. Un discípulo suyo había fabricado una cortina que lo escondía de las miradas de los otros. Era un santo en su caverna custodiada por un ángel. Cuando llegué a las 4 p.m. e hice la cortina a un lado, no sin anunciar mi presencia al ángel que ahora hacía de secretario, otros dos ya estaban presentes. Comenzó la junta editorial. Bebimos brandy en dedales que el ángel había procurado de los soldados, y discutimos la fisionomía que queríamos dar a una revista. Benjamin estaba muy serio, casi ceremonioso. No parecía estar al tanto del lado cómico y macabro de la situación (120).
De acuerdo con Benjamin, la revista, cuyos planes fueron hallados en Berlín, debió de haberse titulado Bulletin de Vernuches: Journal de Travailleurs du 54e regiment (Kambas: 5-30) y habría de ser distribuida, no sólo entre los detenidos en Nevers, sino que debía llegar de modo gradual a “todos los otros campos diseminados en Francia” (Benjamin 2007/1: 127). Debía incluir análisis sociológicos de la vida en el campo, así como una sección de libros. La revista debía ser, por tanto, una demostración tácita del poder del espíritu en el momento de mayor desolación.
El proyecto nunca se llevó a cabo. Justo como la revista Crisis y Crítica, que Benjamin había planeado junto con Bertolt Brecht a principios de los años treinta y que llevó a más crisis que crítica,3 el diario de Vernuches es incluso otro ejemplo de la larga serie de proyectos que Benjamin no vio realizados (Dautrey 2011: 2-21). Unas semanas después de la primera junta editorial, el campo fue desmantelado y evacuado. Gracias a los esfuerzos del PEN-Club parisino, Benjamin, Sahl y algunos otros más fueron repatriados a París. Pero la calma habría de durar poco. Seis semanas después, las tropas alemanas tomaron París, y el grupo fue arrestado otra vez. Benjamin logró eludir a la Gestapo, huyendo al sur de Francia para luego suicidarse después de un intento frustrado por cruzar los Pirineos.
2. Comunidad en juicio: De la Metafísica de la juventud a las Afinidades Electivas
Una de las curiosidades de la historia es que las observaciones más lúcidas sobre el rango crítico de los proyectos de revista fueron hechas por autores que nunca lograron llevar a cabo los suyos. De manera frecuente, las revistas y su forma peculiar de colectivización fueron envestidas con toda clase de proyecciones utópicas que, incluso después de la desarticulación de la concepción esencialista de comunidad, preservaron un fantasma de unidad orgánica. Sahl, por ejemplo, había planeado escribir un artículo para la revista literaria de Vernuches que habría de describir “el nacimiento de la sociedad desde la nada”, una “sociología del campo, desde el primer golpe de la pala para hacer la letrina, hasta la ‘superestructura cultural’ que debemos ser capaces de realizar con la fundación de esta revista” (Sahl: 120). La revista tenía la intención de soldar este grupo heterogéneo; debía volverse el emblema de esta comunidad, que estaba unida por nada más que el rechazo al corporativismo del Volk. Algunos días antes, en el campamento de tránsito que era Vernuches, ocurrió un evento que, de acuerdo con Sahl, resumía de manera irónica el pathos de su situación:
Los internos del campo, usualmente sumergidos en la reflexión judía, estaban atrapados en un carácter estricto verdaderamente germano, por un sentido verdaderamente alemán para la higiene y para el orden. Detrás del alambre de púas, con un verdadero espíritu de Boy Scout (Wandervogelgeist), limpiaban todas las recámaras con cepillos de paja, secaban la ropa, organizaban conferencias sobre las diferencias entre Freud y Jung, entre Lenin y Trotsky. En muy poco tiempo, una comunidad emergió desde la nada, y empezó a trabajar. Del caos y el desamparo, surgió una sociedad (116).
Aunque él fue uno de sus instigadores, Benjamin siempre se mantuvo ambivalente ante los espejismos de la colectivización. Esta ambivalencia puede ser rastreada a lo largo de sus experiencias tempranas dentro del movimiento de juventudes, antes de la llegada de la Primera Guerra Mundial. Sus primeros textos, muchas veces escritos bajo el pseudónimo Ardor, revelan su abrazo apasionado de una especie de idealismo adolescente que lo sitúa en el movimiento Neo-Romántico de renovación, propio de la Alemania guillermina durante la década anterior a la guerra. En lugar de unirse al movimiento juvenil Wandervogel, Benjamin participó en las reuniones del grupo alrededor del pionero reformador Gustav Wyneken, y de 1910 a 1914 contribuyó a su revista Der Anfang (El comienzo). Benjamin era el vocero de la recientemente fundada Sprechsäle, donde los estudiantes podían encontrarse y discutir asuntos del espíritu. Ya en aquel tiempo, como el discurso a los estudiantes que no llegó a impartir sugiere, el Romanticismo, así como la idea del simposio, era una inspiración para Benjamin, que quería alcanzar algún espíritu universal, pero desde dentro de una comunidad electiva.4 En una conversación con Carla Seligson en 1913, Benjamin esbozó su visión de una comunidad ideal, cuyo único vínculo sería el compartir un secreto. Una comunidad, como una carta a Seligson dice, está atada por la aguda consciencia de que la soledad sigue siendo insuperable.5
Benjamin se distanció definitivamente de esta comunidad, cuyas reuniones en el Sprechsaal de Berlín constituyeron el prototipo en 1914, después de un acontecimiento trágico. Poco después del surgimiento de las hostilidades de guerra, el compañero de Seligson, Fritz Heinle, con quien Benjamin tenía planes de publicar una nueva revista,6 se suicidó a manera de condenación simbólica de la violencia globalizada. Este acto afectó profundamente a Benjamin e, involuntariamente, provocó estas preguntas: ¿A quién se dirige un gesto como ese? ¿Para quién se escribe? ¿Para qué actúa uno? ¿En qué territorios comunes se hubiera desarrollado su proyecto de revista? Proyectos posteriores —como el Angelus Novus, en el cual Benjamin estuvo trabajando en 1921 como un gesto dirigido al nuevo editor WelBach y que también sería abortado— claramente conllevaban la impronta de un rechazo a cualquier tipo de órgano de publicaciones esotérico para el cual la revista del círculo de Stefan George, el Blatter fur die Kunst, representaba el emblema. En el manifiesto que produjo para la revista Angelus Novus, Benjamin lo deja en claro, indiscutiblemente:
Nada parece más importante al editor que el hecho de que aquí, en esa ausencia de cualquier falso tipo de apariencia, la revista diga lo que es, a saber: ni la voluntad más pura, ni tampoco el esfuerzo más paciente, son capaces de crear una unidad (y mucho menos ya comunidad) entre las personas que así lo piensan; con ello por lo tanto la revista, en la mutua y recíproca extrañeza de sus contribuciones, ha de proclamar cuán inefable resulta en estos días toda clase de comunidad (pero una comunidad a la cual, al fin y al cabo, alude el lugar de la revista) y que esa conexión que el director tiene que mostrar se pone a prueba (2007: 246).
El manifiesto reclama abiertamente el linaje del Romanticismo alemán temprano en el que se había inspirado Benjamin, y que también influyó en Blanchot. Como Benjamin notó alguna vez, el “centro mismo del Romanticismo” es su mesianismo.7 No es coincidencia, entonces, que Benjamin deseara contribuir a su propia revista un ensayo sobre Las afinidades electivas de Goethe, que finalmente, como se hizo obvio que Angelus Novus nunca vería la luz del día, apareció en el Neue Deutsche Blätter, gracias a Hugo von Hoffmansthal. El ensayo sobre Goethe, tan descontextualizado, entonces, debe ser leído de nuevo en el contexto de una investigación sobre la comunidad literaria; en este contexto, toma una cualidad casi profética: una relación no de sangre, sino de resonancia distante, y que nos recuerda la fórmula que Benjamin usó alguna vez para interpelar al círculo del Spreechsaal en Berlín en 1915: “no una amistad de hermanos y camaradas, sino una de amigos extranjeros”.8 O, para decirlo de otro modo: pensando sobre los lazos de comunidad no tanto en términos de proveniencia genealógica, sino en términos de afinidades electivas.
Der Anfang, la revista de Wyneken, sin embargo, se había vuelto problemática para Benjamin no solamente porque afirmaba que un vínculo sustancialista uniría a la juventud alemana, sino también porque requería, en su búsqueda de una radicalidad original, una amnesia frente al pasado histórico. Entonces suena como un ligero rechazo cuando, años después, el manifiesto de Angelus Novus discute que “una revista cuya relevancia para el presente no tiene justificación histórica no debería existir en absoluto. El Athenaeum romántico es aún un modelo justamente porque su relevancia histórica era única” (Benjamin 2008: 241).
3. El Lector como Autor: El Athenaeum de los románticos alemanes tempranos
Mientras trabajaba en su disertación, que llevaría el nombre de El concepto de la crítica de arte en el Romanticismo alemán, Benjamin se interesó cada vez más en la comunidad literaria del Athenaeum en Jena. Había investigado profundamente el proyecto de revista de los hermanos Schlegel, cuya edición constó de seis números publicados entre 1798 y 1800. La revista puede ser considerada como la vanguardia dentro de la vanguardia prerromántica misma,9 anticipando así una nueva definición del autor como aquel que es libre de todo prejuicio subjetivista. La pequeña comunidad de poetas y pensadores que se reunió alrededor de Friedrich Schlegel y su hermano August Wilhelm incluyó nombres tales como Novalis, Johann Ludwig Tiech, Friedrich Schleiermacher y August Ludwig Hülsen. Su trabajo colectivo, el Athenaeum-Seitschrift, era un experimento que apuntaba hacia un nuevo tipo de autoría.
La revista, que habría de encarnar el ideal de “simfofilosofía” o “sincriticismo”, fue imaginada por Friedrich Schlegel10 como el órgano de una comunidad donde el lector tendría al menos la misma importancia que el escritor. “Leer”, proclamaba Schlegel, “es afectarse a uno mismo literariamente” (sich selbst literarisch affizieren) (1958/11: 239) y, por lo tanto, volverse productivo. Novalis, en cambio, había afirmado que el escritor mismo debe convertirse en lector, con el propósito de abrirse a la multiplicidad de significados posibles. “No hay una lectura válida y general, en el sentido usual. Leer es una operación libre” (Lesen ist eine freye Operation). “El verdadero lector”, cita Benjamin desde el famoso fragmento de Novalis, “debe ser el autor extendido” (2007: 308). El lector, de acuerdo con Novalis, “es el tribunal más alto que recibe el caso ya estudiado por las autoridades menores […] Si el lector debería adaptar el libro de acuerdo con su propia idea, entonces el segundo lector debería refinarla aún más. Entonces, al final, la masa estudiada siempre pasaría a la actividad por medio de frescos vasos comunicantes [frischthätige Gefäße], para que la masa se pueda convertir en un elemento esencial —un órgano del espíritu eficaz” (609). El escritor y el lector no son sino medios anónimos, meros “transportes” unidos en una actividad común, “simproductiva”, un proceso de textos y palabras (Kittler),11 una creación colectiva de sentido (470).
En contraste con este contexto romántico, el famoso ensayo de Benjamin sobre el autor como productor, escrito catorce años después, regresa como una extraña reminiscencia. Las reflexiones sobre los medios colectivos que Benjamin dispone en este ensayo tienen innegables paralelismos con los fragmentos de Novalis, por ejemplo, cuando Benjamin compara el sistema mediático burgués con la prensa soviética. De acuerdo con su texto de 1934, “El autor como productor” (2009: 297-315), la división clásica entre autores y lectores se resuelve en la prensa soviética, donde el lector “está listo para convertirse en escritor en cualquier momento” (2009: 300). Las reflexiones de Benjamin sobre el efecto de creación de comunidad en estos aparatos, entonces, refieren a la “simfofilosofía” que Novalis, Tieck y otros miembros del círculo formado alrededor de Friedrich y August Schlegel observaron: una crítica del gesto totalizador, inherente a toda la filosofía que busque ser sistemática y, al mismo tiempo, una aguda conciencia de lo incompleto, o, para usar la expresión de Clemens Brentano, la “división” (Geteiltheit) (188) que queda después de la experiencia comunitaria de estar dividido.
No somos sino parte de nosotros mismos: la intuición fundamental de Friedrich Schlegel (337) es compartida por todos los Jóvenes románticos que soñaban con “un tiempo de simfofilosofía y simfopoesía”, donde “varias naturalezas que se completen unas a otras crearían trabajos comunes” (Athenaeum: 209). Así, el fragmento es ennoblecido filosóficamente; la teoría del sujeto se convierte en una filosofía dialógica donde, para ser, la palabra tiene que ser leída y escuchada. De esta manera, el diálogo se constituye finalmente en “una cadena o guirnalda de fragmentos” (Athenaeum: 196). En consecuencia, todo Yo “contiene una relación con un Yo originario y con un Contra-Yo; es al mismo tiempo Yo, Él, Nosotros” (Schlegel: 337). Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, ambos de los cuales, en este momento, apoyaban a los movimientos románticos, eventualmente describirían este proceso en términos de una individualización que no trata tanto de nombrar un estado (y por lo tanto a un individuo) como a un acontecimiento. Dicho acontecimiento se refiere al Bildung, a una formación en los múltiples sentidos de esta palabra, un acontecer en sí mismo, que implica inevitablemente, como su contraparte especulativa, un acontecimiento fuera de sí mismo. Como espejo del sujeto, la Poesía Romántica es caracterizada por el hecho de que “eternamente, sólo podría transformarse, pero nunca ser” (Athenaeum: 205). La proyección y el hecho de proyectarse están, entonces, en el corazón del Romanticismo temprano.
Los “Proyectos” a los que uno puede acercarse en otro fragmento del Athenaeum son algo como “fragmentos del futuro” (Athenaeum: 184). Constituyen anticipaciones parciales, partículas proyectivas que esperan su momento de inteligibilidad, hasta este punto comparable con la imagen dialéctica en Benjamin, que es equiparada a la fotografía y que sólo será “revelada” una vez que el momento haya llegado, por el “baño de revelado” del futuro.12 De alguna manera, el Romanticismo es, entonces, una era no de inventores, sino de productores, en la medida en que permite que el sentido de la obra de arte se produzca por medio de la práctica de la crítica. De hecho, Schlegel notó un paralelismo entre los románticos y los críticos “Alejandrinos” del post-clasicismo, quienes, en lugar de crear nuevas obras de arte ensamblaban y remendaban los fragmentos de obras clásicas con la intención de colocarlas en un discurso sistemático nuevo y total.
Incluso, a pesar de una cierta similitud que Benjamin mismo apuntaba, el concepto romántico del fragmento (y, por lo tanto, la concepción de lo literario) no coincide con el concepto del fragmento en el siglo XX más de lo que lo hace con el concepto de fragmento como Auklärung. Es evidente que el fragmento como género literario no fue inventado por los románticos. Los moralistas franceses del siglo diecisiete lo usaron, y en el Siglo de las Luces fue consagrado en un género específico como, por ejemplo, los Fragmentos políticos salidos del portafolio de un filósofo, por Denis Diderot, los Fragmentos de la dama fiel, de Marivaux; o los Fragmente eines Unbekannten, de Gotthold Ephraim Lessing. De todos modos, aunque el fragmento había sido hasta entonces solamente un género en el dominio literario, los románticos lo concibieron como un espejo hacia el mundo, que en sí mismo solamente puede ser parcial.
Se debe ser cuidadoso al ceder a una lectura demasiado moderada del fragmento. Como Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy han enfatizado en El absoluto literario, el fragmento romántico posee una autonomía que la modernidad precisamente niega: aunque imperfecto, el fragmento romántico posee el efecto de un devenir orgánico (79-109). Si uno se adhiere a las categorías que Ferdinand Tönnies desarrolló en su influyente Gemeinshact und Geseilschaft (1887)13, los románticos indudablemente pertenecen a la categoría de “comunidad”, en tanto que reflejan el artificio y defienden lo orgánico, o, si queremos hacer uso del vocabulario de Tönnies, niegan la techné en el nombre de la physis.
Esta proclamación puede ser apoyada por lo que constituyó acaso la más notable definición del fragmento: “Un fragmento, como una pequeña obra de arte, debe estar completamente aislado del mundo alrededor y estar completo en sí mismo como un erizo” (Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel) (Athenaeum: 184/ Schlegel: 168). Aunque vulnerable, el erizo Romántico al que Derrida dedicó su “Che Cos’e’ la poesía” no existe en oposición a la totalidad, sino que esta imbricado en ella. Las afinidades entre la fragmentación deconstructiva y el fragmento romántico son entonces solamente electivas y parciales. Ciertamente, las espinas innumerables refieren a una multiformidad compleja, a una hoja llena de espinas que desafía ser capturada en un concepto unitario. La retirada hacia dentro de este pliegue que el centro ofrece, sin embargo, mantiene las características de un gesto unitario: la envoltura puntiaguda es parte de una política del aislamiento.
Si uno ha de seguir la lectura de Lacoue-Labarthe y Nancy (que no es menos impresionante que la de Derrida) la causa puede encontrarse en el hecho de que el concepto romántico del fragmento queda como tributario de un pensar orgánico, que en turno se refiere a un crecimiento que, a pesar de su aislamiento, se mantiene fecundo: “Un proyecto es el embrión subjetivo de un objeto en proceso”, afirma Schlegel (168). Como nota certeramente Peter Szondi, comentando este fragmento, el Romanticismo no ve el fragmento como “el residuo inalcanzado, fragmentado, sino como anticipación, como promesa” (13). Mientras que en el siglo veinte, el fragmento expuso su vulnerabilidad, y el peligro de ser irredimiblemente arruinado, la poeticidad sobre la que la percepción romántica descansaba implicaba una formación continua, un crecimiento y un florecimiento que consisten en plantear de nuevo lo que fue expurgado en otra parte para producir una polinización. No es por azar que Novalis concluya su antología “Polen” diciendo que, en cuanto a la invención de una verdadera literatura, ésta sólo puede ser creada por medio de una “polinización literaria” (literarische Sämerey)14 (Athenaeum: 106). Se debe tener cuidado, al mismo tiempo, al asimilar el pensamiento seminal del Athenaeum al pensamiento deconstructivo de la diseminación: el logos spermatikos de los jóvenes románticos sólo es inteligible como el trasfondo de una visión biologizante. Por lo tanto, el concepto de fragmento, para el que la comunidad literaria del Athenaeum sería constitutivo, permanece, antes que nada, como algo fisiológico; no está en oposición contra el absoluto, sino que constituye su escala. Lo que permanece es el “Bild, por encima de todo Bild, del fragmento, es decir, de lo absoluto, puesto que no es otra cosa —ab-solutum, desligado de todo— la figura del erizo” (Lacoue-Labarthe/Nancy: 109).
4. Escritura plural: Maurice Blanchot y el proyecto de la Revue internationale
La comunidad literaria del Athenaeum ha sido profundamente subestimada, pero era una fuente crucial de inspiración para lo que sería conocido como la Communauté de la rue Saint-Benoit, es decir, el círculo parisino alrededor de Marguerite Duras en los cincuenta, del cual emergería eventualmente el grupo de la Revue internationale. En 1964, Blanchot —quien, junto con Dionys Mascolo, fue el primer instigador de la Revue— publicó un artículo en la Nouvelle Revue Française titulado “El Athenaeum” (Blanchot: 351). Este artículo no era solamente un documento revelador de la peculiar recepción del Romanticismo en Francia;15 también daba luz a las utopías poéticas y políticas que formaban la espina de la Revue. Blanchot escribió el artículo en un tiempo en que el ambicioso sueño de una revista trasnacional había sido irrevocablemente enterrado. En lugar de una revista con diferentes ediciones en muchos países europeos, una —y una sola— edición sería publicada ese mismo año, como una edición especial de la revista italiana Il Menabo. Esta edición portaba el doble título de Il Menabo-Gulliver, el último se refería a la revista aún no editada más allá de la que el Revue internationale nunca procedió. A los ojos de Blanchot, esta edición de “Gulliver” representaría algo así como la edición número cero de la revista; para escritores alemanes, como Hans Magnus Enzensberger, marcaría “el signo de una ruina” (Schmidt: 2).
¿Acaso fue demasiado ambiciosa la visión de Blanchot? Las numerosas cartas y bocetos preliminares intercambiados por los distintos protagonistas entre 1960 y 1964, los cuales han sido recolectados y publicados en 1990, gracias a los esfuerzos de Michel Surya, parecen confirmar dicha hipótesis.16 Impulsado por un motivo que es congruente con el lustroso fragmento de Athenaum, el “profeta” Blanchot se convierte en arqueólogo, dado que la profecía que anunció es algo que sólo puede ser encontrado en el pasado que permanece aún por venir. Y de hecho, Blanchot vio en la comunidad literaria que los hermanos Schlegel habían reunido a su alrededor “una anticipación de lo que uno podría llamar escritura plural, de la posibilidad de escribir colectivamente” (526): un discurso plural, al cual hace una abierta alusión otro texto con este mismo título (Blanchot: 80-82). Blanchot hace referencia a Novalis y su concepto de una poiesis: “Las revistas ya son libros escritos con otros. El arte de escribir con otros es un síntoma extraño que prevé un gran progreso de la literatura. Un día, quizá, escribiremos, pensaremos, actuaremos colectivamente” (Novalis: 645).
El renuente e incierto fin del artículo atestigua la dificultad de traspasar el proyecto de los jóvenes románticos alemanes a un “comunismo literario” (Nancy 37) del periodo de posguerra. Blanchot utiliza la concepción del fragmento como un erizo, pero sin mencionar cómo el concepto moderno de fragmento difiere de los románticos. El fantasma organológico ve en el fragmento una totalidad que es por ahora sólo parcial, aunque está al borde del devenir. En palabras de Novalis. “¿Cómo puede una persona tener un sentido de algo si no tiene su semilla dentro de sí misma? Aquello que yo quiero entender lo debo desarrollar en mí de modo orgánico; y lo que parece que aprendo es sólo alimento, incitación al organismo” (Wie kann ein Mensch Sinn für etwas haben, wenn er nicht den Keim davon in sich hat? Was ich verstehn soll, muß sich in mir organisch entwickeln; und was ich zu lernen scheine, ist nur Nahrung, Inzitament des Organismus) (Novalis: 419).
Rechazar la concepción orgánica del fragmento tiene varias consecuencias: primero, los fragmentos terminan siendo considerados como una unidad cohesiva; segundo, el intervalo (escisión o espacio en blanco) entre los fragmentos es destruido; y, tercero, puede hacernos olvidar que lo que está en juego aquí no es el acomodo de las partes, sino de “nuevas relaciones que hacen excepción en sí mismas de la unidad, justo como exceden el todo”(Blanchot: 359). Donde la unidad orgánica se quiebra, un estado de desmembramiento permanece. Para Blanchot, Nietzsche fue el primero en ver el fragmento ya no en términos de anticipación de la totalidad, sino como los residuos de su destrucción:17 esta perspectiva culminará, después de 1945, en lo que Blanchot intenta evidenciar en La escritura del desastre.
¿Pero es posible otra relación con Novalis y Schlegel? ¿Otra relación que no siga el camino de la unidad totalizadora? Para Theodor Adorno, quien hizo la pregunta en el prólogo de su Parva Aesthetica, es claro que la respuesta es no.18 Los otros escritores alemanes implicados en el proyecto de una revista trans-europea (Uwe Johnson, Enzensberger, Ingeborg Bachmann y Günter Grass) tampoco podían esconder su incomodidad en vista de tal uso afirmativo de la herencia romántica, manchada de modo irremediable por su recepción nacional-socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de todo esto, el proyecto (cuyos participantes en Francia fueron, además de Blanchot y Mascolo, Robert Antelme, Duras, Louis-René des Forêrs, Michel Butor, Maurice Nadeau, Michel Leiris y Roland Barthes; en Italia, Elio Vittorini, Italo Calvino. Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini y Francesco Leonetti; en el Reino Unido, Iris Murdoch; en Polonia, Leszek Kolakowski; y en los Estados Unidos, Richard Seaver) permanece hasta nuestros días. Roman Schmidt lo llama, en su libro dedicado a la Revue internationale, el proyecto de revista más ambicioso de la historia europea, una revista escrita y ejecutada por un colectivo de escritores a través de Europa, con ediciones publicadas en todos los lenguajes participantes.19
Todos los problemas —escribe Blanchot en una nota de trabajo— se han vuelto ahora “internacionales” (tous les problèmes sont d’ordre international) (56), y entonces se hace necesario inventar nuevas formas de expresión que creen un espacio para superar cualquier forma de acotamiento nacional e identitario. Como Vittorini lo describe en una metáfora, refiriéndose a las tres nacionalidades centrales, “un hilo italiano está entreverado con un hilo francés y un hilo alemán, en una conjunción mutua y recíproca (Panicali:175). En una respuesta a Jean-Paul Sartre, que había sugerido poner a su disposición su revista Les Temps Modernes, Blanchot escribe, “creo que si hemos de representar el cambio que todos estamos sintiendo, como deberíamos inequívocamente, si queremos hacerlo más real y profundizarlo, en su presencia en movimiento, en su nueva verdad, sólo lo podemos hacer por medio de un nuevo instrumento (un organe nouveau)” (1993: 37). Aunque no esconda su “fuerte aversión” a participar en el tipo de realidad literaria que es una revista” (1960:38), Blanchot insiste en el hecho de que una alianza trans-Europea se ha vuelto más importante, ya que en el nivel político reinaba la regresión (Blanchot se refiere a la construcción del Muro de Berlín y a aquello que llama “el problema de la división”).
De nuevo, la solución se buscará en el fragmento. En los textos planeados inicialmente para el primer número, bajo el título “El nombre de Berlín”, Blanchot confirma indirectamente que la escritura fragmentaria, tan característica de sus últimos escritos, funciona como respuesta a los eventos históricos y políticos:20
El problema de la división —o fractura— como lo indica Berlín […] es un problema que uno sólo puede formular de manera adecuada, en su realidad completa, decidiendo formularlo de manera fragmentaria (que no quiere decir parcial). En otras palabras, cada vez que evocamos un problema de este tipo -existen otros después de todo- deberíamos recordarnos a nosotros mismos que hablar sobre ello significa hablar mientras dejamos nuestra repentina falta de palabras y pensamiento expresarse, y por lo tanto dejamos hablar nuestra imposibilidad de hablar de ello en una manera supuestamente exhaustiva (Blanchot 1993: 73).
En su esbozo para la sección de la revista Le cours des choses, que habría de servir como la columna de la Revue, Blanchot hace una convocatoria no para artículos, sino literalmente para “fragmentos”, astillas de palabras que ejemplificaran una discontinuidad esencial, transformando la revista en una “guirnalda de fragmentos” (Kette von Fragmenten) (Athenaeum: 196). Por una parte, serían ecos de la situación contemporánea; por la otra, estarían abiertos hacia “un significado general más amplio aún por venir”. No es exagerado pensar esto, de nuevo, como una recreación de la herencia romántica. En su tiempo, Schlegel había mencionado en un aforismo que “ningún género existe que pueda ser fragmentario tanto en forma como en contenido” (es gibt noch keins, was in Stoff und Form fragmentarisch wäre) (Athenaeum: 196). ¿Podría ser la revista este género perdido?
Indudablemente, Blanchot intentó distanciarse de cualquier tentación territorializante y sustancializante como las que crítica de los románticos de Jena, y, al hacer esto, se acerca al juicio de Benjamin en 1938.21 Pero cuando Blanchot expresa su oposición a un modelo de comunidad identitaria —esto es, de una comunidad aún por venir— de todas formas invoca otra expresión asociada con el Romanticismo, aquella de un “futuro por venir”. Años después, Blanchot definirá el comunismo como aquello que “excluye (y se excluye de) cualquier comunidad previamente constituida (Blanchot, 1993: 93).
Aunque probablemente hubiera rechazado la idea de Kolakowski sobre el colectivo heterogéneo de la Revue como una “comunidad orgánica” (196), así refiriéndose de nuevo a la idea del “intelectual orgánico” de Gramsci, intrínsecamente vinculada al grupo del cual viene, la concepción de Blanchot de la revista como una no-comunidad “en preparación de la comunidad” sugiere rastros de una recepción de Novalis, que era sumamente problemático para sus contrapartes alemanas. Helmut Heisenbüttel incluso llega a comparar la poética de Blanchot con la filosofía de la fragmentación de Ernst Jünger.22 Así, una de las razones para el fracaso de la revista puede encontrarse en las referencias a la tradición Romántica, tan problemática para los alemanes como lo fue para italianos antifascistas como Leonetti y Vittorini.23 De hecho, para los alemanes, la construcción del muro de Berlín impedía cualquier perspectiva internacionalista: lo que era urgente ahora era resolver los problemas entre alemanes, como subrayan Enzensberger y Jonson en sus correspondencias. En una carta del 29 de abril de 1963, Johnson se burla gentilmente de “la comunidad conspirativa de escritores anónimos”. “En Alemania”, como resume Henning Marmulla, “el autor todavía no había muerto” (Marmulla 198). Por todas estas razones, la comunidad trasnacional que Blanchot había soñado estaba condenada a ser —si estamos de acuerdo con la fórmula de Anna Panicali—“una comunidad imposible” (171).
5. La comunidad inorgánica
“El Romanticismo”, concluye Blanchot, en su ensayo sobre Athenaeum, “termina mal, pero esto es porque comienza anunciando que no puede sino terminar mal” (Blanchot 1993: 352). Ciertamente, hay razones contingentes para este mal fin: en 1801, después de la muerte de Novalis, la comunidad del Leutragasse 5 en Jena se disolvió y sus miembros se dispersaron, y cada uno se enfocó en sus intereses personales o en la escritura personal de trabajos que habían sido referidos sólo anónimamente. Friedrich Schlegel, después de convertirse al catolicismo, creó la revista Europa, que sería solamente una sombra de Athenaeum; eventualmente se volvería el secretario personal del príncipe Metternich.
Resulta una impactante recurrencia de los acontecimientos de Jena cuando Blanchot, Mascolo y des Forets reafirman sus miedos a una nacionalización y una particularización de la revista. Cuando se discutió la opción de imprimir solamente ediciones nacionales por separado, des Forets reafirma en una carta para los alemanes que la Revue internationale no puede existir como “una adición, o en yuxtaposición de colegas nacionales”.24
A los ojos de los intelectuales franceses, esa opción minimalista sería inevitablemente expuesta al riesgo de un regreso a los “genios del lugar” y, por lo tanto, a un paganismo de la especie que Emmanuel Lévinas estaba enfocado en denunciar. El año 1961 era también el año del primer hombre en el espacio. Poco después de la publicación del influyente ensayo de Lévinas, “Heidegger, Gagarin y Nosotros” (Lévinas: 255-259), Blanchot propone una reflexión en su “La conquista del espacio”, que sería incluida en la primera edición de la Revue (Blanchot 1993: 70-72). A la manera de Yuri Gagarin, quien fue enviado a aquel espacio anónimo que no merecía otro nombre sino el de “espacio” en sí, la revista tendría que ser un “satélite literario”, enviado hacia el absoluto Afuera.25 Aunque a primera vista, Gagarin parecía no celebrar más que los logros de la nación soviética, Blanchot nos invita a ver su acto como uno que intrínsecamente se resiste a cualquier reterritorialización:
El hecho de que no se detiene, de que no debe detenerse; el agujero más pequeño en el rumor ya significa el eterno vacío; cualquier laguna, cualquier interrupción introduce al discurso algo mucho mayor a la muerte; introduce la nada en sí misma. Y entonces es necesario que allá afuera el hombre que mira desde Afuera hable y hable constantemente, no sólo para hacernos sentir bien e informarnos, sino porque no tiene otro vínculo con el viejo lugar más que el discurso incesante, que, acompañado por la agresividad y el conflicto con toda la armonía de las esferas, dice a cualquiera que no sea capaz de entenderlo, sólo un lugar común e insignificante, pero también le dice esto: la verdad es nómada (Blanchot 1993: 71).
Erráticas y errantes, esas palabras indican los contornos de una comunidad sin precedente, una comunidad sin cimientos ni condiciones que no tendría nada en común, más que la experiencia común de la falta —aquello que Georges Bataille explora en su principio de razón insuficiente, también conocido como principio de incompletud (Bataille 1955: 81)—. Cualquier forma de comunidad está intrínsecamente marcada por la impropiedad, como recuerda Roberto Esposito en su denso análisis sobre la communitas.26 Esta impropiedad lo es en un sentido muy literal: el no ser adecuado, el comportarse mal, pero también se distancia diametralmente de la propiedad, de la posesión, del acto de adueñarse. Lo común sería al mismo tiempo lo que se opone tanto a lo general como a lo individual. Vaciado de todos los cimientos, drenado de toda sustancia, el pueblo —palabra que Blanchot siempre usa sólo con mucho cuidado— será inevitablemente entonces le peuple qui manque, “la gente que falta”, como dirían después Gilles Deleuze y Félix Guattari. El pueblo no se volverá nunca un actor en su propio derecho; llegará al estrado sólo cuando acepte “hacer nada”, volverse improductivo e inoperante (Blanchot 1984: 55).
En un sentido doble, este pueblo será entonces inorgánico: por un lado, porque no procede de una genealogía común; por el otro, porque su órganon, sus medios y su productividad, se han vuelto inoperantes. Lo que esto implica se hizo tangible, dice Blanchot, en la reunión espontánea de la población alrededor de los nueve huelguistas asesinados por la policía el 13 de Febrero de 1962, por haberse opuesto a la Organisation Armée Secréte de los Pieds-Noirs algerianos apoyada por De Gaulle. En La experiencia de la comunidad, Blanchot escribe:
Cuando, para caminar en procesión en honor a la muerte de Charonne, una barahúnda inmóvil, silente, que no podía ser contada porque no había forma de restarla, se reunió: estaba ahí como un todo, no para ser contada, no para ser numerada, ni siquiera como una totalidad cerrada, sino como una integralidad que sobrepasa cualquier absoluto, imponiéndose calmadamente más allá de sí misma. Un poder supremo, porque incluía, sin el sentimiento mismo disminuido, su falta de poder virtual y absoluta (Blanchot 1984: 32).
Una comunidad es aquella que no produce nuevos mártires o nuevos héroes, ya que está consciente de no ser nada fuera de esta experiencia común de impotencia. No es la comunidad aquella que se asegura de la supervivencia de los muertos; al contrario, al enfrentar la muerte, la comunidad es conducida de vuelta a su finitud esencial: una comunidad es impensable sin un elemento exterior. En todo sentido de la expresión, entonces, la comunidad tiene que llegar a su fin; no puede ser redimida, no puede ser configurada hipotéticamente, y sólo existe “en la finitud de los seres que la conforman”, nada más, nada menos (Blanchot 1984: 6). Lo que permanece, sin embargo, es una conciencia de la comunidad enraizada en la experiencia: lo que se comunica a sí mismo es la ausencia de toda comunidad o fusión, y la experiencia compartida de la ausencia de unidad. La comunidad parece tender a la unidad, pero en realidad difiere sensiblemente de ella. Lo común, como se podría decir en las palabras del poeta napolitano Erri De Luca, es “lo contrario di uno”, lo opuesto a uno.
Nota: Traducción de Sergio Eduardo Cruz Flores