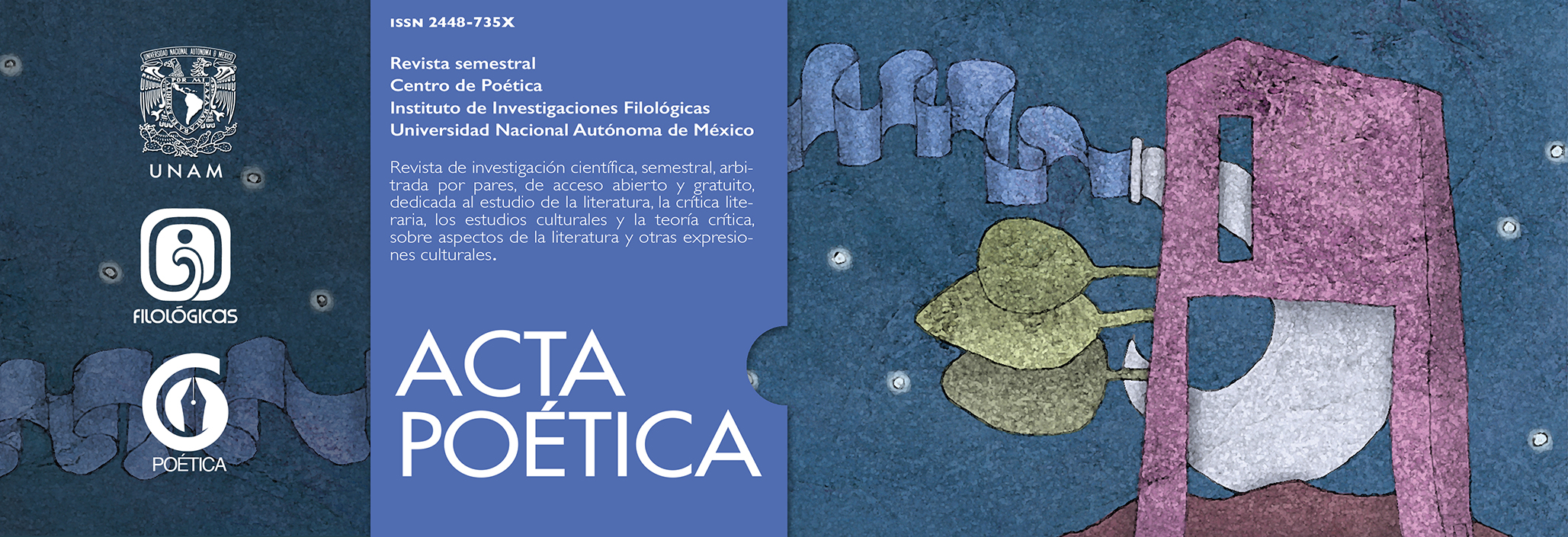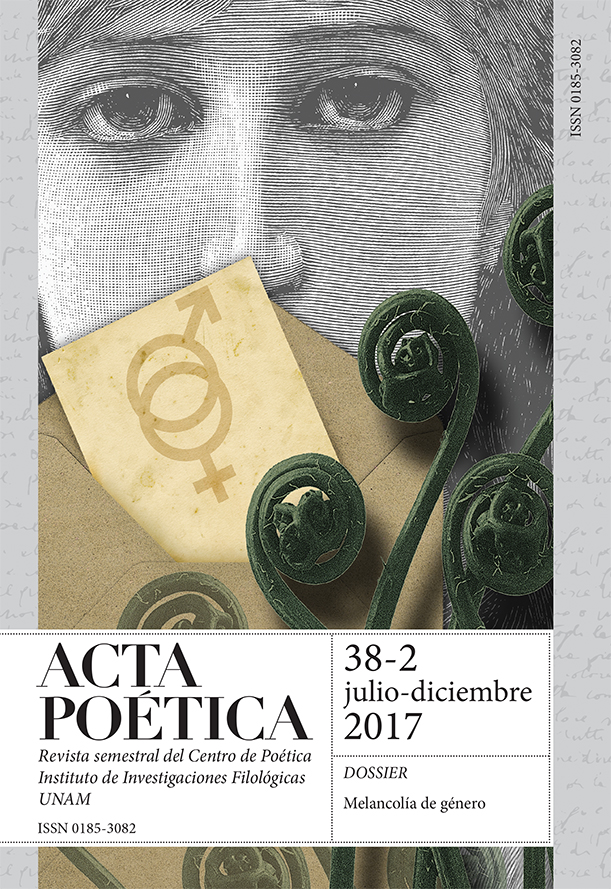Lucien Goldmann (1913-1970) es uno de los representantes más importantes de la corriente humanista e historicista del marxismo del siglo XX. Sus trabajos de filosofía y sociología de la cultura [especialmente Le Dieu Caché (El Dios Oculto),1955, estudio innovador de la visión trágica del mundo en Pascal y Racine] están fuertemente marcados por la influencia del Lukács de Historia y conciencia de clase y se oponen radicalmente a las lecturas positivistas o estructuralistas del marxismo. Judío rumano, establecido en Francia desde los años treinta, Goldmann se asume como heredero de un socialismo autogestivo, crítico tanto de la democracia como del estalinismo. Mientras que en Estados Unidos y América Latina su pensamiento y su obra continúan suscitando un interés importante, un extraño olvido parece haberlo sepultado en Francia.1 Es cierto que se trata de una sociología en ruptura total con la tradición dominante de las ciencias sociales francesas, que va de Auguste Comte hasta Claude Lévi-Strauss y Louis Althusser, pasando por Émile Durkheim. Sin embargo, por otra parte, a causa de su reinterpretación de Pascal, Goldmann no es menos heredero de una corriente disidente de la cultura francesa moderna.
Conocemos el marxismo hegeliano, el marxismo kantiano y el marxismo weberiano, pero el marxismo pascaliano es desconocido en las historias del marxismo. Sin embargo, me parece que este desconocimiento conviene en todo sentido al autor de Le Dieu Caché. Ciertamente, muchos o varios marxistas se han interesado por Pascal; más o menos en la misma época en que se publicó el libro de Goldmann, aparecieron dos volúmenes sobre el autor de Pensées escritos por Henri Lefevbre; pero, como veremos más adelante, Lefevbre no adopta en absoluto la herencia pascaliana.
¿Podríamos hablar, entonces, de una influencia de Pascal sobre Goldmann? Como este último lo explica en un pasaje capital de Les sciences humaines et la philosophie, la influencia no explica nada: ésta exige ser explicada:
Todo escritor, o pensador, encuentra a su alrededor un gran número de obras literarias,
morales, religiosas, filosóficas, etcétera, que constituyen un sinnúmero de posibles
influencias, entre las cuales deberá necesariamente escoger. El problema que se
plantea el historiador no se limita de ninguna manera a saber si Kant tuvo
influencia de Hume, Pascal, de Montaigne, Voltaire, de Locke, etcétera; es necesario
explicar por qué tuvieron precisamente esta influencia y no otra, y
por qué en esta época determinada de la historia. “La influencia”
es entonces, en última instancia, una elección, una actividad del
sujeto individual y social, y no una recepción pasiva. Esta actividad se manifiesta
también a partir de las transformaciones/deformaciones/metamorfosis que el creador
somete al pensamiento en el que se encuentra y que influye en él: cuando hablamos,
por ejemplo, de la influencia de Aristóteles sobre el tomismo, no se trata
exactamente de aquello que Aristóteles pensó y escribió, sino del Aristóteles tal y
como fue leído y comprendido por Santo Tomás (1966:
97-98).
Esto se aplica igualmente a la relación de Goldmann con Pascal: se trata de una elección, de una apropiación, de una interpretación, en un contexto histórico determinado. En un cierto punto de su recorrido intelectual y político, Lucien Goldmann tuvo necesidad de ciertos argumentos que encontró en Pascal, y que integró reinterpretándolos a su sistema de pensamiento. Esto se observa particularmente en el concepto de apuesta.
Para Goldmann, el pensamiento dialéctico, el socialismo, son llevados por una
fe -secular, no religiosa- dentro de los valores transindividuales.
¿En qué consiste esta “fe” materialista? “La fe marxista”, escribe, “es una fe en el
porvenir histórico que los hombres mismos construyen, o más
exactamente, que nosotros debemos construir a partir de nuestra
actividad, una ‘apuesta’ por el éxito de nuestras acciones; la trascendencia que el
objeto hace de esta fe no es ni sobrenatural ni transhistórica, sino supra-individual,
nada más y nada menos”. En tanto que es un pensamiento racionalista, la dialéctica
marxista es heredera de la filosofía de las Luces, pero por su fe en los valores
transindividuales, la dialéctica “reanuda … a seis siglos de racionalismo tomista y
cartesiano con la tradición agustiniana”, en la que se enmarcan Pascal y los
jansenistas. El acto de fe, afirma tranquilamente Goldmann, es el fundamento común de la
epistemología agustiniana, pascaliana y marxista, aunque se trata en los tres casos de
una “fe” esencialmente distinta: evidencia de lo trascendente, apuesta por lo
trascendente, apuesta por una significación inmanente (1955: 99-104).
Si el término “fe” aparece frecuentemente, de forma retórica, en la literatura marxista, Goldmann es el primero en haber tratado de explorar las implicaciones filosóficas, éticas, metodológicas y políticas de este uso. Sin temer a “la herejía” en relación a la tradición materialista histórica, Goldmann descubre gracias a su interpretación poco ortodoxa y profundamente innovadora de Pascal, la afinidad oculta, el túnel subterráneo que une, pasando bajo la montaña de las Luces, la visión trágica (religiosa) del mundo con el socialismo moderno.
El acto de fe, que se encuentra en el punto de partida del devenir marxista está, como todo
acto parecido, fundamentado en una apuesta: la posibilidad de
realización histórica de una comunidad humana auténtica (el socialismo). Ahora bien,
como lo demostraron Pascal y Kant, nada sobre el plano de los juicios a priori
(á l’indicatif), de los “juicios de hecho” científicos, permite afirmar el
carácter erróneo o válido de la apuesta inicial. “Éste no es el objeto de una ‘prueba’ o
demostración factual, sino que se desempeña tanto en la acción común como en la praxis
colectiva. Por otra parte, sólo la realización futura del socialismo reconstruye la
apuesta: las otras tesis o afirmaciones del marxismo están sujetas a la duda o al
control permanente, y a los hechos de la realidad” (1955:
99-100; cfr. “Réponse” en 1970:
481).
Las visiones del mundo individualistas, racionalistas o empiristas ignoran la apuesta. Éstas no
encuentran su lugar en el corazón de las formas del pensamiento inspiradas por
una fe en los valores transindividuales: aquello que tienen en
común la apuesta pascaliana y la apuesta dialéctica es el riesgo, el peligro de
fracasar y la esperanza del éxito. Lo que las distingue es la naturaleza
trascendental de la primera (la apuesta en la existencia de Dios), y la puramente
inmanente e histórica de la segunda (la apuesta por el triunfo del socialismo en la
alternativa que se ofrece a la humanidad de escoger entre el socialismo y la barbarie)
(cfr. 1955: 334-336). Es evidente que esta
formulación debe mucho al cuadernillo Junius de Rosa Luxemburgo
-La crisis de la socialdemocracia (1915)- donde aparece por primera
vez la expresión “socialismo o barbarie”. Goldmann tenía un ejemplar de la edición
original en alemán de este documento publicado en Berna en 1915, que había adquirido
probablemente durante su estancia en Suiza (en el curso de la Segunda Guerra Mundial) y
esta expresión aparece a menudo en sus escritos.2 En uno de sus últimos textos -fechado en septiembre de
1970- escribía, esta vez en relación directa a la autora de la Crisis de la
socialdemocracia: “La alternativa formulada por Marx y por Rosa Luxemburgo
sigue siendo válida; en los dos polos extremos de la evolución se dibujan las imágenes
extremas de la barbarie y del socialismo” (citado en Nair: 133).3
Frente a la pregunta “¿debemos apostar?”, Pascal respondía que el ser humano está siempre “embarcado” en la apuesta. Cualesquiera que sean las diferencias evidentes entre su fe y la de Marx,
la idea de que el hombre está “embarcado”, que debe “apostar”, constituirá a partir de Pascal la idea central de todo pensamiento filosófico consciente del hecho de que el hombre no es una mónada aislada y autosuficiente, sino que es un elemento parcial al interior de una totalidad que lo rebasa y que está unida por sus aspiraciones, por su acción y por su fe. La idea central de todo pensamiento que sabe que el individuo no podría realizar solo, por sus propias fuerzas, ningún valor auténtico, y que tendrá siempre necesidad de un seguro transindividual sobre la existencia de aquello por lo que debe apostar, ya que no sabría vivir y actuar más que en la esperanza de un éxito en el que debe creer (Goldmann 1955: 337).
Más que un homenaje a Pascal, este pasaje propone una nueva interpretación, bastante heterodoxa, de la significación del marxismo como apuesta revolucionaria.
Para un pensamiento del progreso lineal y de la evolución histórica en sentido único, la
paradoja de un pensamiento que es al mismo tiempo “lúcido” y “retrógrado” -Pascal frente
a Descartes, representando el progreso científico y racional- es incomprensible.
Goldmann mismo no dudó en reconocer que “el carácter trágico y no
revolucionario del jansenismo le ha permitido evitar ciertas ilusiones del
racionalismo progresista, así como captar mejor que éste numerosos aspectos de la
condición humana (Lukács ha mostrado un fenómeno análogo, que se ha producido en
Alemania, donde nació el pensamiento dialéctico)” (1970:
484). Estos señalamientos pudieron haber sido el punto de partida de una
crítica marxista de la ideología del progreso, que desgraciadamente Goldmann no pudo
visualizar. Los escritos de Walter Benjamin eran desconocidos para él y los de la
Escuela de Fráncfort le parecían demasiado pesimistas.
La reflexión sobre la apuesta es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Goldmann, pero ésta no encontró mucho espacio en las principales obras dedicadas a su pensamiento. Ciertamente, la apuesta figura en el título de la excelente biografía intelectual publicada por Mitchell Cohen, The Wager of Lucien Goldmann, pero hay poca reflexión sobre el tema de la apuesta en el texto mismo. En cuanto al destacado libro de Pierre Zima, incluye un capítulo titulado “Apuesta trágica/apuesta dialéctica”, aunque paradójicamente no le dedica a la apuesta propiamente dicha más de dos párrafos (cfr. 74-75). Esta crítica también es válida para nuestro trabajo de 1973 -“Sami Nair y yo mismo” -que no contiene más que una página y media sobre la apuesta. No es sino hasta más tarde, en 1995, cuando dediqué un ensayo al que llamé “Lucien Goldmann ou le pari communitaire” [Lucien Goldman o la apuesta comunitaria] (Löwy 1995: 54-61).
Habiendo dicho esto, encontramos, aquí o allá, ecos de su trayectoria. Por ejemplo, en una referencia evidente a la tesis de Goldmann -que él había elegido para ser su director de tesis-, Ernest Mandel argumentaba, en un ensayo sobre las razones de la fundación de la Cuarta Internacional (1988): ya que la revolución socialista es la única oportunidad de supervivencia de la raza humana, es razonable apostar por ella luchando para alcanzar su victoria. De acuerdo con sus propios términos: “Jamás el equivalente de ‘apuesta pascaliana’ en relación con el compromiso revolucionario ha sido tan válida como en nuestros días. Al no comprometerse con esta apuesta, todo está perdido desde un principio. ¿Cómo podríamos no hacer esta elección incluso si las oportunidades de éxito no son más que de uno por ciento? En realidad, las oportunidades son mucho mejores que eso” (154).
Sin embargo, esta intuición no será desarrollada en sus escritos; queda como una ocurrencia aislada en este artículo tan poco conocido.
Algunos años más tarde, otro intelectual marxista brillante, perteneciente a la misma corriente que Mandel, Daniel Bensaïd (1946-2009), en su bello libro Le pari melancolique (1997), va a retomar y desarrollar a su manera la argumentación sobre la apuesta de Lucien Goldmann. De hecho, él es el primer marxista que coloca la apuesta en el centro de una visión revolucionaria de la historia.
Siguiendo a Walter Benjamin, Bensaïd muestra que la idea de revolución se opone radicalmente a la fe paralizante en un futuro garantizado, así como al encadenamiento mecánico de una temporalidad implacable. Refractario al desarrollo causal de los hechos ordinarios, la revolución es interrupción. Momento mágico, la revolución remite al enigma de la emancipación, en ruptura con el tiempo lineal del progreso, esta ideología de la “caja de ahorros” tan violentamente denunciada por Péguy, donde cada minuto, cada hora que pasa, supuestamente deberían aportar su pequeña parte de crecimiento y de perfeccionamiento. Como lo había comprendido Walter Benjamin, el espectro de la revolución exige justicia para el pasado oprimido y anuncia un futuro liberado.
El tiempo y el espacio de la estrategia revolucionaria se distingue radicalmente de aquella de la física newtoniana, “absolutos, verdaderos, matemáticos”. Se trata de un tiempo heterogéneo, kairótico, es decir, escandido por la búsqueda de momentos y oportunidades propicios. Pero, ante el carrusel de posibilidades, la última decisión comporta una parte irreductible de apuesta.
A los ojos de Bensaïd, el compromiso político revolucionario no está fundamentado sobre una “certeza científica” progresista cualquiera, sino sobre una apuesta razonada por el porvenir: la acción emancipadora es, para retomar una fórmula de Blaise Pascal, “un trabajo sobre lo incierto”. La apuesta es una esperanza que no podemos desmontar, pero sobre la que es necesario comprometer su existencia entera. La apuesta es ineluctable, en un sentido y en otro: como escribía Pascal, es necesario apostar: estamos “embarcados”. En La religión del Dios escondido, como en la política revolucionaria (Marx), la obligación de la apuesta define la condición trágica del hombre moderno.
Este argumento tiene la inmensa ventaja de liberar al marxismo de la pesada carga positivista, cientificista y determinista que ha pesado tanto en el curso del siglo XX, sobre su potencial subversivo y emancipador, y de dar todo su lugar al “factor subjetivo”, al “optimismo de la voluntad”, al “compromiso”, a “la acción colectiva” y, por lo tanto, a la estrategia. Gracias al rodeo por Pascal, Daniel Bensaïd ofrece una fundación filosófica para su leninismo revolucionario: ésta no es la paradoja más leve de este libro impresionante…
Daniel Bensaïd, así como el mismo Goldmann, no se interesa mucho por el aspecto “matemático” de la apuesta pascaliana, el cálculo de probabilidades, la comparación entre la felicidad finita en la tierra y la felicidad infinita de la eternidad -argumento que le sirve para justificar de acuerdo con Pascal la elección de la apuesta sobre lo infinito-. Me parece que se trata igualmente de una diferencia capital con la apuesta revolucionaria. Mientras que el creyente cristiano apuesta por la felicidad eterna gracias a la salud de su alma individual, el “creyente socialista” apuesta por una felicidad colectiva de la que no tiene seguridad de formar parte. ¿Podría decirse que la fe comunista es más ascética que la del jansenismo de Pascal?
¿Por qué esta apuesta es, entonces, melancólica? El argumento de Bensaïd es de una lucidez impresionante: los revolucionarios, escribe, han tenido siempre la conciencia aguda del peligro, el sentimiento de la recurrencia del desastre. De ahí la melancolía inflexible de Blanqui, la suicida de Benjamin, la lúcida de Tucholsky, la irónica de Guevara, la irreductible de Trotsky. Sus melancolías son las de la derrota, una derrota “muchas veces recomenzada” (Péguy). En una carta de juventud, Walter Benjamin rendía homenaje, recuerda Daniel, a la grandeza de la “fantástica y maestra melancolía” de Péguy, y en su ensayo sobre el surrealismo (1929), se refiere al trotskismo de Pierre Naville, según el cual el pesimismo es una dimensión esencial de la dialéctica marxista. Esta melancolía revolucionaria de lo inaccesible, sin resignación ni renuncia, se distingue radicalmente, según Daniel, del dolor impotente de lo ineluctable y de los lamentos posmodernos que carecen de finalidad con su estetización de un mundo desencantado.
Nada es más extraño al revolucionario melancólico que la fe paralizante en un progreso necesario, en un futuro asegurado. Pesimista, éste rechaza varias veces capitular o doblarse ante el fracaso. Su utopía estratégica -todo lo contrario de las utopías quiméricas del pasado y del presente- es la del principio de resistencia ante la probable catástrofe.4 Daniel Bensaïd nos aporta una mirada nueva sobre la esperanza, una mirada que nos ayuda a restablecer la circulación entre la memoria del pasado y la apertura al futuro. Sin optimismo beato, sin ilusión sobre las “mañanas que cantan”, sin ninguna confianza en las “leyes de la historia”, Daniel no afirma menos la necesidad, la urgencia y la actualidad de la apuesta revolucionaria. Una apuesta ciertamente melancólica, pero jamás resignada, jamás fatalista, jamás pasiva, neutra o indiferente. La actitud de aquellos que apuestan, que son conscientes o no sobre la no-revolución, es decir, sobre el eterno retorno de lo mismo, el reino infinito del capital, la persistencia, per omnia secula seculorum, de la ronda infernal de la mercancía.