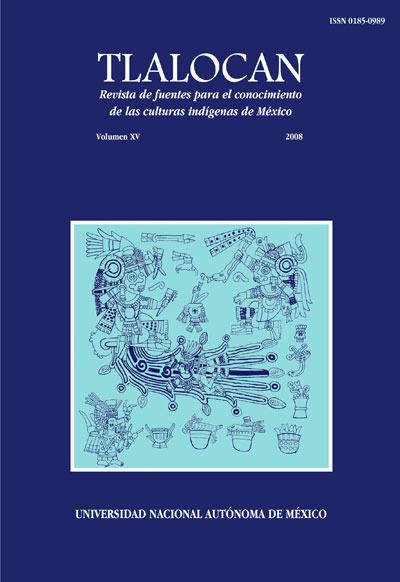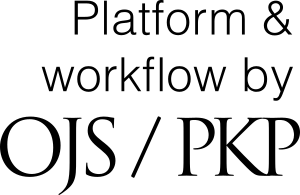a) Chimalpahin y Tezozomoc
El original de la Crónica Mexicayotl se perdió hace tiempo, y hasta 1997 sólo contábamos con una copia de esta obra conservada en la BnF, el Ms. 311. Unas fotocopias y fotos del Ms. 311 mandadas a hacer por Del Paso y Troncoso durante sus trabajos en Europa fueron las que sirvieron a Adrián León ([1949]1992) para transcribir y traducir la obra de Tezozomoc (León, 1992: VII-VIII). Pero esta copia no estaba manuscrita por Tezozomoc sino que en ella se observaba la mano de dos copistas distintos.
7
La situación se volvió más espinosa desde el descubrimiento de los manuscritos de la Sociedad Bíblica de Londres a principios de los años ochenta. Allí apareció la Crónica Mexicayotl, pero manuscrita por Chimalpahin (Codex Cbimalpabin, 1997). Según Schroeder (1994: 55), "es muy similar en estilo a otros trabajos de Chimalpahin, aunque [como el Ms. 311] contiene los nombres de ambos como autores". No obstante, en su último trabajo Schroeder (1997, 1: 10) llegó a la conclusión de que el descubrimiento de los manuscritos de la Sociedad Bíblica ponía fin a la controversia acerca de la autoría de la Crónica Mexicayotl; en su opinión, Chimalpahin copió a Tezozomoc, aunque el texto esté manuscrito por él y existan otros asuntos que son de Chimalpahin.
Por tanto, hoy tenemos dos copias casi idénticas de la obra de Tezozomoc, paradójicamente una de ellas manuscrita por Chimalpahin e insertada en el llamado Codex Chimalpahin. El cronista chalca la insertó entre una "Historia o Crónica Mexicana" en castellano y una "Historia o Crónica con su calendario" en náhuatl. A partir de sus investigaciones, Schroeder ha concluido que la Crónica Mexicayotl manuscrita por Chimalpahin es hoy por hoy el texto más original que tenemos de Tezozomoc (comunicación personal).
Con esta información comparé más de cerca ambas versiones y llegué a la conclusión de que efectivamente, del Codex Chimalpahin partió la copia del Ms. 311. El autor del que luego fue el Ms. 311 tenía consigo el Codex Chimalpahin, pero no comenzó su labor desde el inicio de esta obra sino que, a propósito, lo hizo tras la "Historia o Crónica Mexicana" escrita en castellano. Es decir, comenzó su trabajo justamente con la introducción a la Crónica Mexicayotl escrita ya en náhuatl. Asimismo, una nota de Boturini en el Ms. 311 parece confirmar lo anterior. La nota dice: "aquí se ve el fin del 'cronicon' de los mexicanos, mas los fragmentos que inmediatamente se siguen parecen ser recopilados de varias cosas y en diferentes épocas" (León, 1992: XXII). Sin duda, esos fragmentos a los que se refiere deben ser la "Historia o Crónica con su calendario" en náhuatl y otros que acompañan al Codex Chimalpahin.
En su tesis de doctorado, Zimmermann (1960: 20, 22, 45 Y 50-51) ya demostraba cómo el trabajo de Chimalpahin era una mera copia de otros autores, palabra por palabra. y con base en sus trabajos comparativos, concluía que la información de este cronista no era determinante para la historia temprana de los aztecas-mexitin, pues lo único que hizo fue copiar de otras fuentes, entre ellas el Códice Aubin, los Anales de Tlatelolco o Cristóbal del Castillo. También de Tezozomoc, como luego afirmaria Schroeder.
No obstante, me parece injusto negar el valor del trabajo del cronista de chalco. El copiado era una práctica muy común y tenía sus raíces en las ancestrales técnicas empleadas por los frailes (Schroeder, 1994: 43, nota 18), aunque también entre los tlacuiloque. Además, él no fue el único en utihzarla. Tras un anáhsis comparativo de los "distintos" textos en náhuatl, que enseguida analizaremos, podremos observar que si bien Chimalpáhin recurrió al temprano documento que era el Códice Aubin, el cual reproduce de manera casi fidedigna -especialmente en su Tercera Relación-, Tezozomoc hizo lo mismo con respecto a su obra.
Pero antes, y una vez aclarado el asunto de las copias, habría también que determinar la autoría de la Crónica Mexicayotl. De acuerdo con Schroeder, la obra de Tezozomoc es una elaboración a partir de varios manuscritos. Chimalpáhin los utilizó y copió, pero también le añadió parte de sus conocimientos (comunicación personal).
8
Empero, para esta autora es difícil discernir dónde empieza el relato de uno y dónde el del otro.
Meditando acerca del contenido de la Crónica Mexicayotl, tengo sin embargo la impresión de que el texto que hoy hemos heredado es verdaderamente el de Tezozomoc -sin duda a partir de otros relatos que él poseía-, y lo que Chimalpahin hacía era copiarlo añadiendo sus propias notas, sólo a modo de apuntes, quizá para un trabajo posterior. La forma de componer de Tezozomoc la vemos cuando nos dice que el relato del inicio de la migración procede de Alonso Franco, un mestizo que murió en 1602. ¡Sin embargo Tezozomoc no nos advirtió de su segunda fuente para esa parte de la historia', pues del Códice Aubin procede el relato del árbol partido yel sacrificio sobre plantas espinosas (cuadro 3, especialmente renglones 81-92).
Chimalpahin, por su parte, va copiando toda esa historia de Tezozomoc hasta que hace un alto en su copiado con el fin de añadir, en primera persona, que está verificando los cómputos de los años para determinada parte de la historia, ¡precisamente en la que los mexitin se relacionan con los chalcas! (
Crónica Mexicayotl, 1992: 47, 49).
9
Por ello, no creo que Chimalpahin tergiverse mucho la historia de Tezozomoc. Pienso que simplemente se limitaba a corroborar datos y fechas en un contexto muy específico. Aquellos relacionados con la historia de chalco.
10
Pasemos entonces a analizar otras partes del texto (véase cuadro 3), donde observaremos este asunto del copiado. No se incluye aquí el Ms. Mex. 85 porque debe recordarse que éste comienza su relato a partir de la llegada a Tula. Aquí nos remontaremos entonces al principio de la historia: el pasaje donde el árbol se rompe y poco después tiene lugar el sacrificio sobre las plantas espinosas.
Una rápida ojeada muestra la proximidad que existe entre el Códice Aubin y el Ms. Mex. 40. Ahora bien, una mirada más atenta deja entrever que Chimalpáhin sigue aquí al Códice Aubin y no a Tezozomoc (véanse por ejemplo los renglones del 13 al 45). La similitud de su texto con el del Códice Aubin es asombrosa, aunque en ciertos momentos le añada ciertos calificativos o haga uso de determinados términos propios de él. Es el caso de adjetivos como huey, al referirse al árbol donde se asienta el grupo (14, 45), o al llamar al "diablo" del Códice Aubin por su nombre: Huitzilopochtli (8, 22). En este punto, es interesante observar cómo Tezozomoc a veces omite el calificativo de "diablo" (64) y cómo, a veces, emplea el de tetzahuitl (8). E1Ms. Mex. 40 simplemente emplea el término "su dios [de ellos]",yn inteuh (8). En relación con lo anterior están varios pasajes en los que el Códice Aubin ignora a los protagonistas de la historia, mientras que Chimalpahin reitera que se trata de los aztecas (13, 47, 66) o de los culhuaque (25, 29, 41, 44). Ahora bien, otro rasgo característico del cronista chalca es su uso de la palabra altepetl, la cual sustituirá a la de calpoltin
11
del Aubin y Ms. Mex. 40 (24, 29, 32, 35, 43).
12
Respecto a la ortografía, lo más destacado es que sólo el Códice Aubin va a omitir la "h" en las sílabas "hua, hui, hue", no así el resto de la documentación (1, 4, 15, 23, 37,42, 49,52, 53,68, 90).
En cuanto a Tezozomoc, y en relación con este pasaje, a continuación veremos más detenidamente cómo su relato no sólo procede de Alonso Franco sino también del Códice Aubin. Aquí se puede observar que a la hora de redactar los nombres de los que van a ser sacrificados, su texto es más semejante al del Códice Aubin que al de Chimalpahin (renglones 57-59). Lo mismo sucede con los verbos oquicuique (82) y quimina (87). Por otro lado, detalles como que Chimalpahin no incluyera en su Tercera Relación información específica que la obra de Tezozomoc sí contenía, corroborarian nuevamente que Chimalpahin seguía al Códice Aubin. Por ejemplo, el tipo de árbol junto al que los mexicas se asientan o el del nombre de la mujer tendida sobre una de las plantas espinosas. Únicamente Tezozomoc nos dice que se trata de un ahuehuetl (5) y que ella es Teoxahual (60). Esto indica que Chimalpahin, al escribir su Tercera Relación todavía no tenía consigo la Crónica Mexicayotl que luego transcribió.
13
Lo cierto es que los dos autores estuvieron escribiendo simultáneamente
14
Zimmermann (en Schroeder, 1994: 45), "manifiesta que Chimalpahin se mezcló con un círculo muy cerrado de la nobleza indígena de la ciudad de México", y aunque no hay pruebas de que se conocieran personalmente, gracias a los manuscritos de la Sociedad Bíblica se desprende que al menos Chimalpahin accedió a los escritos de Tezozomoc. Falta determinar si Tezozomoc pudo consultar los de éste.
b) Chimalpahin y el Ms. Mex. 85
Considero importante detenemos también en el uso que Chimalpahin hizo del Ms. Mex. 85, pues en cierto momento el cronista va dejando de lado el Códice Aubin para usar el Ms. Mex. 85. Esto sucede en el pasaje relativo a la fundación de Tenochtitlan, donde se produce el sacrificio de un tlacatecatl de Colhuacan (cuadro 4). Comparando los textos es difícil discernir cuándo Chimalpahin deja una versión para retomar la otra. Escribe algunas palabras exactamente igual al Códice Aubin (por ejemplo, "oquittato" o "tlacateccatl"), pero la mayoría son más similares al Ms. Mex. 85 (por ejemplo, "tlatlachpana", "tlachiyato", "yohualtica" o "chichilquauhtli"). Resta decir que omitió el uso de la "n" final en la que tanto incide el escritor del Ms. Mex. 85 ("tenochtlin", "yohualtican" u "omen").
Asimismo, me gustaría señalar una interesante observación (véase los dos últimos renglones en cursiva en la cuadro 4). Tena (1998, 1: 212-213) indicaba que la fecha ome tecpatl era un error en el texto de Chimalpahin, de ahí que en su traducción del texto al español escribiera únicamente ome calli. Sin embargo, no se trata de ningún error. Ome tecpatl es un agregado intencionado del mismo Chimalpahin (Castillo Farreras, 1997: 76, nota 106). Cuando el cronista chalca escribía su Tercera Relación, desde un principio escribió 'Yey tochtli xihuitl". Sin embargo, en su afán de comparar cómputos (al igual que ya vimos que hacía en la Crónica Mexicayotl), cuando vio que el Códice Aubin y el Ms. Mex. 85 decían Ome tecpatl, dudó. De ahí que finalmente optara por añadir una nota que dijera "anoço ome tecpatl", es decir, "o tal vez, año dos pedernal".
Pero el ejemplo más claro del abandono del Códice Aubin y el uso del Ms. Mex. 85 es cuando reprodujo casi literalmente en su Tercera Relación el bello lamento de los teomamaque tras la fundación de Tenochtitlan (cuadro 5). En dicho cuadro hay que tener presente que Chimalpahin no seguía el orden de lectura del documento pictográfico que tenía ante él. Por ejemplo, comienza con las palabras de Tenoch y Quauhtliquetzqui, si bien en el Ms. Mex. 85 son Xomimitl y Oceloapan los que inician el diálogo y éstos se encuentran en la escena misma de la fundación (en el texto de Chimalpahin ellos irían a continuación de los otros). Después continúa con los personajes masculinos que tienen los textos más largos (Axollohua, Ahatl, Acacitli y Tecale) , pasando de largo por las mujeres (Tzepanxouh y Acpacuehe) que son tratadas después de los anteriores. A continuación tres señores que no comunican nada (y que están entre los anteriores) y, tras aquéllos, los veinte teomamaque que no vuelven a comunicar nada.
c) Tezozomoc: Crónica Mexicayotl vs. Crónica Mexicana
Los tres cronistas de los que tratamos en este trabajo se sirvieron del Códice X para articular sus respectivas historias. Pero también utilizaron, o al menos conocieron, la Crónica X. El uso del Códice X está presente, como hemos visto, a través del relato de la estancia de los mexitin junto a un árbol que se rompe y el ritual sobre las plantas espinosas. El de la Crónica X, por ejemplo, mediante el relato del abandono de Malinalxochitl-hermana de Huitzilopochtli- en Michoacán, y por consiguiente, la lucha del hijo de ella -Copil- contra Huitzilopochtli en Chapultepec (véase cuadro 6). Con base en lo demostrado en el apartado anterior, no hay duda de que Tezozomoc copió fielmente parte del texto del Códice Aubin, porque lo tuvo con él. Sin embargo, conviene detenerse aquí a ver el modo como Tezozomoc trabajó. Sabemos que este autor escribió dos obras sobre el origen de los mexicas: la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayotl. La primera la escribió en español hacia 1598 (Orozco y Berra, 1987: 151), mientras que la segunda la escribió en náhuatl algo más tarde, en 1609, como él mismo afirma (Tezozomoc, 1992: 7). Obviamente, la lengua en la que cada una se escribió nos habla de que iban destinadas a usos o públicos distintos.
Hasta hoy día, siempre se ha dicho que la Crónica Mexicana en español procede de una fuente común que otros autores como Durán utilizaron. Esa fuente común es la ya referida Crónica X. Y si de esto no hay duda, lo que a mí sí me parecía muy extraño era que Tezozomoc ignorara este relato cuando fue a escribir su Crónica Mexicayotl en náhuatl. Aunque el enfoque de esta segunda obra está en las relaciones genealógicas, las cuales se remontan al periodo de la peregrinación y se desarrollan profusamente en el periodo colonial, la Crónica Mexicayotl no está tan lejos de la Crónica Mexicana como en un principio pudiera parecer (véase cuadro 6). Una comparación de los relatos referentes a la migracion me hace pensar que, mientras que para la obra en español, lo que Tezozomoc hacía era copiar otro texto -al cual añadió u omitió ciertos detalles-, para la obra en náhuatl contó con un mayor número de fuentes, alfabéticas y pictográficas, además del relato oral de los ancianos (Tezozomoc, 1992: 6, 8). El resultado es un reflejo de su intento por conciliar tradiciones (véase cuadro 6). En líneas generales, este es el uso que hizo el cronista de las fuentes:
- De Alonso Franco es aquella parte que hace alusión a un señor en Aztlan de nombre Chalchiuhtlatonac, fuente de la que no tenemos precedente. Probablemente también la parte relativa a las penitencias en Quinehuayan Tzotzompa. Lo insóhto es que Tezozomoc nos dice que el relato de Alonso Franco concluye tras el ritual sobre plantas espinosas, pero ya se ha visto que esto no es así. Dicho relato procede del Códice Aubin, como arriba se ha analizado.
- El Códice X le sirve a Tezozomoc para explicar que cuando salen de Aztlan hacia [Teo]Culhuacan, traen a Chimalma con ellos. Asimismo, para relatar la escena del árbol y el ritual sobre plantas espinosas que ya se ha visto. Pero aquí es importante detenemos en un detalle: si Tezozomoc consultaba el Códice Aubin, ¿cómo sabía que a Chimalma la traían desde Aztlan, si ella no aparece allí dibujada? La respuesta está en que precisamente Tezozomoc copiaba el texto alfabético de este códice, cuyo autor debía conocer la Tira de la Peregrinación -donde Chimalma sí está representada en Aztlan-, y lo dejó por escrito.
- La Crónica X. Para enlazar el Códice X con la Crónica X el autor menciona los dos topónimos que siguen al ritual sobre las plantas espinosas en la Tira de la Peregrinación: Cuextecatl Ichocayan y Coatl icamac. De allí pasa al relato del abandono de Malinalxochitl en Michoacán. Un relato que podemos identificar como propio de la Crónica X. Este abandono tiene como consecuencia la posterior guerra entre Copil y Huitzilopochtli en Chapultepec, y por ello puede decirse que la batalla de Copil forma también parte de la Crónica X.
- Más adelante, y para la fundación de Tenochtitlan, Tezozomoc combina el Códice X con la Crónica X. Esto se ve claramente cuando el cronista (1992: 44-45) duda entre los protagonistas del evento: Cuauhtlequetzqui (de la Crónica X) o Cuauhcoatl y Axolohua (del Códice X). No obstante, lo más sorprendente es que el relato de la fundación es mucho más parecido a la versión de Durán que a su propia versión de la Crónica Mexicana.
15
d) Torquemada
Con la obra de Torquemada sucede algo similar a la Crónica Mexicayotl. Es muy claro que el fraile intenta concillar diferentes tradiciones: el Códice X y una fuente desconocida. Él conocía la versión de la Crónica X, pero probablemente no la tenía consigo cuando redactaba su obra y prefirió ignorarla en lo posible (véase cuadro 6):
- Para el inicio de la peregrinación incorpora un relato ajeno a los que aquí estamos tratando. Aquél donde un ave repite cantando "tihui, tihui" para iniciar la salida, encabezada por dos personajes que no pertenecen ni a la tradición del Códice X ni a la de la Crónica X. Más adelante identifica a ese ave con Huitzilopochtli (Torquemada, 1975, lib. 11: 113).
- Entre las "familias" que parten de Aztlan, utiliza primeramente una fuente donde dice que se trataba de las siguientes: mexicana, tlacochcalca, chalmeca y calpilca, si bien después, él mismo se encarga de aclarar que otras versiones dicen que eran nueve: las mismas incluidas en la versión del Códice X, pero a la que añadió a los mexicas. Asimismo, a los que debían ser huexotzincas los llama mizquicas (ibidem, 113).
- Torquemada (ibidem, 114) prosigue con el Códice X, ya que pasa a mencionar a los cuatro teomamaque de esta versión (Chimalma, Cuauhcoatl, Tezcacoatl y Apanecatl), a los cuales suma los de una fuente para nosotros desconocida (Tecpatzin y Huitziton).
- Continúa con el Códice X al proseguir con el ritual sobre las plantas espinosas y el árbol que se rompe. Aquí es curioso señalar que él sitúa la escena en las proximidades de Chicomoztoc, probablemente porque como otros cronistas argumentaban (Acosta y Durán), Chicomoztoc también era un sitio que se situaba al principio de la historia. Sin embargo, Torquemada discute el papel de Chicomoztoc como lugar de origen. Como él dice, no le consta por la documentación que él posee (ibidem, 114-115).
- A continuación incorpora relatos de otra tradición que desconocemos, los cuales alterna constantemente con la versión del Códice X. Esta versión la detectamos en los siguientes pasajes: al incluir a los mexitin en Culhuacan, y por ello su participación en la guerra contra los xochimilcas a los que les cortan las orejas; al describir la escena de la fundación de Tenochtitlan, cuando Axolohua y Cuauhcoatl entran en las aguas para comunicarse con Tlaloc; o al narrar el sacrificio de un culhua para poner su corazón en el altar a Huitzilopochtli (ibidem, hb. 11: 129-135, y lib. III: 397-398). Como ya hemos visto, todas esas narraciones formaban parte de la tradición del Códice X.