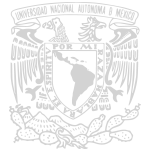Esther Martínez Luna. Soñadores, espectadores, sabias y pirracas. Figuras y discursos literarios en los albores del siglo XIX en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Filológicas, 2022.
Contenido principal del artículo
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
De acuerdo con la legislación de derechos de autor, Literatura Mexicana reconoce y respeta el derecho moral de los autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será cedido a la revista para su difusión en acceso abierto. Literatura Mexicana no realiza cargos a los autores por enviar y procesar artículos para su publicación.
Todos los textos publicados por Literatura Mexicana –sin excepción– se distribuyen amparados bajo la licencia Creative Commons 4.0 Atribución-No Comercial (CC BY-NC 4.0 Internacional), que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en Literatura Mexicana (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en Literatura Mexicana.
Para todo lo anterior, el o los autor(es) deben remitir el formato de Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de la primera publicación debidamente requisitado y firmado por el autor(es). Este formato se puede enviar por correo electrónico en archivo pdf al correo: litermex@gmail.com (Carta-Cesión de Propiedad de Derechos de Autor).
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 Internacional.