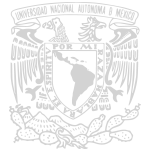Como lo había deseado María, la rebeliónquedaba puesta al amparo de la Virgen de Guadalupe.
Eduardo Ramos
, La Virgen de Guadalupe
, 1880
Introducción
Como lo había deseado María, la rebelión quedaba puesta al amparo de la Virgen de Guadalupe. Eduado Ramos, La Virgen de Guadalupe, 1880
Los géneros y estructuras del teatro dieciochesco encontraron continuidad durante prácticamente todo el siglo XIX. Géneros como la zarzuela y la tonadilla, la comedia de magia y la heroica/histórica militar fueron géneros efervescentes durante el periodo del México independiente, esto sin variar mucho sus orígenes dieciochescos. Es más: el teatro durante los primeros años del México independiente, distaba realmente poco de su modelo virreinal. La literatura dramática y la teatralidad de ese México se formó durante la segunda mitad del siglo XVIII y coincidió precisamente con las motivaciones y cambios ideológicos de la sociedad novohispana (Fiallega 2012 c: 253-269). Por lo anterior, al tratar de dilucidar el teatro guadalupano dieciochesco, nos hemos permitido un límite temporal que va de la construcción del Coliseo Nuevo de México en 1753, acontecimiento importante por ser este recinto uno de los grandes emisores culturales del virreinato, y 1824, año en que se conforma la Primera República Federal, símbolo del inicio del periodo independiente.
En lo que respecta al término teatro popular, coincide con lo que Germán Viveros califica como “Teatro de Coliseo” por el sitio donde solía representarse, el Coliseo Nuevo de México. Ahora bien, una de las características que debe tenerse en cuenta al hablar de este tipo de teatro fue su gran interés por la producción escénica y el espectáculo, pues su objetivo era monetario, por lo que se le conoció peyorativamente como “teatro comercial”. Sin embargo, una denominación de este tipo crearía una oposición ineficaz para el periodo que nos ocupa, pues haría del teatro comercial lo opuesto al de otro tipo que se apreciaría por las proezas e ingenio del autor, el apego al uso de las preceptivas dramáticas y la tradición cultural impuesta por aquellos que detentaban la hegemonía en este sentido, esto en pocas palabras sería un teatro dirigido a grupos selectos de personas entendidas en el arte. Pareciera entonces que este teatro, opuesto al teatro popular, no buscaría en esencia usufructuar ningún beneficio material que no fuese la experiencia estética misma. Dicha oposición, sin embargo, fue inoperante, más no inexistente. Pero su existencia era motivada por los conflictos sociales derivados de las relaciones entre los espectadores, debido a un sistema político excluyente como era el virreinal.1
Se ha querido ver al teatro de la segunda mitad del siglo XVIII bajo una dinámica de convivencia polarizada, dado que bandos opuestos pugnaban por tener mayor presencia. Esta división no fue real y de haber existido se debió a la naturaleza estamental de la sociedad virreinal. Lo cierto es que el teatro fue un hecho multidisciplinario que agrupaba diversos espectáculos dirigidos a un público más bien heterogéneo y, ante todo masivo, que lo mismo incluía a los estamentos más desposeídos, que a la incipiente nobleza. Parece ser que los prejuicios que pesan sobre el teatro popular se debieron a una reiterada lectura de las valoraciones de los estratos privilegiados, los únicos que tenían un acceso garantizado a los medios de difusión de las ideas.
No se pude hablar de teatro de coliseo como un género, sino como una clasificación por su espacio de representación. Por otra parte, la categoría de teatro comercial es ante todo una obviedad, pues todo el teatro, pese a sus particulares intereses, supone un intercambio comercial independiente de las ganancias que pueda dejar a sus creadores. Además, esta forma de llamarlo, supondría una división entre el público que en la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIII no existía. Durante el Siglo de las Luces, el teatro era un fenómeno comercial y de los más ventajosos, cabe decirlo, pues estaba en tercer sitio, sólo por debajo de otras actividades recreativas propias de la masa total de habitantes: gallos y toros, juego de pelota vasca, tabaco y bebida (aguardiente y pulque).
Dicho lo anterior, y asumiendo que el teatro era un fenómeno del que incluso se decía que fue un “ramo más del comercio”, independiente de su sitio de representación (aunque el Coliseo de México tuviera el monopolio), la forma en que se puede tratar este fenómeno es bajo la denominación de “teatro popular”, categoría establecida por Emilio Palacios y que se pude adaptar y extender al caso particular de las ciudades novohispanas del periodo de entre siglos. Esto es: por teatro popular entiendo aquel que se desarrolla en las ciudades y que se proyecta hacia las periferias, adaptando el contenido urbano a las circunstancias rurales. Es un teatro que no careció de calidad estética o literaria, pero su fin primordial fue entretener a un público masivo heterogéneo y desentendido de cuestiones preceptivas. En lo que respecta a su producción, es un teatro que echó mano de las tecnologías escénicas disponibles, tratando de fincar su éxito a través del énfasis en la espectacularidad: música, principalmente, seguida de baile y declamación. En definitiva, en el teatro popular cabían multitud de géneros dramáticos diversos y dentro de ellos nos han llegado testimonios bien logrados, pero realmente conocemos muy poco más allá de los títulos de las obras y los testimonios escasos que algunos entendidos de la época vertieron en los incipientes diarios y gacetas.
Así pues, se puede señalar que durante la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, el teatro creció de la mano del desarrollo urbanístico y del apogeo de la fuerza social de los comerciantes. La construcción de nuevos teatros coincidió precisamente con el remozamiento de las ciudades provocado por el surgimiento de nuevas haciendas y el auge minero. El plan urbanístico emprendido por los Borbones, que tenía por objetivo dotar a la Nueva España en general, pero principalmente a su capital la Ciudad de México, de las condiciones necesarias para estar a la altura de las principales capitales europeas tuvo su representación en el comercio del espectáculo mediante bandos y ordenanzas que estaban más preocupadas por el desarrollo material del teatro que por su contenido.
La carestía de papel, junto con un excesivo impuesto hacia el teatro en el territorio, así como el dominio de la metrópoli, motivaron la importación tanto regular como de contrabando de los géneros de moda. Y una vez llegados a México, sobre todo el teatro musical, fueron aclimatándose y permitieron el desarrollo de nuevos productos. En resumen, el teatro dieciochesco de Nueva España estuvo en consonancia con su desarrollo en las ciudades y el surgimiento de la comercialización del ocio, motivado por el incremento del sueldo en metálico, los avances científicos y el crecimiento demográfico (Aguirre Anaya 1984; Vásquez Meléndez 2003); esto es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue posible pagar por entretenimiento en metálico y a esto se le sumó también la posibilidad de adquirir publicaciones impresas de teatro, amén de partituras, métodos de bailar y tañer instrumentos.
Esta dinámica se dio en casi todas las capitales del mundo durante el mismo siglo; la Ciudad de México tuvo un despunte en el teatro popular, un teatro diverso, a veces literariamente escaso, pero siempre motivado por el espectáculo. En defensa de muchos de los testimonios que se conservan de teatro novohispano, que fueron vapuleados por nuestros eximios críticos, sólo se puede decir que se trata de documentos que dan cuenta de un fenómeno espectacular efímero, del que apenas se conserva (y eso incompleto) uno de sus elementos compositivos: el libreto (Viveros 2005; Palacios 1998; Vera 2018).
Dicho lo anterior, resulta inquietante la falta de testimonios dieciochesos de teatro popular guadalupano en las escasas carteleras del Coliseo de México que se conservan actualmente (Leonard 1951), a pesar de la importancia con la que contó la imagen de la Virgen de Guadalupe a partir de 1737, año en que se instituyó como patrona de la Ciudad de México (Watson 2012); resulta extraño que el recinto que tenía el monopolio de los espectáculos, no se haya inclinado a poner en tablas el asunto como sí lo hizo con otro tipo de comedias con temas religiosos como las muy profanas comedias de santos.
Es cierto que durante las celebraciones de las que fue objeto la Virgen de Guadalupe a lo largo del virreinato, la imagen de la Guadalupana contó con numerosas puestas en escena, pero no es posible confirmar que el tema de éstas fuera el mito de las apariciones en el Tepeyac. Y en el momento en que nos encontramos, no es posible afirmar que, en los teatros públicos como el Coliseo de México, el de Veracruz o Guadalajara haya tenido alguna presencia. Parecería en primera instancia que el teatro guadalupano encontró el sitio adecuado lejos de los teatros públicos y en espacios mucho más modestos.
Los testimonios más tempranos sobre el tema, caso de la pieza Coloquio de María Santísima de Guadalupe, cuando se le apareció a el dichoso Juan Diego de 1596 y El Portento Mexicano, obra del siglo XVII, resultan problemáticos al momento de señalarlos como teatro evangelizador, esto por la reticencia y la desconfianza que en los primeros años del virreinato supuso el mito y su capacidad de seducción entre los indios. Los padres franciscanos fueron de los principales opositores en difundir el culto a la Virgen del Tepeyac, pues aseguraban que la imagen confundía a los indios, dado que en el mismo sitio ya se celebraba con anterioridad a deidades femeninas. Gisela von Wobeser apuntó al respecto que dicha reticencia al mito guadalupano estaba aún viva en el siglo XVII, pues en 1656 el clérigo secular Jacinto de la Serna ratificaba lo dicho por Sahagún sobre el peligro de idolatría que estaba latente en el culto a Virgen de Guadalupe de la manera siguiente:
En el cerro de Guadalupe, donde hoy es celebre [el] santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos [indios] un ídolo de una diosa llamada Ilamatecuhtli o Cuzcamiauh, o por otro nombre y el más ordinario que era Tonanantzin. Celebran fiesta en el mes llamado Títil, diez y siete de un calendario y diez y seis de otro; y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen que van a la fiesta de Totlazonantizin y la intención es dirigida a los malciosos a su diosa [sic] y no a la Virgen Santísima o a entre ambas intenciones: pensando que uno y otro se pueden hacer (en Wobeser: 122-123).2
En lo que respecta al teatro popular, específicamente hablando de los teatros coliseos públicos, me inclino a creer que el tema del mito del Tepeyac no fue atractivo ni tendencia sino hasta finales del siglo XVIII, tiempo en que la figura de Santa María de Guadalupe se convirtió en un símbolo identitario para los criollos y habitantes de las ciudades, aunque llevara años de serlo entre los pueblos de indios (Sandoval Villegas 2006; Ortiz Rodea 2020). Sintomático de esto sería por mucho la paulatina construcción del Convento de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, durante el siglo XVIII. Pero, más afín a nuestros intereses sería el curioso y hasta divertido pleito entre José Manuel Beristáin de Souza (1820) y los habitantes de la Ciudad de México por el uso del espacio público durante la novenaria a la Virgen y el revuelo e incomodidad que causó el sermón de Servando Teresa de Mier.
En diciembre de 1795, al recién designado canónigo de la Catedral, el padre José Mariano Beristáin, se le ocurrió adornar el balcón de su casa con un retrato del ministro Manuel Godoy quien recientemente había sido condecorado con el título de Príncipe de la Paz. Esta acción en apariencia inocente, no obstante, tenía un propósito político claro, el de reafirmar la sujeción a la Corona española. Dicho gesto no fue bien recibido por los abogados, seminaristas y catedráticos universitarios quienes vieron en aquel obsequio a Godoy una adulación insoportable y una injuria imperdonable contra la Santísima Virgen, pues el tiempo demandaba celebración a la santa patrona de México y no la exhibición del nacionalismo español. Beristáin había sido beneficiario del sistema borbónico, por ello se asumía como español e hizo todo lo posible por marcar distancia con el sentimiento de patriotismo criollo (Torres Puga 2002). Esta actitud de Beristáin vuelve a ser evidente en 1796, cuando dicta el sermón por la develación de la estatua ecuestre (yeso y madera) de Carlos IV. Curioso que, para dicha celebración, Fernando Gavila, nuestro gran dramaturgo neoclásico, haya puesto en escena su La lealtad americana, obra que, sin carecer de mérito, estaba en consonancia con la actitud de defensa de las acciones políticas españolas sobre América y la sujeción de los pueblos criollos a la corona de Madrid (cfr. Bargellini 1987; Viveros 1997; Vogeley 2013; Vera García 2016). Todo el evento de festejo tuvo el mismo objetivo.
Cuando Servando Teresa de Mier dictó su tristemente célebre sermón, triste porque le valió la prisión, el destierro y la injuria, el culto a Santa María de Guadalupe era ya un hecho comprobado y legitimado por las autoridades. Una de las órdenes originalmente renuentes a su propagación, se convirtió para esas fechas en una de sus más leales seguidoras,3 nos referimos a los franciscanos que bajo el auspicio del la santísima Virgen de Guadalupe construyeron el Convento de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas, un verdadero bastión de la cultura tal como lo señala Héctor Strobel del Moral:
De todos los colegios, el más poblado y con mayor cantidad de misiones en el continente americano, e incluso en el mundo, fue precisamente el de Guadalupe. A lo largo de su existencia recibió cuantiosas limosnas y donaciones, llegando a hacerse de un capital artístico y bibliográfico significativo, parte del cual aún puede ser admirado. En varias ocasiones se llegó a afirmar que era el convento “más importante del mundo”, su población ascendía a 373 individuos, repartida entre el Colegio y sus misiones. De ellos, 276 eran frailes, 56 novicios, 17 legos, 14 donados y 10 muchachos de hospicio. Para la fecha, el convento poseía tres hospicios y más de 50 misiones, que iban desde Zacatecas hasta California y Texas. En contraste, el personal de cada uno de los demás colegios del virreinato no superaba las 100 personas (1147-1148).
En este contexto Servando Teresa de Mier expuso su célebre sermón en la Colegiata de Guadalupe el 12 de diciembre de 1794 ante una audiencia compuesta por funcionarios del Virrey, la Real Audiencia y el Cabildo de Guadalupe, sin excluir al arzobispo mismo Núñez de Haro de quien se sospechaba ser contrario al culto guadalupano. Servando Teresa de Mier era célebre orador y ya antes había tenido oportunidad de hablar sobre la imagen de la Virgen del Tepeyac. Sin embargo, ese día 12, luego de una charla con el licenciado Ignacio Borunda, quedó seducido por las ideas que éste tenía sobre los orígenes de la imagen guadalupana, particularmente sobre su significado. Borunda estaba convencido de que la imagen guardaba un sentido preciso si era leída como un jeroglífico antiguo del pueblo mexicano.
Aunque Teresa de Mier intentó aligerar un tanto su sermón, el tiempo no le permitió despejarlo de algunos puntos cuestionables. El sermón no era del todo contrario a los preceptos de la Iglesia, pero se oponía a la tradición. El juicio eclesiástico que se abrió contra el fraile dominico no fue por contravenir los preceptos, sino por introducir nuevas valoraciones dentro de una tradición que era ya muy cara a los novohispanos. El sermón concentra los siguientes temas: en principio, explica que la imagen no está pintada sobre la tilma de Juan Diego, sino sobre la capa de santo Tomás quien, se asumía históricamente, había evangelizado estas tierras, aunque ello no era realmente tomado como cierto durante el siglo XVIII. Segundo, el sermón proponía que los indígenas conocían ya muy bien a la guadalupana, pues en el Tepeyac santo Tomás le había erigido un templo al cual con mucha devoción acudían los indios. Con el pasar de los años, se dejó de rendir culto a santa María y la imagen cayó en el olvido y su devoción fue suplantada por diosas paganas y falsas. Ante esa situación el mismo Tomás optó por ocultar la imagen, tiempo antes de desaparecer se creía que santo Tomás era Quetzatcóatl. Diez años después de la llegada de Cortés, la Virgen misma entregó la imagen a Juan Diego. La imagen, entonces, data de los primeros años de la Iglesia, pero su factura es divina y dada su historia, sus componentes tienen una lectura cifrada.
Como el mismo Servando Teresa de Mier señaló en su momento, el objetivo del sermón no fue otro sino el de motivar la defensa de la Guadalupana por los novohispanos ante los embates de la corriente antiaparicionista; esto de alguna manera también legitimaba el patriotismo criollo:
Mier sabía en 1794 que el antiaparicionismio del arzobispo Núñez de Haro era público y notorio. […] Servando hizo del sermón del 12 de diciembre un arma de doble filo. Apoyado en las invenciones de Borunda, el fraile presentaría a Tomás como el eslabón perdido que hacía a México una república apostólica desde los orígenes. Ese mismo movimiento salvaría oportunamente a la virgen de Guadalupe del creciente escarnio que tanto complacía a Núñez de Haro, enemigo de los criollos, quien apoyaba la crítica ilustrada de la tradición, abierta en México por Bartolache y en España por Muñoz. Servando […] quiso salvar más que la tradición guadalupana en sí, su naturaleza como fundamento del patriotismo criollo (Domínguez: 89).
El complejo juicio de Mier, parece coincidir más con una táctica política de Núñez de Haro de deshacerse del patriotismo criollo y no tanto de censurar el contenido. Pero como la tradición sobre el mito guadalupano ya estaba consolidada y nuevas interpretaciones podrían suponer nuevos retos que superar, fue preferible ir contra el guadalupanismo de Mier. Recuérdese que, a lo largo de la historia, el culto tuvo dificultades. Por ejemplo, la erección de la Colegiata se dio entre grandes complicaciones que oponían al arzobispo Rubio y Salinas contra el Cabildo de Guadalupe; y por si fuera poco no deje de tenerse presente que dentro del contexto problemático del culto se dio el apresamiento y expulsión de Lorenzo Boturini junto con el saqueo de su colección (Escamilla 2010).
No es mi propósito dar cuenta cabal sobre el asunto del sermón de Mier, sino demostrar que el culto a la santísima Virgen de Guadalupe estaba ya consolidado a finales del siglo XVIII, a tal grado que incluso la apelación a la tradición podía servir como instrumento probatorio en favor de quienes negaban el sentimiento de patriotismo criollo, como fue el caso del arzobispo Núñez de Haro. De esta manera, “el episodio del sermón de fray Servando Teresa de Mier, muestra que igual que ahora, en el siglo XVIII también había personas que exageraban sobre Guadalupe y se dejaban llevar por ideas distintas a las de la tradición guadalupanas; en este caso se agrega también el componente de un criollismo exagerado” (Watson: 962).4
Dicho lo anterior es posible conjeturar que el mito guadalupano no fue tema para el teatro popular sino hasta finales del periodo virreinal y las vísperas de la Primera República. Ahora bien, en el ámbito rural, la situación pudo ser algo distinta. Siendo esto así, es válido preguntarse dónde y con qué propósito se dio el teatro guadalupano dieciochesco.
El teatro guadalupano
Según testimonio de Armando de Maria y Campos (10-11), la representación teatral más temprana del mito guadalupano data del mismo año de 1531, pues con motivo de la procesión de Catedral a la Ermita del Tepeyac se celebró una misa solemne que terminó en fiesta y representación teatral. Los datos, según el célebre cronista, se pueden encontrar en un documento fechado en 1889, procedente de Amecameca titulado Información sobre la milagrosa aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe.5
Sin embargo, aún siendo cierto el dato, la obra que se ejecutó no debió haber sido ninguna puesta en escena, sino en realidad un “canto” (¿oficio litúrgico?) escrito por don Francisco Plácido, señor de Atzcapotzalco. Estos versos, varios años después, según otro testimonio decimonónico, fueron encontrados por el ilustre Carlos de Sigüenza y Góngora entre los papeles del cronista Domingo de San Antón Chimalpahin; nuestro célebre humanista, autor del Mercurio, los entregó al padre Florencia para que los incluyera en su Estrella del norte (Guridi: 154-155).
Movido por su franca devoción a la virgen, Armando de Maria y Campos no tuvo en cuenta que aunque a partir de la segunda mitad del siglo XVI el culto a la Virgen del Tepeyac iba en aumento entre los criollos novohispanos, no existió ningún testimonio escrito sobre el mito de las apariciones que pudiera servir como architexto sino hasta mediados del siglo XVII, para ser precisos luego de la publicación de Imagen de la Virgen María, madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la ciudad de México, de Miguel Sánchez, libro de 1548, y Huei Tlamahuizoltica omonexiti in ilhuicac tlatoca cihuapilli Santa María de Guadalupe, de Luis Lasso de la Vega, publicado en 1649; texto este último, que incluye el Nican Mopohua, relato escrito por el humanista Antonio Valeriano, y que no está de más decir, se ha llegado al consenso de que es el architexto del mito guadalupano (Wobeser: 141 y ss.; Fiallega 2012a). Por lo anterior, nos es lícito colegir que el teatro popular sobre el mito guadalupano debió haber sido posterior a la segunda mitad del siglo XVII.
En el ámbito del teatro popular, la puesta en escena del suceso mariano no parece estar presente con la misma intensidad con la que estuvieron las comedias de santos, de magia o las representaciones teatrales de la Pasión de Cristo, no al menos en los teatros públicos, sino dentro de otros espacios de representación que comenzaron a tener presencia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, espacios, vale la pena dejarlo claro desde este momento, muy distintos del teatro colegial o de evangelización (cfr. Vera 2019: 5-49).
El teatro gudalupano al que nos referimos, no es aquel que la tradición ha concebido como teatro de evangelización o colegial. Este tipo de teatro, más cercano a lo ritual, no corresponde ni en sus intenciones ni en sus características con el fenómeno del teatro popular. Germán Viveros (2005: 14 y ss.) estableció por una parte, que el teatro de evangelización, independientemente de su público, era casi exclusivamente hecho por la orden franciscana y con el objetivo de adoctrinar a los indígenas monolingües del centro del territorio; por su parte, el teatro colegial, de dominicos y jesuítas principalmente era aquel que, independientemente de la lengua en la que se escribiera, era destinado a correligionarios con la intención de enseñanza retórica, entretenimiento o exaltación de los dogmas.
Entre los estudiosos contemporáneos6 parece existir la idea de que todo el teatro guadalupano conservado tuvo una intención evangelizadora dentro de las comunidades de indígenas y de hispanohablantes. Esta sospecha, sin embargo, es difícil de constatar plenamente. Si tomamos como punto de partida lo establecido por Germán Viveros (2005) sobre ser el teatro de evangelización casi exclusivamente franciscano, se debe señalar que la orden de la Regla de San Francisco fue de las principales opositoras al culto a la Virgen durante sus inicios. Además de esto, las piezas más antiguas conservadas son copias dieciochescas de obras de finales del siglo XVI y mediados del XVII, nos referimos al Coloquio de Ma. Santicma de Guadalupe cuando se le apareció a el Dichoso Juan Diego y El Portento Mexicano.
Ahora bien, para el siglo que nos ocupa, no ha sido posible rescatar ningún testimonio que posea algunas indicaciones que señalen una intención de adoctrinamiento o evangelización. Parece ser que para la segunda mitad del siglo XVIII el teatro de evangelización se había agotado, pues incluso en obras afines al misterio guadalupano como podrían ser las pasiones de Cristo tampoco hay mucho de este teatro franciscano de principios del XVI (Leyva 2001; Vera 2019).7
Existen testimonios de coloquios en lengua náhuatl sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. No obstante, no pertenecen cabalmente al siglo que nos interesa, sino que son copias (o refundiciones) de textos provenientes de la segunda mitad del XVII. No se puede determinar que estas copias hayan servido como libreto y que en efecto se hayan representado.
Este es el caso del manuscrito que lleva por título “Coloquio de la aparición de la Virgen Santa María de Guadalupe Señora Nuestra”, resguardado actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia bajo la signatura 301 de la colección mexicana. Se trata de un diálogo teatral en el que la portada y las acotaciones están en castellano y los diálogos en náhuatl. La copia a la que nos referimos la realizó el padre jesuita José Antonio Pichardo (1748-1812), lo que nos permite especular en un primer momento que fue parte de las dinámicas del teatro jesuítico, por consiguiente, alejado de la dinámica del teatro popular. Pero esto es sólo una conjetura.
El fondo documental mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia alberga al menos dos copias de coloquios o comedias provenientes probablemente de la colección de documentos de Lorenzo Boturini de quien se sabe poseyó algunas piezas sobre la aparición de la Virgen (Brinckmann: 165-166; Fiallega 2012b), aunque no se puede afirmar que hayan sido teatro popular. Ahora bien, el espacio de representación de estas piezas, si es que lo tuvo, debió haber sido el centro del territorio del virreinato y no es del todo claro ni el tipo de teatro del que se trató ni el público al que fe dirigido.
Desde la segunda mitad del siglo XVI, la historia sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe circulaba de manera oral, razón por la que Brinckmann (166) afirma que de ahí derivó a una considerable cantidad de crónicas escritas sobre sus apariciones, algunas de ellas en náhuatl como la de Antonio Valeriano, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl o el bachiller Lasso de la Vega. Esto es importante de puntualizar, porque la transmisión oral del culto a la Virgen nunca cesó durante todo el virreinato. Durante buena parte del siglo XVIII se siguió promoviendo el mito a través de la literatura oral, dentro de la que tenía cabida un particular tipo de teatro, este sí, inserto en el fenómeno del teatro popular. Prueba de esto podría estar en la comedia que escribió un tal fray Roque Velujo8 (tb. Velujo) quien escribió un coloquio que a finales del siglo XVIII corría manuscrito, cuyo título era La conquista espiritual de la América por Maria Santísima de Guadalupe. Drama sagrado y del que se puede sospechar derivaron muchos otros textos entre ellos quizá el Coloquio Alegórico Guadalupano que tuvo varias impresiones durante el siglo XIX.
Como haya sido, lo cierto es que la historia oral de las apariciones derivó en obras de composición teatral mucho más inspirada, pero siempre con la constante de lugares de representación modestos e incluso periféricos, para un público masivo deseoso de entretenerse sin que, con ello, estuviesen alejados del fenómeno del teatro popular de los coliseos, sino dentro de otros sitios de representación, a saber, casas particulares y teatro de muñecos.
Los títeres y la santísima Virgen de Guadalupe
Es de suma importancia que el lector conozca que, durante el periodo virreinal, en particular durante el siglo XVIII, hubo dos modalidades del teatro con marionetas, tan cercanos que podían confundirse, pero que se diferenciaban por detalles notables y que el público los reconocía. Por una parte, estaban los títeres o juegos de títeres que por lo general eran cuadros de muñecos de guante o apoyos visuales para el canto de un romance y por otra parte la comedia de muñecos que era algo más compleja.
Los títeres a menudo formaban parte de la función de calle que incluía diversos espectáculos como juegos de destreza, exhibición de perros u otros animales amaestrados y escamoteo, baile y canto. La voz títeres a veces designaba cualquier espectáculo de calle que podía o no incluir teatro con marionetas, tal como lo ejemplifica la aguada de Francisco de Goya titulada Títeres en un pueblo en el que se aprecia a un par de músicos tañendo y bailando, pero no hay teatro de marionetas. Había una buena presencia de compañías trashumantes de títeres; gracias al celo inquisitorial nos ha llegado un ejemplo notable de este tipo de teatro: se trata de la compañía de José Macedonio Espinoza en cuyos papeles incautados en 1802 figuraba un buen número de pequeñas obras cuyo ritmo de representación nos sugieren un montaje con muñecos; es probable que en efecto varias de esas piezas fueran para marionetas de guante,pues era la técnica más cómoda, amén de que en el mismo expediente se le designa a Macedonio como titiritero; llama la atención que en dichos papeles se incluye un panegírico a una perrita, lo que delata que la compañía montaba un espectáculo de perros amaestrados (cfr. Camastra 2007; 2014).
Por otra parte, la máquina real de comedias de muñecos, era un espectáculo más complejo en su factura que trataba de emular los espectáculos de los coliseos. La máquina misma era de dimensiones considerablemente mayores y la nómina de sus participantes era excepcionalmente grande entre galanes, galanas, vejetes, cómicos, músicos y cantantes. Todos ellos animadores de muñecos. Las compañías de esta modalidad solían asumirse como artistas e incluso burgueses y a veces fijaban sus propios costos por entrada. Muchos de ellos incluso llegaron a afirmar que construyeron teatros por cuenta propia sólo para poder dar funciones en los poblados. Las compañías de muñecos solían anunciarse a través de un desfile lleno de música, baile, pequeñas pantomimas y alharaca. Sus actores eran profesionales y las compañías estaban compuestas además de los cantantes y animadores, por personal de intendencia (Vera 2018).
Los historiadores del teatro mexicano no han logrado determinar cuál haya sido con precisión el repertorio dramático de los títeres y de las comedias de muñecos (cfr. Jurado-Rojas 2015; Vera 2018). Se asume que este teatro se decantó por presentar comedias de santos, de magia y entremeses costumbristas. Pero hasta ahora no ha sido posible localizar un solo documento de este teatro que certifique textualmente que se trata de teatro de marionetas. Independientemente de esto, su importancia es capital para el conocimiento de la dramaturgia virreinal, pues el teatro de títeres fue de las manifestaciones dramáticas más socorridas durante el siglo XVIII y todo el periodo independiente.
Germán Viveros ha considerado al teatro de títeres como una manifestación de las artes escénicas durante el virreinato (2005). Y no era para menos, pues durante el siglo XVIII las compañías de marionetas aumentaron y no sólo eso, sino que se erigieron escuelas para aprender a animar muñecos, así como teatros exclusivos para representar este arte, que por lo demás era gran deleite de un buen número de personas pertenecientes a todos los estratos de la sociedad virreinal (Vera 2018).
La reglamentación que limitaba el ingreso a las ciudades de las compañías de marionetas, era inversamente proporcional a su eficacia, esto es, cuanto más se anunciaba su restricción a través de bandos y ordenanzas, mayor era su presencia en las calles. Incluso, el reglamento de 1786 del Coliseo Nuevo de México contempla el uso de las marionetas durante la cuaresma para suplir la ausencia de las compañías de personas. Esto revela la injerencia del teatro de títeres. Su naturaleza trashumante, por lo demás, nos permite asumir que buena parte de las ideas y modas durante el periodo que nos ocupa pasaron obligadamente por las compañías de marionetas.
En lo que respecta al mito guadalupano en el teatro popular, tenemos algunas noticias que nos sugieren que el teatro guadalupano tuvo un buen recibimiento en el teatro de marionetas. Particularmente ejemplar de esto es el caso de una compañía de animadores que llegó a la villa de Chihuahua en 1794. Según el expediente inquisitorial, los animadores representaron obras sobre la vida de santa Genoveva, san Alejo, santa María Egipciaca, san Agustín y las cuatro apariciones de nuestra señora de Guadalupe. Los cómicos llevaban consigo licencia para trabajar, misma que debió haber sido expedida en la Ciudad México un año antes, según era costumbre.
Por razones administrativas, las compañías itinerantes debían pasar algún tiempo en el Coliseo de México, donde se veían obligados a entregar a beneficio del teatro público cualquier nuevo entretenimiento aprendido o desarrollado durante sus viajes, además de entregar a las cómicas y cómicos más destacados de la troupe para que la ciudad no estuviese a la zaga con respecto de las villas. El cumplimiento de esta exigencia era condición para la entrega de licencias. Aunque era incumplida las más de las veces, también solía acatarse quizá por la sola razón de que los beneficios económicos de la legua subsanaban la pérdida de espectáculos o actores. Lo anterior viene a colación porque la relación entre el Coliseo de México que tenía el monopolio de los espectáculos y las compañías itinerantes era estrecha y fructífera para ambos. Cómicos del Coliseo huían a la legua y las compañías itinerantes llevaban las novedades de las plazas a los coliseos (Ramos 2013).
El caso particular de la compañía de titiriteros que actuó en Chihuahua en 1794 nos permite creer que el mito de las apariciones de la Guadalupe tuvo buena presencia entre los espectáculos de calle y que en gran medida pudo haber contribuido a la aceptación del mito entre la gente del pueblo llano. Este espectáculo de 1794 en particular fue todo un éxito y por eso mismo despertó la sospecha de las autoridades a quienes se les hizo “duro” que mezclaran “lo divino con lo profano”. Para 1817, continuaban aún compañías de la legua representando con muñecos, incluyendo en el espectáculo toda clase de bailes algunos no tan decentes como hubiesen querido las autoridades, pero sumamente divertidos para los espectadores (González Casanova: 53).
En noviembre de 1816, el presbítero José Manuel de la Riva envió su respuesta al extrañamiento del canónigo Manuel Ignacio Andrade sobre las supuestas representaciones de muñecos, títeres y comedias que se habían dado dentro de la Villa del Tepeyac. Ante tal acusación De la Riva le hace saber al canónigo que durante su ministerio no se había presentado tal situación y que de suceder lo reportaría de inmediato a las autoridades correspondientes para que se revocara el permiso a los cómicos:
Hasta la hora ni se ha presentado ninguno con semejante solicitud ni tengo noticia de ello, pero puede V[uestra] S[eñoría] tener por cierto que siempre que suceda pararé la instancia al señor comandante [general] como lo haré luego que regrese de un paseo militar del oficio de V[uestra] S[eñoría] y coadyuvaré con mi corto influjo a su pretensión como tan justa. Dios guarde a V[uestra] S[eñoría] (AHIBG, parroquia, cja 403, exp. 29, s/f).
Es claro que no podemos poner en duda lo expresado por el presbítero sobre la inexistencia de títeres o muñecos dentro de la Villa, sin embargo, el extrañamiento del canónigo nos permite especular que en efecto dichas representaciones se llevaban a cabo. Los artistas de la calle estaban por toda la Ciudad de México, unos mejor establecidos que otros y dada su naturaleza siempre aparecían donde mejor público hubiera (Ramos 2013). Por esta razón cuando el canónigo Andrade dice tener “sólidos motivos” para recelar que llevaron a cabo dentro de la Villa “diversiones de maromas, títeres y comedias de muñecos”, tampoco podemos ponerlo en duda, no si tomamos como referente las dinámicas contradictorias del siglo XVIII en el que aumentaba el celo religioso en la misma medida en que se secularizaba la sociedad (Viqueira Albán 1987).
Durante el siglo XVIII hubo una mayor profanidad en la manera en que se concebía y se representaba lo sagrado. Si bien esto no llegaba a la irreverencia, los temas religiosos en el teatro tenían un mayor componente de entretenimiento que de devoción. Eso es evidente en los casos de las pasiones de Cristo, por ejemplo, o las comedias de santos y ciertamente en el teatro guadalupano o las pastorelas marianas. Es decir, una mayor profanidad estaba acompañada de “un mayor relajo en los públicos”, “la palabra de Dios se prestaba a la jocosidad, se mezclaba con los chistes y gracejos”, esto es, “se corrompía” (González Casanova: 55), a la vez que se liberaba a los espectadores de la abrumadora solemnidad del rito. En este contexto, es factible asumir que el mito de las apariciones se representó con marionetas de manera ininterrumpida hasta finales del siglo XIX. A pesar de que no contamos con otra noticia tan reveladora como el caso de 1794, nos es posible especular con cierto nivel de verdad que el teatro guadalupano con títeres del siglo XVIII continuó subsistiendo durante los años sin cambiar mucho sus originales tramas virreinales. La sola mención de la obra Las cuatro apariciones de la compañía de Chihuahua, coincide con el librito impreso bajo el mismo título por la testamentaria Vanegas Arroyo poco más de un siglo después.
La Compañía de los Hermanos Rosete Aranda (aparecida en Tlaxcala en 1835) y todas las otras compañías de animadores de títeres que surgieron después continuaron representando la aparición de la Virgen. El célebre empresario teatral José Soledad Aycardo incluía a menudo seis cuadros de títeres, entre los que destacaba la comedia La gloria del Tepeyac o las cuatro apariciones(Armando de Maria y Campos: 64).
No sabemos hasta qué punto muchos de los papeles impresos por la Testamentaria Vanegas Arroyo y otras similares son de hecho obras provenientes del siglo XVIII. Esta sospecha ya ha sido anunciada por Cristina Fiallega (2012 b) en su introducción a la edición de la Comedia Famosa de la aparición. Por mi parte, lo he confirmado para el caso de algunos papeles de la testamentaria de Vanegas Arroyo, impresos a principios del siglo XX, pero que provienen de textos de la segunda mitad del siglo XVIII, caso de La mojiganga el Casamiento de los Indios (seguramente una tonadilla en sus orígenes). Con respecto al teatro guadalupano en 1855 la imprenta de Abadiano publicó una hoja volante de la Loa de los dos inditos cantores a María Santísima de Guadalupe (Maria y Campos: 63), título que nos recuerda la exitosa tonadilla de 1793 Los indios cantores, representada en el Coliseo Nuevo y desgraciadamente perdida.
Las representaciones teatrales en casas particulares, también llamadas pastorelas o coloquios, sobre la Aparición de la Virgen de Guadalupe
Si el mito de las apariciones del Tepeyac no estuvo en los teatros coliseos, ¿dónde se representaron los testimonios que tenemos? Me veo obligado a no tratar el caso de los testimonios de comedias sobre la aparición que están escritos en náhuatl, ello porque salen de mi competencia y porque suponen un problema interesante de apreciación sobre el público receptor de dicho teatro. No podemos determinar si estos testimonios son libretos de teatro, o si son ejemplos de teatro de evangelización, o sencillamente estudios para un teatro de promoción o teatro recreativo de comunidades religiosas donde estaban indígenas monolingües; más todavía: ¿fueron los indígenas monolingües su principal público o sus principales creadores?, ¿fueron las comunidades nahuas del centro del virreinato quienes compusieron estos textos para solaz propio, como parte de un teatro ritual? Si bien este teatro podría emanar del fenómeno que hemos determinado como teatro popular, su naturaleza nos es aún desconocida.9
De lo que sí podemos dar cuenta es de los testimonios escritos en castellano. Uno en particular ha sido considerado por la crítica el ejemplo mejor logrado de teatro gudalupano. Nos referimos a la Comedia Famosa de la Sagrada Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe,10 cuya edición moderna ha corrido por cuenta de Cristina Fiallega.11 El original de este texto, conservado actualmente en la Biblioteca de la Insigne Basílica de Guadalupe, genera varias dudas sobre su origen.
En principio se trata de una hermosa copia manuscrita, hecha con una caligrafía elegante y limpia, lo cual contrasta con otro tipo de documentos teatrales conservados que corresponderían a libretos para apuntadores o actores. Esta cualidad material del manuscrito nos hace creer que se trata de una copia de un libreto hecha ex professo para servir de obsequio, ya que no se aprecia ningún tipo de desgaste considerable que pudiera sugerir que se empleó rutinariamente para ensayar la pieza. En lo personal, conjeturo que debe tratarse de una copia de obsequio de una representación hecha en una casa particular. No sería raro esto, pues tenemos constancia de que regalar libretos de teatro era algo habitual; sirva de ejemplo las dos hermosas copias manuscritas de La linda poblana que su autor Fernando Gavila dedicó a las cantantes que la representaron y que muestran estos cuidadosos detalles de manufactura, mismos que posee la comedia en cuestión.12
Por otra parte, esta copia de la Comedia Famosa de la Sagrada Aparición al parecer se realizó durante la segunda mitad del siglo XVIII, casi sin equívoco a finales del siglo, pero se presume que es anterior. Por los contenidos de la pieza y la manufactura de la versificación, Cristina Fiallega (2012 a: 111) propone que el autor debió haber sido un personaje entendido en historia, lengua náhuatl, teología y, por supuesto, conocedor preciso del teatro áureo. Los dos candidatos que podrían cumplir dichos requisitos podrían ser por una parte Carlos de Sigüenza y Góngora y por la otra, el humanista Lorenzo Boturini. Ambas conjeturas son arriesgadas y ciertamente difíciles de comprobar en el estado actual de las investigaciones sobre el tema. No obstante, considero que sería mucho más acertado asumir que se trata de una pieza deliberadamente anacrónica del periodo de entre siglos, o sea de las postrimerías del virreinato y los primeros años del siglo XIX.
La evidente imitación de Calderón fue una corriente socorrida durante la primera mitad del siglo XVIII novohispano, corriente representada por Francisco de Soria, Cayetano Cabrera Quintero y, principalmente, Eusebio Vela (Palacios 2005: 9-10); ahora bien, dicha escuela calderoniana pudo haberse prolongado entre los entusiastas y aficionados al teatro, toda vez que, entre los círculos literarios, Calderón de la Barca era un modelo a seguir, aunque en tablas su presencia era cada vez menor.
En el caso de La comedia famosa, parece ser que el modelo para la escritura fue La Aurora de Copacabana, de Calderón. Ignacio Pérez Ibáñez (2020):223 ha llegado a afirmar que es altamente probable que el título de la obra haya sido en su origen La aurora en el Occidentea imitación de la comedia del madrileño. Según las deducciones del profesor de la University of Rhode Island, existen dos marcas en el texto mismo que nos sugieren esto. Hacia el final de la obra se alude a ello no sólo porque se enuncia, sino porque el copista lo señaló expresamente utilizando una letra más grande: “que ha entrado en carro triunfal / la aurora en el Occidente” (fol. 65r) “Publiquen todos que hoy entra / del mejor sol que le nace / la aurora en el Occidente / a ostentar sus claridades” (fol. 69v).
Independientemente del título de la obra, es altamente probable que se trate de un ejemplo de lo que llamo “teatro particular”, es decir, un libreto para una pastorela o una puesta en escena recreativa, un detalle para pocos asistentes, quizá propio de alguna tertulia o convite privado, quizá teatro de aficionados. Este asunto lo detallaré más adelante.
La falta de interés del mito guadalupano en los teatros coliseos quizá se debió en parte a que la conformación del relato de las apariciones tuvo durante casi todo el virreinato dificultades para ser aceptado por las facciones que detentaban algún privilegio. Para los criollos, había una confusión con la advocación extremeña; los franciscanos en sus orígenes se mostraron reticentes a la veneración en el Tepeyac…, aunque una de esas dificultades que tuvo el culto de la Virgen del Tepeyac es posible que nos otorgue un indicio sobre su éxito: durante buena parte del virreinato existió una confusa asociación entre la imagen guadalupana con otra bien conocida por los criollos, a saber, la de la Inmaculada Concepción de María.
Curioso, cuanto menos, es que representaciones sobre la Inmaculada Concepción de María hubo muchas y reiteradas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII; además, las celebraciones por este día se daban dentro del novenario a la guadalupana, para ser precisos el día 8 de diciembre. Se tienen noticias de varias pastorelas que se dieron en la Plaza de Gallos con este tema mariano. ¿Habrá sido el caso que bajo un título similar se hayan montado en las casas de comedias y jacalones de la Alameda y tertulias privadas las obras que actualmente se conservan sobre el mito guadalupano? ¿Y será posible que su éxito en esos escenarios haya motivado su difusión por todo el virreinato a través de la impresión de hojas volantes y comedias de muñecos? Difícil de corroborar en este momento, aunque, en efecto, es posible conjeturar que las apariciones del Tepeyac fueron motivo de pastorelas y que dentro de casas particulares de comedias se puso en tablas y que fue un tema socorrido.13
Aunque en el siglo XVI, el pintor Marcos Cipac de Aquino haya recurrido al modelo de la mulier amicta sole, en específico al grabado de la berlinesa Virgen en la Gloria, lo cierto es que quienes le hayan encargado la pintura querían representar plásticamente una Inmaculada que sirviera como ícono para sustituir el culto que en el Tepeyac tenían varias divinidades femeninas. La aceptación de esta nueva advocación mariana no sucedió de inmediato, sino que se fue configurando con el paso del tiempo y durante buena parte de este siglo se asumió entre los criollos que se trataba de una Inmaculada (Wobeser: 48-60).
Téngase presente que las características del mito no fueron fijadas sino hasta 117 años después de las supuestas apariciones, esto con la publicación del libro de Miguel Sánchez; y más: la acendrada devoción hacia la imagen de la Virgen del Tepeyac no parece haberse consolidado sino hasta después de que se promovió a la Virgen de Guadalupe de México como la santa patrona de la ciudad y por extensión de todo el virreinato, lo cual no sucedió antes de 1737 y no tuvo repercusión material significativa sino hasta que se erigió la Colegiata de Guadalupe, extramuros de la Ciudad de México en 1749 (Watson: 865 y ss.).
Armando de Maria y Campos (1953), uno de los primeros autores en tratar el tema del teatro guadalupano, llegó a afirmar que el mito de las apariciones no fue tan socorrido durante el siglo XIX. Nuestro célebre cronista, sin embargo, quizá no tuvo acceso a los documentos hoy día localizados que nos permitirían reconocer que el teatro guadalupano tuvo su auge precisamente durante dicho siglo, pues de aquel tiempo provienen la mayor cantidad de testimonios conservados. Lo que sí reconoce Maria y Campos es la modestia de factura que tuvieron los espectáculos escénicos guadalupanos desde su origen. No es mi propósito hacer un recorrido de las implicaciones sociales de este teatro, pero es necesario reconocer que fue un teatro modesto, dirigido a públicos masivos y con ánimos de entretenimiento.
La conjetura acerca de que el teatro guadalupano tuvo una vida activa en el teatro de títeres, casas de comedia, jacalones y en las plazas (entre ellas, el atrio mismo de la Colegiata) no es de ninguna manera descabellada. Y siendo a fin de cuentas un teatro que la crítica pasaba por alto y que no había necesidad de fijar, muchos más testimonios de probable calidad se perdieron irremediablemente con el tiempo.
Ahora bien, en cuanto a la Comedia Famosa de la Aparición Cristina b: 110 Fiallega (2012) asume que la obra debió haber sido de finales del siglo XVII por contener un estilo barroco cercano al calderoniano sin pasar por alto dejos de Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias. No obstante, la primera mitad del siglo XVIII se caracterizó precisamente por retomar ese estilo. Tomemos como referente que la obra está escrita en español y todo indica que no se trata de una traducción o adaptación de algún texto en náhuatl, sino antes bien de una reelaboración sobre un texto ya bien conocido desde la segunda mitad del siglo XVII, a saber, El portento mexicano.
La comedia, además, exige que el teatro tenga ciertas herramientas escénicas que nos hacen dudar sobre ser este un teatro con intenciones misioneras, de adoctrinamiento o de calle. Por ejemplo, en una parte se exige que de una nube baje un ángel, postrado sobre una repisa y que quede suspendido a mitad del escenario: “Dentro de una nube irá bajando un Ángel en una repisa, quedándose suspenso en medio del monte, en un peñasco”. Y más aún: la misma acotación del principio es reveladora sobre las exigencias escénicas, razón por la que Cristina Fiallega afirma que el espacio de realización de la obra fue preconcebido no sólo con el tablado sino “dotado con tramoya, escotillón y otros artefactos creados para la puesta en escena y para efectos especiales del tipo Deus ex machina y aux machina.
El teatro de monte, aparece el Demonio en lo alto sentado en un dragón que irá atravesando todo el teatro, y luego bajará hasta el tablado, en donde se apea, y vuela el dragón, según lo fueren diciendo los versos (Fiallega 2012b: 117).
Esta didascalia recuerda al aparato escénico que demandaban las comedias de magia y de santos; por citar un ejemplo, véase las increíbles exigencias de El iris de Salamanca. No obstante, la palabra repisa llama nuestra atención por ser un término que no hemos encontrado en ninguna otra comedia del siglo XVIII. Esto nos hace pensar que o bien el autor conocía el mundo del teatro, pero era hasta cierto punto ajeno a él e imitaba las indicaciones como eran establecidas por su modelo que era sin lugar a dudas Calderón y su teatro palaciego.
Otra posibilidad es que la obra fue pensada para representarse en un escenario mucho más modesto que el del Coliseo de México, pero igualmente dotado de los elementos escenográficos indispensables para una comedia como esa. El único dotado con tales aparatos era el Teatro de los Gallos, alquilado regularmente para realizar pastorelas durante la temporada invernal y que contaba con todos estos requisitos. Pero también existe una posibilidad más: dentro de una de las tantas casas de comedias que había por toda la ciudad. Por cierto, la colegiata de Guadalupe parece ser que tuvo su propia casa de comedias, fincada sobre un domicilio heredado hacia principios del siglo XVIII. No ha sido posible verificar que en efecto este edificio haya servido como auténtico espacio de representación, pues los documentos sólo indican que la gente lo conocía como la Casa de las Comedias y que la Colegiata alquilaba sus habitaciones. Sin embargo, el solo nombre y el conocimiento de darse en efecto comedias en los patios de vecindad nos permiten especular que efectivamente era un sitio donde se dieron las comedias, sitio, insisto, adscrito a la Colegiata. Y valga decirlo, el texto exige que la representación se haya hecho con actores profesionales, mismos que solían actuar precisamente en casas de comedias o en el teatro de los gallos.
Conclusiones
De lo anterior, se puede conjeturar lo siguiente: el teatro guadalupano tuvo su origen en los relatos orales que surgieron a partir de finales del XVI y parece ser que nunca salió del circuito en el que esta literatura se mueve, a saber, las calles. Por oficio del arzobispo Francisco Xavier de Lizana, dado a la imprenta en 1803, conocemos que todo el cuerpo eclesiástico tenía prohibida la asistencia a los coliseos o teatros públicos; aunque lo cierto es que hallaban manera de evitar dicha regla. Esto nos lleva a pensar que en materia tan cara como el culto de la Virgen, preferían tener cierto control y estaban dispuestos a ser tolerantes como lo fueron con las representaciones de la Pasión de Cristo.
Así pues, el mito se representó con títeres. En lo que respecta a las pastorelas, o sea a los coloquios o comedias hechas en casas particulares y teatros periféricos, el mito tuvo buena acogida. Estos dos espacios de representación fueron por mucho los más socorridos por la sociedad del México de entre siglos, no sólo porque eran relativamente más baratos que el Coliseo, sino porque parece ser que atendían a la proyección de sus aspiraciones y deseos. El teatro guadalupano siempre fue del pueblo.