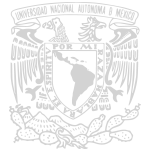La anotación de la obra de sor Juana Inés de la Cruz ha planteado una ardua problemática a filólogos y académicos durante casi un siglo. Desde su modélica edición anotada por Alfonso Méndez Plancarte1 hasta el día de hoy, continúa siendo un proyecto ensayado, por así decirlo, en diversas ediciones que pretenden responder a la demanda constante de un público lector de diferentes índoles e intereses. Así sucede con la edición que ahora nos ocupa: una selección de unos sesenta poemas de su obra lírica, entre sonetos, romances, décimas, endechas reales y redondillas, añadidas sus tres famosas cartas: la Crisis sobre un sermón, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y la Carta al Padre Antonio Núñez de Miranda. Facundo Ruiz, universitario argentino, toma diversas resoluciones en la estructuración de su antología. Primeramente, divide la selección según los tres distintos volúmenes de la obra de sor Juana publicados en su tiempo: la Inundación castálida (con tres poemas más que aparecen en la reedición de la Inundación titulada Poemas), el Segundo volumen y Fama y obras póstumas. En segundo lugar, en todo momento respeta la numeración de los poemas hecha por Méndez Plancarte, quien los clasificó todos según su género poético. En tercer lugar, Ruiz agrega un apéndice con la Carta al Padre Núñez y el soneto “Verde embeleso de la vida humana”, copiado por el pintor Juan Miranda en el retrato de sor Juana, fechado en 1713. Finalmente encontramos una tabla de contenidos de los tres tomos en su orden original, colocando los números asignados por Méndez en los lugares correspondientes, mientras lo no elegido para su antología, lo consigna con sus respectivos títulos. Precede a la selección un largo ensayo de unas sesenta páginas, incluidos los criterios de la edición. Así pues, y también por la naturaleza de esta antología, será preciso dividir mi comentario entre lo referente a la anotación y lo relativo al ensayo preliminar.
No llamé modélica la anotación de Alfonso Méndez Plancarte sólo por convención: ninguno de sus sucesores ha podido desplazar en calidad la edición de tres de los cuatro volúmenes del Fondo de Cultura Económica que comenzó en 1951 (habrá que recordar que el último tomo, con el teatro y la obra en prosa, fue editado por Alberto G. Salceda a la muerte de Méndez Plancarte), a pesar de que (y quizá por ello), desde entonces, el conocimiento y la discusión sobre la obra de sor Juana han ido incrementándose geométricamente. Por lo que respecta a la edición de Facundo Ruiz, está hecha a la vera de la que Alatorre publicó en 2009, en el Fondo de Cultura Económica (la lírica de Sor Juana,2 con la intención de sustituir el tan demandado y agotado primer volumen de 1951), y se atiene por entero a la edición facsimilar de Gabriela Eguía-Lis,3 quien realizó un laborioso cotejo de los prínceps de las tres obras, aunque no de todas las ediciones. Por otra parte, sea en los diversos países his-panoamericanos o en la Península, las ediciones de la obra de sor Juana suelen responder a objetivos editoriales más bien ceñidos al didactismo, poniendo la obra al nivel cultural del amplio público: el lector medio o, concretamente, el adolescente y juvenil (de ahí el predominio en ellas de notas que explican lexicalmente los términos auriseculares, sobre todo consultando el Diccionario de autoridades, o las que ofrecen definiciones escolares de personajes mitológicos y sus fábulas, sobre todo recurriendo a las Metamorfosis). Nada de sutilezas léxicas que respondan a sociolectos concretos o a actualizaciones ideológicas de ese momento histórico, nada de interpretaciones mitográficas complejas, como las italianas del siglo XVI, harto influyentes en los autores barrocos hispánicos, etc. Todo sobre un terreno lo más llano posible. Es precisamente en este renglón donde la edición de Facundo Ruiz parece situarse del lado didactista, con abundantes notas de carácter léxico extraídas del Diccionario de autoridades y hasta del Diccionario de la Real Academia, y un franco traslado de los comentarios de Antonio Alatorre.
Al adherirse incondicionalmente a la edición anotada de Alatorre, Facundo Ruiz hereda la característica de su modelo de establecer una relación de dependencia con la de Méndez Plancarte, en su caso duplicada con la dependencia de Alatorre. Como en todo caso de adopción obediente reproduce, sin más, los errores de su modelo. La anotación de Alatorre es una crítica -justificada e injustificada- y una adopción de la anotación de 1951, pero sucede además que también Alatorre incurre a veces en opciones mal fundadas que llegan, incluso, a modificar arbitrariamente ciertos versos de la obra de sor Juana.
Desconciertan además ciertas afirmaciones contundentes y propias deFacundo Ruiz; por ejemplo, en sus notas a los Ovillejos de sor Juana, niega tajantemente que sean burlescos. Esto explica que en notas subsecuentes (147, n. a los vv. 355 y 356) no reconozca los términos característicos de la poesía burlesca de las germanías, como “hampona” o “mancarrona”, que tanto inspirarán las jácaras de Quevedo. La contextualización histórica y estilística brilla por su ausencia. En suma, la presente antología podrá ayudar parcialmente a las generaciones más jóvenes que desean acercarse a sor Juana, pero hasta cierto límite. Para los conocedores, tiene una muy relativa utilidad.
Por lo que respecta a su prólogo, es notorio el contraste que se establece con el nivel de las notas: un discurso ultrasofisticado que ambiciona descubrir los sutiles mecanismos internos de la obra de sor Juana. Desde un inicio, Ruiz se refiere a la obra del pensador posmoderno Gilles Deleuze. Perfectamente legítimo. Sin embargo, una vez que tomamos este derrotero semiótico, debemos andar con pies de plomo. Y es que los terrenos epistémicos son muy diversos. El salto sólo puede darse comprendiendo explícitamente, y al mismo tiempo, al menos una parte relevante del contexto cultural del autor estudiado. Si se cumple este requisito en un grado aceptable de recuperación, es no sólo posible, sino interesante, establecer ya sea paralelismos, vasos comunicantes o “rimas” entre un momento cultural y otro, es decir, hacer del pasado presente. Pero es otra cosa si despreocupadamente, no tanto Deleuze, sino sus seguidores aplican un cartabón a una obra artística o literaria con sólo un puñado de datos inconexos. Y eso es lo que deben contemplar nuestros posmodernos deleuzianos: si desconocemos el terreno al que pretendemos abocarnos, corremos un riesgo grande de incurrir en confusiones y tergiversaciones.4
Una ilustración de lo anterior es el pasaje en las páginas 51 a 53, y siguientes del prólogo, en las cuales Ruiz dirige su diligencia a considerar que el soneto Detente sombra de mi bien esquivo le da a sor Juana la ocasión de expresar un “sujeto a”: “-femenino, histórico- y no el sujeto -poético- de una composición” (52). Seguidamente lo describe: “puede concebirse el sujeto a sorjuanino como un sujeto vincular (y no como sujeto de un vínculo) y postularse la enorme relevancia de su poesía no sólo amorosa sino afectiva” (53). E inmediatamente va hilando a partir de esto el siguiente planteamiento: “en la obra sorjuanina, y especialmente en la ‘amorosa’ o afectiva, predomina la comprensión sobre la imaginación, el entendimiento sobre la fantasía”. Curiosamente, también se podría afirmar de este soneto exactamente lo contrario: el triunfo de la fantasía. Pero independientemente de la opción de Facundo Ruiz, lo que salta a la vista es que todos estos comentarios omiten las tradiciones que alimentan los versos de sor Juana; no sólo la petrarquista (lo que ipso facto vuelve todas estas predicaciones perfectamente asignables a un cúmulo considerable de poetas del Renacimiento y el Barroco), sino también otras fuentes más antiguas, como sería Plinio, cuya leyenda sobre el nacimiento del arte pictórico, conocida como “fábula de Dibutades”, brindó a sor Juana, y a otros poetas, pintores y emblemistas, la oportunidad de dibujar la “prisión fantástica” de la sombra que sustituye, ahora sí, al sujeto evasivo del entramado fabuloso.5
De tal suerte y muy a su pesar, lo que leemos de la página 56 a la 59, del prólogo de Ruiz, es aplicable a todos los poetas petrarquistas: retórica organizada en torno al deseo amoroso; interacción de “artificios poéticos” y “conceptos”; geometría de los afectos, como ya había dicho Paz; el amor, en fin, como pivote de la creación poética. De manera semejante, lo expresado en las páginas 59 a 60 es aplicable a todos los poetas barrocos y también a las academias: planteamientos formulísticos; desacralización de las viejas categorías -como el influjo de los astros-; racionalización de las sublimaciones del periodo anterior. Entonces, nos hallamos ante una exposición de los rasgos generales que definen estilos y escuelas, pero sor Juana, la poeta, continúa siendo una figura elusiva. Igualmente, Facundo Ruiz sostiene en su nota 46 (66), que los celos y la ausencia son en la poesía de sor Juana “mucho antes que en Proust”, “los signos equívocos más manifiestos del vínculo amoroso”. Evidentemente, su acusada tendencia estructuralista lo exilia de la lírica que arranca de Petrarca: de acuerdo con él, es sor Juana la detentadora del tema de los celos, del tema de la ausencia y quien prefigura a Proust, y no la inmensa tradición que precede a la escritora novohispana.
El prólogo de Facundo Ruiz parece, en fin, descolocado en relación con su anotación de las obras de sor Juana: el carácter rebuscado del primero y el modesto de las segundas, convierte a su libro en un híbrido respecto a cuál público va dirigido. Considero probable que el ensayo que pone de prólogo a su edición tenga lectores que queden convencidos de sus afirmaciones; también es posible que sus anotaciones despierten en algunos el interés por averiguar aún más sobre sor Juana. Pero es cierto, igualmente, que seguimos a la espera de una edición crítica y comentada que corresponda a las exigencias de la obra de la poeta novohispana.