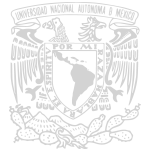Conocido también con el seudónimo de Facundo, José Tomás de Cuéllar (1830-1894) fue sin lugar a dudas uno de los principales novelistas de la segunda mitad del México decimonónico. Durante ese periodo, como muchos otros de sus contemporáneos, Cuéllar participó activamente en el movimiento literario y cultural liderado por Ignacio Manuel Altamirano, una vez restaurada la República en 1867. En un ambiente de efervescencia reconstruccionista, este último tuvo el acierto de sistematizar y marcar los lineamientos para la proyección de las tan anheladas letras patrias en sus programáticas "Revistas literarias de México (1821-1867)"; en ellas no sólo validó la existencia de una tradición literaria nacional,1 sino que también inventarió y estableció el tratamiento de unos cuantos temas que darían forma a ese corpus literario: el paisaje, las costumbres y la historia nacionales. Tales fueron las vetas definitorias de dicho movimiento ilustrado, que hizo del género novelístico uno de sus principales medios de difusión. Gracias a éste, según Altamirano, "los hombres pensadores" de esa época habían logrado "hacer descender a las masas doctrinas y opiniones que de otro modo habría sido difícil hacer que aceptasen" (39). Poderosa arma de adiestramiento ideológico, la novela moderna "[... se colocaba] al lado del periodismo, del teatro, del adelanto fabril e industrial, de los caminos de hierro, del telégrafo y del vapor[, ya que] ella [contribuía] con todos esos inventos del genio a la mejora de la humanidad y a la nivelación de las clases por la educación y las costumbres" (48).
Partícipe de esta utopía letrada, Facundo descubrió en tan productiva y flexible modalidad
textual "el vehículo [...] más idóneo para representar y debatir la tensión
propuesta por el deseo de lo Nacional", por la definición de lo
"mexicano" (Benítez-Rojo: 189). Así, a partir de 1869 dedicó la mayor parte de
sus trabajos creativos a la escritura de una serie de narraciones, donde expuso la
necesidad de elaborar "un nuevo entramado cultural, [...] una nueva red simbólica
que direccionara [...] el horizonte de un imaginario", en función de la cual se
re-significarían los espacios de la geografía patria y modelaría el cuerpo de los
ciudadanos; en otras palabras, para Facundo, "había que crear la nación; pero, en
especial, forjar los actores y escenarios que sirvieran de base para la existencia"
de ésta (González Stephan 1994: 110).
Aun cuando algunas de las novelas de su primer ciclo narrativo se sitúan en la provincia
mexicana,2 Cuéllar erigió como
espacio central de sus obras una Ciudad de México que en pocos años transitó de un
estado pre-moderno a una modernización desigual, artificiosa, producto más de los deseos
progresistas de las clases en el poder, que consecuencia lógica del mejoramiento real de
las condiciones materiales del país. Una modernidad de oropel que, para hacerse
"visible", se apoyaría en la evidencia arquitectónica, en la construcción de
diversas obras públicas, al nivel de lo cual se buscaba representar; en fin, un
"modernismo del subdesarrollo" obligado a la postre "a basarse en
fantasías y sueños [...], a nutrirse [...] con espejismos y fantasmas y de la lucha con
ellos [...;] a ser estridente, basto y rudimentario" (Berman: 239). Centro neurálgico de la nación, para Cuéllar, la
ciudad sería el epicentro de esa "estridencia", "espacio desde el cual se
[articularían] las fuerzas discursivas que [promoverían] el sueño de la
modernización" (Ruiz: 81); pero también,
micro-cuerpo modélico, donde se leería el estado general del organismo patrio, como
intentaré mostrar a propósito del análisis de Los fuereños, una de sus
últimas y mejor escritas narraciones.
A diferencia de las novelas que formaron parte de la primera época de La Linterna Mágica,
Los fuereños no se proyectó como parte de una serie ni se
distribuyó en fascículos para su venta semanal e independiente, sino que sus catorce
entregas se insertaron en las heterogéneas columnas del periódico de Filomeno Mata,
El Diario del Hogar (1883).3 Dadas las restricciones de dicho medio de producción, el
autor debió de, por un lado, adecuar su escritura al breve espacio que seguramente le
confirieron el redactor en jefe o el cajista del diario; y, por el otro, establecer un
diálogo, implícito o explícito, con los contenidos directos, cotidianos, inclusive
sensacionalistas, del abigarrado corpus periodístico. De extensión y periodicidad
variables, las entregas de Los fuereños aparecieron, así, rodeadas de
noticias sobre los adelantos científicos y tecnológicos, médicos e ingenieriles, que
poblaron las fantasías de los capitalinos de las últimas décadas del siglo XIX. El
asombro de los lectores ante las transformaciones materiales y culturales del momento
encontró un correlato en la admiración que domina a los personajes facundianos de esta
novela, en la cual se narran las peripecias y descalabros, tanto económicos como
morales, de una "inocente", pero pretenciosa, familia de fuereños que por
primera vez se enfrenta al complejo escenario de una Ciudad de México en plena
transición modernizadora. En cuanto a esto último, sólo cabría advertir que una serie de
cambios personales y contextuales enmarcaron la escritura de las últimas creaciones de
Cuéllar, quien, después de diez años de residencia en Washington, capital de uno de los
países más poderosos en el sector económico, regresó a un México que empezaba "a
industrializarse, a depender de la inversión extranjera y a convertirse en una sociedad
suntuaria, consumista, basada en la apariencia" (Glantz: 18);4 en fin, a un
México ocupado en construir el espejismo desarrollista, bajo la dirección de los
defensores del lema positivista de "paz, orden y progreso".5
Ahora bien, de acuerdo con María Teresa Zubiaurre, "el sentido que predomina en la novela,
y en la ficción en general, es la vista"; es ésta "la verdadera responsable de
la organización (subjetiva) del espacio" (23). Ciertamente, es dicho sentido el que impera a lo largo de las páginas de
Los fuereños; a través de éste, Facundo intenta re-organizar,
clasificar y abarcar la realidad urbana, al mismo tiempo que plasmar críticamente su
propio espanto, su íntimo desconcierto ante la realidad nacional que enfrentó a su
vuelta al país. En esa dinámica visual, esta familia de fuereños se volverá "todo
ojos" (Cuéllar 2012: 198), pues "la
presencia de un entorno susceptible de ser captado [... sólo] adquiere significado si
alguien lo destaca, si alguien lo relaciona con contenidos precisos o vagos", si
alguien, en suma, lo encarna (Bobes Naves en Zubiaurre:
23). Consciente de ello, Cuéllar recurre a dos tipos de personajes para
"hacer ver" al lector el espacio citadino: uno, "fijo e inmóvil que
presencia una escena o paisaje en movimiento", como los jóvenes pollos y lagartijas
que se apostan durante largas horas en la céntrica calle de Plateros; otro, "móvil
que avanza ante 'un decorado estático pero complejo'", como será el caso de los
integrantes del clan provinciano. De igual forma, emplea dos recursos narrativos para
insertar significativas representaciones de la urbe: "hablar [o, en este caso,
dialogar] (hablar con conocimiento de causa [o no] del objeto a descripción) y,
finalmente, actuar en relación con el objeto descrito" (Zubiaurre: 53). El mejor ejemplo de esto lo encontramos en los
patriarcas fuereños, doña Candelaria y don Trinidad, quienes parecieran cumplir
únicamente la función de observar, de juzgar desde la óptica del interior de la
República, a una Ciudad de México que se presenta bajo el influjo de lo extranjero, en
particular de la gran capital del mundo en el siglo XIX: París. De esta suerte, ambos
cuestionan con insistencia al señor Gutiérrez, especie de Virgilio capitalino, que los
conduce por las principales calles y avenidas de la metrópolis:
—Y dígame señor Gutiérrez -preguntó doña Candelaria-, ¿es de rigor andar en México del
brasilete?
—Es lo más cómodo, y los empedrados son tan malos que no
sería difícil tropezar de noche. [...]
—¡Ay, Jesús, María y José! -exclamó doña
Candelaria al llegar a la Plaza del Seminario.
—¿Qué le sucede a usted señora?
—Ese blanco del farol, mire usted qué barbaridad.
—Ésa es la luz eléctrica, doña Candelaria.
—¡Por cierto de su elétrica! Si está de volverse ciego.
—¡Quite usted allá!, qué hermoso
va a ser eso, si es peor que un hachón de ocote en las narices. De seguro yo me voy
a enfermar esta noche de la vista, señor Gutiérrez. [...]
—¿Y eso tan grande de
fierro que está en el centro? -preguntó don Trinidad. [...]
—Es el Circo Orrin [...].
—¿Y qué? ¿Circo como todos?
—Es lo mejor que ha venido a México.
—Luego es de extranjeros.
—Sí, señora, de americanos.
—Ya lo oyes, Trinidá; el circo es de extranjeros.
—¡No te lo he dicho ya!, vas a ver que venir a
México hoy, es como si fuera uno a Francia (Cuéllar 2012: 186-189; las cursivas son mías).
Si bien la misión primaria de estos personajes es hablar acerca de lo que miran y con ello posibilitar el engarce no forzado de las descripciones urbanísticas con la narración novelesca (cfr. Zubiaurre: 24), la función del señor Gutiérrez, además, es traducir para los fuereños todo aquello que contemplan; más aún, especie de álter ego de Facundo, representa la mirada crítica, encargada de hacer visible la principal paradoja de la incipiente modernidad porfiriana: el progreso científico y tecnológico que ha transformado de manera tan evidente el espacio citadino (ferrocarriles, telégrafo, teléfono, luz eléctrica, etcétera), no guarda relación alguna con los usos y costumbres de sus habitantes. En otros términos, el avance material de la nación no ha servido para el perfeccionamiento ni homogenización de sus integrantes; por el contrario, ha fomentado la proliferación de diversiones y relaciones comerciales que no alientan los comportamientos "colectivos que implican el subyugamiento de la rudeza, de la violencia y de los impulsos espontáneos" (Cruz de Amenábar: 61); no han "domesticado", entonces, la barbarie, según el autor. Al referirse al sistema de transporte público de la Ciudad de México, Gutiérrez afirma:
—En otros países las tranvías6 tienen por
objeto acortar el tiempo y la distancia, porque el tiempo es dinero, según dicen los
yankees, pero entre nosotros no se trata del tiempo.
—No, ¿pues
de qué? -Simplemente de ir sentado.
—No comprendo.
—Pues es muy sencillo, mire usted. En las grandes ciudades, el servicio de las
tranvías ha sido trazado en el plano respectivo conforme a las exigencias de la
población por los arquitectos de ciudad, y con la intervención del cuerpo municipal
que es el encargado del servicio público; en consecuencia, una vez formado el plan
de este servicio y trazadas las líneas necesarias que han de proporcionar ahorro de
tiempo, acortamiento de distancias y comodidad a los transeúntes, se contrata la
obra bajo las bases convenientes, que son por lo general el poder cruzar la
población en varios sentidos pero en línea recta, que, como sabe usted, es la más
corta. Pero en México, señor don Trinidad, no es la línea recta la que nos preocupa,
sino la curva; ésa es nuestra línea, y por la curva vamos a todas partes. De esto
son una prueba las tranvías, divididas en circuitos que, como los anillos de una
cadena, se tocan entre sí; de manera que el transeúnte puede llegar a su destino
después de haber descrito, en vez de una línea recta, un número 888 (Cuéllar 2012: 181-182).
A lo largo de la historia, la aguda "mirada" de este personaje cobrará mayor
relevancia en la medida en que acompañará y reforzará las observaciones críticas del
propio narrador. Experimentado escritor de novelas por entregas, Facundo emplea para la
formulación de estas últimas uno de los principales recursos del folletín; me refiero,
por supuesto, a la introducción de excursos moralizantes, por medio de los cuales se
podía alargar todo lo necesario una entrega o alimentar la curiosidad del público al
"suspender" el curso de las aventuras de los personajes; pero que también
tenían la función de sintetizar las inquietudes y reflexiones del creador ante la
realidad histórica. En este sentido, como bien señala Martha Elena Munguía Zatarain,
"un rasgo frecuente en la narrativa decimonónica" es "el exagerado peso
de la voz narradora, clara proyección del autor, quien aprovecha su autoridad para
lanzar [...] juicios éticos, para enseñar o de plano para hacer proselitismo
político" (150). Aunque pareciera ajena a la
historia, esta voz en realidad representa, en palabras de la investigadora, "una
manera de fundar la tensión entre historia y enunciación, [...] es una voz que porta una
visión crítica y por ello entra en pugna con el núcleo de la acción referida"
(151). En Los fuereños, Facundo utiliza esa "voz" para
visibilizar los espacios ciudadanos que entran en conflicto con la representación de una
Ciudad de México modernizada. Cabe advertir que esa "voz" no se detiene ya en
cuestiones relacionadas con la familia o la educación, preocupaciones que de forma
obsesiva rondan las páginas de novelas como Ensalada de pollos o Historia de
Chucho el Ninfo, sino en la materialidad de la ciudad, en el mal
funcionamiento de su sistema de transporte y de administración, en el deplorable estado
de sus calles y monumentos, como se aprecia en el siguiente fragmento:
Efectivamente, la Venus del Zócalo ha llegado a su último grado de desaseo y abandono, como
las fuentes y todas las demás obras de ornato, para patentizar a la sociedad y a los
extranjeros que e[n] nuestros ediles no existe ese espíritu de nacionalidad y de
patriotismo que se afana por manifestar la cultura y la ilustración de la capital de
la República. [...] Igual servicio de aseo y de conservación requiere la banqueta de
mármol so pena de que dentro de algunos meses empiece a deteriorarse por todas
partes. [...] Los fondos de la Ciudad deben pasar a otras manos, vista la inutilidad
de los ediles (Cuéllar 2012: 214-215).
Para Facundo, sin embargo, "los elementos móviles de una ciudad, y en especial las
personas y sus actividades, son tan importantes como las partes fijas" (Lynch: 10), en tanto que forman parte de ella, la
construyen. Como advierte Doreen Massey, "el espacio es [en esencia] producto de
las interrelaciones. Se constituye a través de interacciones, desde el inmenso de lo
global hasta lo ínfimo de la intimidad [...; y, justamente,] porque el
espacio es producto de las 'relaciones', [...] siempre está en proceso de formación, en
devenir, nunca acabado" (101-102). En su
novela, Cuéllar ilumina, justamente, una serie de tensiones en el estalecimiento de
dichas "relaciones"; en su tránsito por el espacio urbano, la mirada de estos
fuereños refleja la íntima paradoja de una nación escindida entre un "moderno"
y amoral centro, la Ciudad de los Palacios, y un interior tradicional, ignaro,
"patriarcal"; es decir, entre una "idílica" provincia donde todavía
reinan la sencillez de la vida campirana, y un espacio capitalino, en el que los
contactos se regulan de acuerdo con las leyes del dinero y el comercio, del ocio y la
apariencia. Allí, la utopía modernizadora, para Facundo, sólo ha degenerado en falsas
imágenes de progreso y bienestar.
Los miembros más jóvenes de la familia de don Trinidad son quienes mejor "encarnan"
esta doble mirada sobre lo nacional y, por esto mismo, resultan las principales víctimas
del espejismo citadino. En contraste con sus curiosos y escépticos progenitores, los
adolescentes fuereños, en particular Clara y Gumesindo, vienen a la Ciudad de México
"bien dispuestos a aceptar lo que [iban] a ver por primera vez,
[...] no querían perder sus ilusiones" (Cuéllar 2012: 184; las cursivas son mías). Así, Clara sueña desde su
"tierra" con encontrar en la capital "su bello ideal" amoroso, por
lo que construye dentro de sí una imagen distorsionada de ese espacio ("La Capital
de México tenía un encanto tal y se presentaba a [su] imaginación [...] tan llena de
seducción y atractivos", 228), a partir de dos influjos igual de perniciosos de
acuerdo con la perspectiva del autor: la amistad de una "mexicana", que la
inicia "en los misterios del tocador y de la moda", y la lectura de
"algunas novelas francesas, escritas precisamente para despertar en la imaginación
de las jóvenes esa clase de sueños y delirios" (228-229). En cuanto a esto último,
cabría señalar que, como varios autores de la época, Cuéllar retomó el tópico quijotesco
del carácter nocivo de la lectura, reactualizado en aquel momento en función de un
conjunto de presupuestos médicos en boga y ampliamente explotado en textos tanto de
índole informativa y clínica como literaria. Para los facultativos, dada su innata
fragilidad física y emocional, la mujer era más susceptible que el hombre de agotar sus
"fuerzas nerviosas" con "la lectura exagerada y mal elegida" de
novelas, acto nocivo que degeneraba en "neurosis más o menos graves", las
cuales, a su vez, podrían desencadenar padecimientos hereditarios como la hipocondría,
la dipsomanía, la epilepsia o la locura (Olvera:
8-9). De acuerdo con Andrés Ríos Molina, incluso en la explicación de algunas
de estas enfermedades consideradas como "producto" de la modernidad, los
especialistas sostenían que sólo eran malestares que aquejaban a los miembros de
"la clase 'suprema'", quienes "las adquirían por imitación o por 'la
funesta influencia de los libros'" (98). En
el fondo de estos argumentos seudocientificistas subyacía, sin lugar a dudas, la
creencia (y el miedo) de que ciertas narrativas podían "transmitir -como las
enfermedades- conductas desviadas del orden" (González Stephan 2005: 60) o generar visiones deformadas de la
"realidad"; de ahí la importancia de ejercer cierto control y vigilancia sobre
las lecturas que llegaban a las manos de las señoritas mexicanas.
En el caso facundiano, las nociones de la "enfermedad lectora" y de la inclinación hacia la moda, por un lado, se identifican como la etiología de la paulatina "des-naturalización" del personaje femenino, de su "pérdida de la inocencia", que culminará en la soñada Ciudad de México tras ser seducida por Manuelito, un adinerado y cínico joven capitalino. Por el otro, ambas referencias insisten y confirman las alusiones de otros personajes sobre el influjo corruptor del elemento exógeno, en particular de lo francés, en el contexto mexicano. La constante crítica fancundiana a la propensión de la comunidad nacional a imitar usos y costumbres galos, seguramente, estuvo mediada por la invasión francesa al país; sin embargo, la postura del autor ante esta cultura resulta mucho más compleja, si se piensa que él mismo se declaró abiertamente seguidor, casi discípulo, de un autor como Balzac, por ejemplo.7 Tal ambivalencia posiblemente cobre sentido al revisar los elementos particulares que ridiculiza y cuestiona de dicha influencia, los cuales parecieran hablar de una apropiación deficiente, acrítica, improductiva, de modas y hábitos extranjeros, en un medio social que aún no resolvía sus más íntimas contradicciones, mucho menos su identidad en el contexto del fenómeno modernizador. Adoptar en esas condiciones modelos extranjeros "deformaba" no sólo la geografía urbana (en la que, a su vez, se reflejaba el estado general del organismo patrio), sino sobre todo el cuerpo ciudadano, como sucede con Clara y su hermana, quienes tienen que disfrazarse, es decir, vestirse y pintarse "a la francesa", ser otras, para transitar por la Ciudad de México, como les reprocha doña Candelaria:
—¡Niñas! —exclamó doña Candelaria al ver que sus hijas hacían aquello [pintarse]
delante de Gutiérrez—; ¿qué dirá el señor? ¡Habrase visto descaro igual!, ya
no se conforman con pintarse, sino que ni siquiera lo disimulan. Dice bien mi
marido: estos extranjeros son los que vienen a traernos todas esas costumbres. ¡Vaya
usted a ver! ¡Se empeñan mis hijas en ser blancas, cuando ni de dónde heredarlo!, yo
he sido prieta toda mi vida, pero eso sí, sólo agua y jabón para mi cara. Dios me
libre de andar como payaso (Cuéllar 2012:
185).
Por su parte, Gumesindo, no obstante que es el único de los jóvenes fuereños que no intenta mimetizarse físicamente con la urbe, también sufrirá las consecuencias de construir en la idílica provincia una imagen de la Ciudad de los Palacios, en consonancia con sus anhelos amorosos, así como de mostrarse en ese espacio como un ingenuo charrito ansioso de aventuras, pero que ignora las dinámicas sociales de la fauna capitalina. Su deficiente y artificioso conocimiento de los códigos citadinos lo llevará a la 1ª calle de Plateros (hoy un tramo de Francisco I. Madero), donde a la vista de todos confundirá a una meretriz con una "mexicana" decente, de la cual se enamorará. Tal equívoco provocará, a la postre, la pérdida del capital económico del núcleo familiar, pues, ante las peticiones de su amante, el charrito no sólo gastará todos los recursos monetarios que lleva en los bolsillos, sino que también pedirá un préstamo que comprometerá la hacienda de su padre. Más aún, al entrar en contacto con el ambiente prostibulario, con los bajos fondos, el personaje experimentará, al igual que su hermana Clara, una evidente degeneración moral y sentimental, que imposibilitará la restauración del "sano" orden campirano, como expone don Trinidad, padre de los infelices fuereños:
—No había podido apreciar hasta hoy la tranquilidad que se disfruta en medio de las costumbres
sencillas, como tampoco había podido figurarme hasta dónde pueden llegar los
peligros del lujo y la prostitución de las grandes ciudades. Ya usted lo ve, señor
Gutiérrez, Gumesindo era bueno, sencillo, sobrio y honrado. Me lo llevo enfermo, de
una enfermedad que acaso no alcanzará a curarle ya ni el campo ni el trabajo. Mis
hijas eran modestas y vivían conformes en su pueblo; me las llevo enfermas de
ambición, de lujo y de placeres. Clara llora sin cesar, y me espanta su destrucción
y su cambio de tres días a esta parte. Nada la consuela, nada la alegra, porque ha
dado en que es muy desgraciada. Mi mujer vino contenta, y se vuelve triste y
abatida, porque ve a sus hijos desgraciados. Adiós, señor Gutiérrez, adiós
(283-284).
Las reflexiones finales del personaje sólo confirman los indicios que desde el primer capítulo
ha diseminado el autor sobre la condición amenazante de la ciudad; especie de
femme tentaculaire que ya años atrás se había tragado a otro de los
hijos de don Trinidad, quien sucumbió al canto de las sirenas capitalinas incitado por
unos "estudiantes en vacaciones" en el terruño patriarcal. De acuerdo con las
convenciones de género de la época, este personaje se traslada a la Ciudad de México en
busca de oportunidades educativas y, más tarde, de una "colocación". A
diferencia de sus hermanos, para él la domesticación de la barbarie no se relacionará
con el establecimiento de una unión amorosa productiva y civilizatoria,8 sino con su inserción en el sistema
educativo e intelectual positivista; "para ser otro", para imaginarse como
otro, al personaje le da "por los libros", "por [ser] letrado", ruta
intelectual por medio de la que se despoja de su antigua identidad, al grado de que su
familia "ya ni lo conoce". "[E]l muchacho se ha
desnaturalizado y se ha hecho más catrín de lo que yo quisiera" (177;
las cursivas son mías), confiesa apesadumbrado don Trinidad, que, al rememorar el hecho,
insiste:
—Sea lo que fuere, haga usted cuenta que hemos perdido a Nicolás, apenas nos ha escrito, y le parece que su familia no le honra según como se porta con nosotros. Dice que estamos muy atrasados y que somos payos, a éste [Gumesindo] no lo puede ver porque dice que es un bruto; dice que tiene compromisos políticos y ya está metido con la gente de arriba. Ya lo ve usted, no ha ido a recibirnos. [...]
—¿Pero está en México? -preguntó Gutiérrez. Acaso no habrá recibido las cartas.
—No lo sé. ¡Sobre que nunca nos escribe! Yo le aseguro a usted que estoy arrepentido, no por él sino por nosotros, de haberle dado gusto. Porque vea usted, lo mismo le ha sucedido a un compadre mío; hizo catrín a un hijo rancherito que tenía, y lo perdió en la Capital; lo envió dizque a estudiar, y se lo malearon hasta el punto que murió el muchacho de mala muerte (177).
En el siglo XIX, de acuerdo con Nil Santiáñez, "la casa establece las raíces de la vida
familiar y las ilusiones del ser humano"; representa, así, una entidad
"política y moral, un pilar de la clase media, un recinto regido por las
convenciones burguesas y por las exigencias de la subjetividad" (281).9 En ella, sus habitantes fundan el reino de la intimidad, del
individuo, que se opone al exterior amenazante, donde impera la masa, lo colectivo, la
multitud. La urbe representa, entonces, por antonomasia, el espacio contrario,
enfrentado al hogar; de forma "estridente" encarna lo externo, "la
realidad, materializada en el fenómeno de la muchedumbre, que fluye sin sentido y con
excesiva precipitación. Es también el espacio de la especulación inmobiliaria y
financiera [...,] de lo público, de la prosa, el espacio de los hombres, frente al
ámbito doméstico, [seguro,] guarecido y sereno, hecho poesía, de las mujeres"
(Zubiaurre: 239-240). En Los
fuereños, Facundo establece una paradójica analogía entre el espacio íntimo
de la casa y la provincia; no es casual, en ese sentido, que quien enuncia el discurso
inicie la narración haciendo referencia al desplazamiento de la familia del
"interior" campirano a la Ciudad de México en el ferrocarril, emblema central
del discurso modernizador porfiriano. El viaje de estos fuereños reitera, de ese modo,
la mencionada dicotomía interior/exterior, pero también el peligro en que se encuentra
ese espacio interiorizado ante la irrupción del "caos" urbano, como se insinúa
en este diálogo de doña Candelaria: "[...] Con razón le tenía tanto horror al
ferrocarril, porque por los ferrocarriles es por donde vienen todas esas cosas, [...]
todas esas prostituciones de la mentada civilización de las capitales como México. Bien
haya mi pueblo, mi pueblo rabón, pero honrado y tranquilo" (242). En palabras de
Hartwig Isernhagen,
la metrópoli es la monstruosa cabeza que, como un tumor canceroso, se asienta en el cuerpo del campo, gobernado desde aquélla. La relación entre ciudad y campo resulta a la vez parasitaria y antagónica: en la ciudad se concentran el lujo y la corrupción, el poder y la explotación, los logros culturales y la charlatanería, que se mezclan confusamente. El campo circundante se [...] expolia, pero, a la vez, hay en él lugar para pequeños reductos en donde reina un orden y que no están expuestos a la desordenada dinámica de la experiencia urbana. En la ciudad se materializan el caos de la anarquía y la destrucción; el campo, en cambio, es el refugio amenazado en el que, silenciosamente y de forma imperceptible, puede, quizá, crearse algo que tenga sentido (Isernhagen en Zubiaurre: 253).
Si bien Facundo muestra esa "anarquía" urbana por medio de la descripción de los excesos etílicos, amorosos y recreativos de los jóvenes fuereños y capitalinos, en realidad un personaje encarnará de forma vívida la sombra del mal que se cierne sobre la pacífica provincia: la prostituta, a la cual el autor identifica como uno de los elementos más negativos de la ciudad y, en otro nivel, del capitalismo. Considerada una patología urbana, la prostitución fue uno de los temas más discutidos en el contexto de escritura de la novela facundiana, dadas sus implicaciones monetarias (es decir, el decrecimiento de la riqueza de los hombres que solicitaban sus servicios) y sanitarias (en particular, por el alto riesgo de contraer sífilis, el gran mal venéreo del siglo XIX). Dos años antes de la redacción de la novela, la preocupación por este "mal" social llevó al gobierno a hacer un "proyecto de Reglamento para la Policía de las Costumbres, [...] en el que [se buscó] dar respuesta a las inquietudes de su época: ¿qué es la prostitución?, su clasificación, inscripción voluntaria y de oficio, formalidades y amonestaciones, multas, atribuciones de los médicos, de los policías, etc." (Núñez Becerra: 84). No obstante los intentos de controlar y fiscalizar a dicho sector de la población, según el discurso cientificista de la época, "esas señoras" seguían enfermando a los organismos masculinos, así como a la geografía misma de la ciudad ya de por sí insalubre y desordenada.
Años después, José Juan Tablada recordaría con cierta nostalgia el lamentable estado de los "sistemas urbanos y cívicos" durante el cuatrienio del general Manuel González, en específico, en el ramo de la prostitución, que parecía haber tomado por asalto la cartografía urbana:
casi cuatro manzanas con sus dieciséis calles correspondientes, cerca del Gran Teatro Nacional y a un costado de la Alameda, eran los dominios de aquella población que con buena voluntad y algo de optimismo, podría llamarse la Citerea capitalina.
Su núcleo lo formaban los dos callejones de López [hoy calles Ramón Corona y López] que atravesaban de la calle de la Independencia a la que entonces se llamaba del Puente San Francisco [actualmente las avenidas Independencia y Juárez...].
La densidad de la población de Citerea era grande en aquellas rúas, pero sus dominios se extendían mucho más allá, diseminándose y llegando hasta el Jardín de Tarasquillo por un rumbo y por el otro hasta el callejón de Santa Isabel [hoy desaparecido...], que entonces desembocaba en el lado oriental de la Alameda.
Durante el día aquellas mansiones gratas al Estagirita, permanecían absolutamente cerradas y en nada se distinguían de las demás, sino quizás en un carácter común a todas ellas, al estar situadas en el piso bajo de las casas o mejor dicho en ser casas de un solo piso...
Pero al caer la tarde, a la prima noche, a la hora de los murciélagos y de las estrellas, todas aquellas habitaciones se iluminaban tanto como era posible cuando la luz eléctrica no se había aún generalizado y abrían francamente puertas y ventanas que eran como aparadores donde se ostentaba la mercancía. Las casas de rango se velaban con cortinas transparentes y románticas lámparas a media luz, mientras las inferiores cubrían a medias sus puertas con ciertas celosías verdes que en aquella época usaban sólo esas casas y las cantinas de los arrabales.
[...] Ellas, con holgadas batas o ropones, aparatosos peinados con listones y flores, mantones valencianos, zapatillas bordadas con lentejuelas, de altos y sonoros tacones cuyo resonar sobre las baldosas era uno de los ruidos característicos del vecindario aquel... (69-70).
Aunque la proliferación de aquella actividad fue uno de los problemas de salud pública a los que se enfrentaron las diferentes administraciones porfirianas, lo cierto es que, como muestra la narración de Facundo, las meretrices encarnaron vívida y simbólicamente el lado oscuro de la modernización; su exhibición en los espacios públicos evidenció (y justificó) la necesidad de vigilar y reordenar la topografía urbana, de acuerdo con los principios del discurso médico-higienista que cobró especial relevancia durante esos años.10 Su representación en textualidades de diversa naturaleza contribuyó, asimismo, a fijar claros límites entre las conductas sociales consideradas como sanas o patológicas, normales o anormales, gracias a los cuales se diseñaron "los contornos de una alteridad necesaria para la constitución de la conciencia burguesa" (Urías Horcasitas: 373).
Partícipe de ese discurso "progresista" y de clase, Cuéllar no criticó de manera
directa el ejercicio de la prostitución, es decir, no propuso la erradicación del oficio
más antiguo del mundo, más bien respaldó el confinamiento de las meretrices a un espacio
acotado y controlado por el Estado; una zona roja, cuyas murallas invisibles impidieran
el desbordamiento de las conductas antisociales, así como la contaminación de la ya de
por sí viciosa juventud mexicana (Núñez Becerra:
15);11 en suma, abogó por
una reorganización del espacio urbano que cancelara la posibilidad de que otro incauto
charrito como Gumesindo descendiera a los infiernos del libertinaje y la disipación. Aun
cuando en Los fuereños sofrenó su vena catequizante y descriptiva
-característica del ciclo narrativo de los setenta- en pro de la creación de una
literatura mucho más ágil, eficaz, directa, atractiva y entretenida para el público de
ese momento, Facundo no pudo guardar silencio ni dejar que "el curioso lector"
sacara sus propias conclusiones ante un asunto de tal importancia para el avance de la
nación, por el cual tanto había pugnado; de ahí la extensa disquisición sobre el tema
con la que cerró el séptimo capítulo de la historia:
Era ya más de la una de la tarde y los coches de esas señoras habían
levantado todo el polvo posible desde la esquina del Portal hasta la Plaza de
Guardiola [al oriente de La Casa de los Azulejos]. Las calles principales de la
Capital tienen su hora de la misma manera que las personas tienen su cuarto de hora.
Ese cuarto de hora es generalmente una debilidad. La Capital tiene la suya que
consiste en una especie de transacción escandalosa con las mujeres públicas.
Aconsejamos al extranjero que no juzgue de la moralidad de nuestras costumbres ni de
nuestros hábitos religiosos por el cuadro que le ofrecen las calles de Plateros los
domingos y fiestas de guardar entre las once y una y media.
Simones más o menos desvencijados y ridículos ocupados exclusivamente por las prostitutas registradas
por la policía, ataviadas con los colores más chillantes y los trajes más
escandalosos, emprenden durante dos horas la liza de la prostitución con la
sociedad, en una especie de vítor o convite de circo coronado de polvo. Una
concurrencia numerosísima se coloca en ambas aceras a todo lo largo de ese hipódromo
de yeguas humanas, que aún se atreven a cruzar, con la tranquilidad de la inocencia,
algunas señoras y algunas niñas de la buena sociedad. El espectáculo no es nada
edificante: coches con mujeres públicas, un público masculino, endomingado y lelo,
haciendo alarde de su contemplación estática, sin las pretensiones de pasar por
simple curioso. Más bien pretende hacer el oso en manada, lo cual, aunque es nuevo,
no es del mejor gusto. En ese público que ha resistido y resiste el apodo de
lagartijas, abundan los pollos imberbes, haciendo castillos en
el aire, lamiéndose los labios, baboseando los nombres de las mujeres perdidas, y
trasmitiéndoselos, para llenar la estadística del vicio e iniciarse en sus misterios
por el camino más corto y a la faz del mundo, y para completar cuadro, que tan poco
honra a nuestras costumbres, el asunto de contemplar prostitutas, se combina con el
asunto de poblar la larga fila de cantinas y tabernas que se repiten a cortos
trechos en toda la avenida.
A esto ha venido a reducirse aquella vieja costumbre de
apostarse en el atrio de las iglesias para ver salir a aquellas señoras, en los
tiempos en que todos los mexicanos, sin excepción, oíamos misa, y la misa era la
ocupación preferente del domingo. Las mujeres que hoy se llaman esas señoras, no se
atrevían a exhibirse en ciertos parajes, ni mucho menos pretendieron jamás llamar la
atención en masa, por el lujo, por el número, y por la impunidad de la desvergüenza.
La policía no sólo está en su derecho, sino que tiene el deber de dispersar esa manada,
para acabar con un abuso que va formando una costumbre escandalosa, indigna de
una ciudad culta y moralizada, y está en su deber, puesto que es un gremio que
le pertenece, y del que se ha apoderado a nombre de la moralidad y la salud
pública, para evitar el contagio no sólo físico sino moral; para garantía y
resguardo de la niñez inocente, de la virtud incauta y de la gente
honrada (Cuéllar 2012: 204-207;
las cursivas son mías).
Si cada personaje de la novela ocupa un lugar y desempeña una función en la ciudad, las
prostitutas parecen extenderse como una nube negra por el mapa urbano; así, mientras que
doña Candelaria, don Trinidad y Clara transitan por un Zócalo donde se escenifican las
diferencias de clase, y Gumesindo ocupa un espacio en la céntrica calle de Plateros, las
prostitutas se desplazan sin pudor por las diferentes latitudes de la metrópolis.
Caleidoscópica, la ciudad gonzalista de Facundo ha perdido el centro, la Plaza de la
Constitución ya no "despacha inmóvil", ya no es el "núcleo
centrípeto" de sociabilización, "centro religioso, histórico, cívico,
comercial, político" (Cruz de Amenábar:
49);12 en esta ciudad
abierta, los transeúntes se encuentran desprotegidos, a merced de sus propias pasiones,
de sus fobias y compulsiones. Al recrear de este modo el mapa capitalino, Cuéllar hizo
que su lector "identificara las nuevas situaciones sociales trazadas en [... las]
coordenadas urbanas" (Viveros Anaya y Gómez
Rodríguez: CX); más aún, le mostró los enormes riesgos económicos y sociales
de imponer en un país como México, inacabado, todavía en construcción, un sistema
capitalista basado únicamente en los valores de cambio, en el progreso material, en las
apariencias. Al hacer este "retrato" el autor actualizó en Los
fuereños la preocupación que insufló su amplio ejercicio escritural: la
urgencia de definir el rostro de la nación, a partir de la configuración modélica de los
espacios y de los cuerpos que dieran existencia a ésta; la ciudad, en ese sentido,
aunque amenazante y viciosa, se presenta en esta novela como el centro aglutinador de
las fuerzas heterogéneas que atravesaban a la nación, como el único escenario posible en
donde seguirla imaginando.