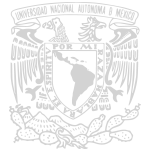La palabra amordazada de Margarita Peña retoma los estudios que realizara Pablo González Casanova de textos involucrados en juicios inquisitoriales. En esta compilación de poemas -ya místicos, satíricos o licenciosos de autos- edictos y bandos, de testimonios de beatas caprichosamente iluminadas, de declaraciones de testigos arrepentidos, de obras de magia, astrología, quiromancia y adivinación, la editora nos acerca a la riqueza oculta de la cultura disidente novohispana, la que en relación con la ideología oficial, vendrían a conjugar los polos opuestos que según Paul Ricoeur, tipifican el imaginario social y político de una época (1). Estas voces disidentes coexistieron con las de una literatura ideológicamente aceptada que, aunque no completamente sumisa, sí fue más hábilmente barroca en sus encubrimientos; ambas, señala Peña, van a configurar “dos literaturas que vienen siendo una y la misma (una afuera y la otra en el interior de las cárceles)” constituyendo uno de los fenómenos “que merece estudio dentro del campo de las letras novohispanas” (81, 82).
Al enfrentarnos a estos textos, muchos de ellos literariamente magníficos, con sus desparpajadas reflexiones teológicas, filosóficas, políticas e interesantes y extravagantes experiencias, sin los prejuicios ideológicos que convirtieron a sus autores en herejes, durante el XVI, el XVII y el XVIII novohispano, encontramos que es mucho más fácil establecer con ellos una continuidad respecto a nuestra actual manera de pensar, de vivir, de concebir la legitimidad y hasta la espiritualidad, que aquella que podríamos establecer con los contenidos de la literatura oficial. El camino al presente avanza más directamente desde estos espacios vedados que acaso ¿amenazaron por encerrar pujantes semillas del futuro? No sin eventuales pasillos al delirio y a la locura, muchos de ellos podrían hoy, al hallarse reunidos, introducirse en esa fantasía discursiva, en ese Aleph de una libertad para todos los discursos, con que Michel Foucault en El orden del discurso planteó su ingreso al Colège de France, el 2 de diciembre del 1970, expresando un deseo de incorporar
se, a un discurso fluido, continuo, no intervenido por imposiciones ni instituciones, donde ni se le prohíbe ni se invita a nadie a tomar la palabra.1
Es esta misma continuidad la que parece establecerse entre la libertad del pensamiento en nuestro tiempo y estas voces amordazadas. Estos textos proferidos o escritos por sujetos encarcelados, torturados, quemados o brutalmente acallados por la Inquisición siguen, gracias a esta compilación, hablando con vitalidad y frescura a nuestro tiempo; rescatados de la destrucción de sus autores, nos llevan paradójicamente hoy a disfrutar de ese amplio Aleph de voces libres, que es el de la literatura en general, idealmente distante de reprimendas institucionales. Queda después de todo sufrimiento histórico o personal esa trama dramática a la que tanto valor otorgó Aristóteles y es esta quintaesencia universalizada de la acción, ya sin el peso de sus particulares personajes, la que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros.
Estas voces prohibidas se vuelven de pronto las de un pensamiento orgullosamente íntegro, sólo atento a la razón y a la justicia, afín al que marca las directrices del camino ético contemporáneo. Ejemplo de ello serían las “Décimas” y la “Contestación” a las mismas con las que se defiende la validez de ley de Moisés frente a la nueva ley de Cristo, dentro del proceso que se realizó contra Juan Bautista Corvera, en 1564. Las cultas “Décimas” se adjudicaron al procesado, quien probablemente sólo las recitó de memoria y la “Contestación” a Pedro Ledesma. Sin embargo, el primero de estos poemas probablemente provino de Hernán González de Eslava y la “Contestación” de Francisco de Terrazas, lo que nos llevaría a cuestionar una imagen excesivamente ortodoxa de las gentes pensantes de la colonia (Peña: 11, 12). Era mucho más lo que se pensaba y leía que lo que se admitía, como hemos demostrado en otros trabajos. Las “Décimas” buscan esclarecer la contradicción existente en el hecho de que Cristo reprobara una ley previamente otorgada por Dios, cuando en realidad tendría que alegar: “No vengo a quitar la ley / sino a guardalla y cumplirla…” Continúa la duda retórica en la voz del sujeto lírico: “si era mala ¿a qué la dio? / O ¿por qué se la quitó / Si señor dicen que es buena?” En cuanto a la calidad de la ley, ésta no podía ser mala: “Siendo Dios sumo poder, / bondad inmensa y saber, / no hizo cosa mal hecha / pues tiene de su cosecha / el bien de su propio ser”. Posteriormente el dubitativo sujeto alega que no porque venga una ley mejor debiera repudiarse la anterior: “No debéis juzgar señor / Que una cosa no sea buena / Porque otra sea mejor” (Peña: 12-15).
En la “Contestación” de Terrazas se cuestionan las injusticias que padecen los judíos, al no ser salvos por guardar la ley mosaica, aunque sean buenas personas y al ser perseguidos y exilados en tierras ajenas. Una de las estrofas adquiere su verdadero sentido de reclamo indignado, consideramos, si se cambia, mediante la puntuación, la oración circunstancial causal de la transcripción paleográfica propuesta por una oración principal interrogativa directa:
Dice no ser reprobada
la ley por nuestro Mesías,
por cierto, saber querría
si del que fuese guardada
éste, sí se salvaría:
¿por qué están los celadores
de la ley y observadores
dispersos por tierra ajena
y el mundo y Dios los condena
por malos y pecadores?
Una interesante ambigüedad se presenta en la expresión “nuestro Mesías”, al poder aludir tanto al Mesías judaico, que sería “nuestro” de ser el sujeto lírico judío, pero también por metáfora a Cristo, que sería como un segundo Mesías para los cristianos. El argumento que validaría el privilegio originalmente otorgado por Dios a los hebreos es incontestable: “El rey hace donación / de un castillo a un su criado, / y el privilegio firmado, / privalle de él no es razón / si el tal no sea relevado (12-17). Termina el autor con el ejemplo de los ángeles cuando Dios castiga en éstos los “defectos de los más imperfectos” y no de los que viven “con sus preceptos” (17). ¿Por qué entonces un observante de la ley judaica debiera ser castigado?, nos lleva el poema a preguntarnos.
Esta compatibilidad de la ley judaica con la cristiana, bien puede remitirnos al Discurso sobre la dignidad del hombre de Picco de la Mirandola cuando establece analogías entre las diferentes religiones, al estar simbolizando todas una misma posibilidad humana de contacto con lo sacro y de camino de perfección. Estos argumentos tan histórica y racionalmente lúcidos debieron volverse peligrosos después de la Reforma.
Otro asombroso salto hacia un posicionamiento contemporáneo es el de “La vecina de la bruja” proveniente de una declaración de una testigo involucrada en el proceso inquisitorial contra María del Refugio Rojas, cocinera de pócimas amorosas y hechicera “de la estirpe de la Camacha de Cervantes o de la Celestina”, según Peña, quien consideraba que “algo andaba mal en el mundo como dios lo había creado, pues no era perfecto como se decía […] Y su tarea era enderezarlo” (Peña: 27-30). La nigromante defiende sus artimañas como toda una Guillermo Tell al decir que “ella le quitaba el dinero, el amor, la felicidad, la infelicidad, la mala o la buena voluntad a los que los tenían para dárselos a los que los necesitaban con urgencia”. Se declara además vocera de una muy extendida metafísica contemporánea: “Que el infierno no existía en ningún lado oculto, que está aquí en la tierra, que le dijera si no vivían en el infierno todos los que trabajaban en el fondo de las minas…” (29). También atreve crudas afirmaciones filosóficas que podrían recordarnos a la mismísima Juliette de Sade: “que el amor no se daba en el mundo porque siempre se interponía el diablo; entonces la solución era hacerse su aliado y esto último todos los ricos de estos contornos lo sabían, a ella no la engañaban” (29).
Tres son los principales controles que, según Foucault, se le imponen al discurso: en relación con quien está autorizado para hablar, en relación con la ritualidad, es decir, la circunstancia en que se puede hablar y respecto a lo que se puede decir o no decir (Foucault: 14).
Muchos de estos textos podrían haber permanecido sin censura en la boca de personajes literarios, sin saltar del papel y adquirir sangre propia como la mencionada Celestina novohispana -que inspiraría la novela de Severino Salazar Llorar frente al espejo-. En este documento la penalización está dada por la relación entre el personaje vivo y lo que dice el texto, como ocurre en las “doctrinas”, en las que, según Foucault, el control del discurso no sólo se ejerce sobre el contenido del enunciado sino sobre el sujeto que habla, exigiéndosele a éste la adhesión a una enunciación oficial de la verdad
Otro texto censurado que también colinda con la literatura oficial son las décimas octosilábicas de Juan Fernández de 1782, que intentan advertir a un joven amigo contra las embaucadoras hetairas virreinales:
Mozos con cuánta razón
hoy a la enmienda os provoco:
mirad, mirad en la Moco
clara vuestra perdición.
Con un peso o un tostón
francos tenía sus cariños:
lo daba con mis aliños
y ahora por un mozo necio
Ha subido ya de precio:
cuidado, cuidado, niños
El tono de reconvención moral bien podría remitirnos a “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón”, con que nuestra décima musa censura a los másculos a la vez que alerta a las mujeres. Por otro lado, muy cercanas resultan estas décimas de la paralela lección de sano juicio que, en La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, Tristán le dirige al joven don García al tipificar a las mujeres según sus mañas:
Hay una gran multitud
de señoras del tusón,
que entre cortesanas son
de la mayor magnitud.
Síguense tras las tusonas,
otras que serlo desean
y aunque tan buenas no sean
son mejores que busconas…
La buscona no la cuento
por estrella que es cometa;
pues ni su luz es perfeta,
ni conocido su asiento.
Por las mañanas se ofrece
amenazando al dinero,
y en cumpliéndose el agüero,
al punto desaparece
(385).
Muchos eran los vasos comunicantes entre lo que se permitía decir en las comedias y lo que se hubiera prohibido en lo real. En el manuscrito de Juan Fernández seguramente ofendió el que las retratadas fueran mujeres de carne y hueso, que dejaron de ocultarse en los convenientes espacios marginados al adquirir vida literaria; en Juan Ruiz de Alarcón, en cambio, los retratos de Tristán remiten a la república de las damas virreinales en general.
Si el saltar de lo literario a lo real provocaba sanciones, también se impugnaba el pasar de lo real a lo literario sin la esperada idealización ideológica o discreto ocultamiento como ocurre a su vez en las décimas contra el clero de 1753 o en los sonetos contra el Santo Oficio de fray Servando Teresa de Mier de 1818, o en los versos contra Felipe V de 1707, o en la paródica relación de una procesión de la Ciudad de Puebla de la segunda mitad del XVIII. Tampoco deja de asombrarnos el lúgubre contubernio entre arte y vida, que debió darse con las desparpajadas y chispeantes comedias que se representaron en la sede del Santo Oficio y que llegaron a prohibirse.
Finalmente celebramos la reedición por la Facultad de Filosofía y Letras de La palabra amordazada por ser un libro que arroja miradas a los pasillos más ocultos de nuestro pasado novohispano y resalta la enorme valía del trabajo de Margarita Peña como investigadora mexicana.