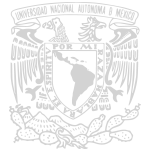Decolonialidad indígena en América Latina. Emergencia de la literatura maya
Contenido principal del artículo
Resumen
El pensa miento y prácticas decoloniales presentes en el mundo contemporáneo, contribuyen directa y significativamente en la larga lucha de los pueblos originarios de América por su liberación del orden colonial y la recuperación de sus culturas y territorios ancestrales. Entre las muchas facetas de esta lucha en América Latina se encuentran los movimientos de revitalización cultural, con sus expresiones en el arte como uno de sus principales componentes. En este artículo se analizan brevemente los contextos teóricos, históricos e ideológicos de este movimiento decolonial, tomando como caso la emergencia de una literatura maya, cuyo espíritu está orientado a transgredir el canon literario hegemónico.
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
De acuerdo con la legislación de derechos de autor, Literatura Mexicana reconoce y respeta el derecho moral de los autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será cedido a la revista para su difusión en acceso abierto. Literatura Mexicana no realiza cargos a los autores por enviar y procesar artículos para su publicación.
Todos los textos publicados por Literatura Mexicana –sin excepción– se distribuyen amparados bajo la licencia Creative Commons 4.0 Atribución-No Comercial (CC BY-NC 4.0 Internacional), que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en Literatura Mexicana (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en Literatura Mexicana.
Para todo lo anterior, el o los autor(es) deben remitir el formato de Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de la primera publicación debidamente requisitado y firmado por el autor(es). Este formato se puede enviar por correo electrónico en archivo pdf al correo: litermex@gmail.com (Carta-Cesión de Propiedad de Derechos de Autor).
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 Internacional.
Citas
Alejos García, José. “Ethnic Identity and the Zapatista Rebellion in Chiapas”, en M. Durán-Cogan y A. Gómez Moriana (editores) National Identities and SocioPolitical Changes in Latin America. Nueva York: Routledge, 2001.160-177.
Alejos García, José. Dialogismo y semiótica de cuentos míticos mayas, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
Alejos García, José. “A Bakhtinian Approach to Maya Oral Literature”, en Macabea (revista electrónica) vol. 9, núm. 3 (julio-septiembre 2020): 120-134.
Alejos García, José. “Transgrediendo el canon. Emergencia del movimiento literario maya”, en Estudios de Cultura Maya, vol. 61, 2023 (en prensa).
Arias, Arturo. “Asomos de la narrativa indígena maya”, en Luis de Lión, El tiempo principia en Xibalbá. Guatemala: Artemis Edinter, 1996. i-vii.
Bajtín, Mijaíl. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 1989.
Bajtín, Mijaíl. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais. México: Editorial Alianza Universidad, 1993.
Baronnet, Bruno, Mariana Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk (coordinadores). “Luchas muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. México: ciesas/ uam/ uach, 2011.
Bautista, Ruperta. “Poesía en lenguas ‘indígenas’ desde el sureste mexicano”, en Yásnaya Aguilar, Gloria Anzaldúa y Ruperta Bautista. Lo lingüístico es político. Chiapas: Ediciones OnA, 2020. 39-55.
Bubnova, Tatiana. “The Indian Identity, the Existencial Anguish and the Eternal Return (El tiempo principia en Xibalaba, by Luis de Lión)”, en Mercedes Durán-
Cogan y Antonio Gómez Moriana (eds.). National Identities and Sociopolitical Changes in Latin America. Nueva York: Routledge, 2001. 178-200.
Bubnova, Tatiana. “Más allá de la ‘etnoficción’, o cuando el otro habla”, en Esther Cohen y Ana María Martínez de la Escalera (coords.). Lecciones de extranjería. Una mirada a la diferencia. México: Siglo XXI Editores, 2002. 154-168.
Burgos, Elizabeth. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. México: Siglo XXI, 1983.
Ciriez Frédéric y Romain Lamy. Frantz Fanon. México: Ediciones Akal, 2022.
Fanon, Frantz. Piel Negra, máscaras blancas. México: Ediciones Akal, 2009.
Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.
Gibson, Nigel (editor). Decolonizing Madness. The Psychiatric Writings of Frantz Fanon. Routledge: Palgrave Macmillan, 2019.
Liano, Dante. “Fuera del canon”, en Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve, núm. 6 (2013): 1-13. Artículo en línea, disponible en <http://lejana.elte.hu> [consultado el 24 de octubre 2022].
Lión, Luis de. El tiempo principia en Xibalbá. Guatemala: Ediciones del Pensativo, 2013.
Ligorred Perramón, Francisco. “Literatura maya-yukateka contemporánea (tradición y futuro)”, en Mesoamérica, vol. 39 (2000): 333-357.
Lotman, Iuri. La semiosfera I. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996.
Menchú, Rigoberta. I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala. Londres: Editorial Verso, 2010.
Méndez-Gómez, Delmar Ulises. “Las formas de luchar: arte y política de los pueblos originarios de Chiapas”, en Discurso Visual, núm. 45, 3ª. época (enero/junio 2020): 121-132.
Meza Márquez, Consuelo y Aída Toledo Arévalo. La escritura de poetas mayas contemporáneas producida desde excéntricos espacios identitarios. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2015.
Ortega Arango, Oscar. “El laberinto literario de las poetas mayas yucatecas contemporáneas”, en Estudios de Cultura Maya, vol. 42 (2013): 145-167.
Palmer, Hannah. Writing Maya Women: Representations of Gender in Contemporary Yucatec Maya Literatures. Tesis doctoral. Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 2019.
Tedlock, Dennis. 2000 Years of Mayan Literature. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 2010.
Worley, Paul y Rita Palacios. Unwriting Maya Literature. Ts’iib as Recorded Knowledge. Tucson: The University of Arizona Press, 2019.
Yoshida, Shigeto. “Una lectura feminista de la literatura indígena”. Ponencia presentada en el XI Congreso Internacional de Mayistas, Chetumal, México, 2019.
Yoshida, Shigeto. “Modern Mayan Literature and the Concept of Home, Mayab”, en C. Craig, E. Fongaro y A. Tollini (editores). Furusato. ‘Home’ at the Nexus of History, Art, Society, and Self. Milan: Mimesis International, 2020. 227-242.