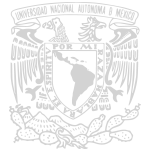Muy conscientes de estar viviendo un momento de drásticos cambios tanto a nivel político como social, económico y cultural, los costumbristas miraron constantemente hacia un presente en desaparición y lo convirtieron en protagonista por excelencia de sus textos en prosa y poesía. Para crear una literatura nacional, afirmó Guillermo Prieto en lo que podríamos considerar como el manifiesto de la literatura costumbrista, “Literatura nacional. Cuadros de costumbres” de 1845, era necesario “promover cualquier cosa que se pudiese llamar nacional” a través de una “observación prolija y profunda del país” (2009: 316). Manidos, aun metafóricamente, de modernos instrumentos como el caleidoscopio, la máquina fotográfica y la linterna mágica, los costumbristas se transformaron en coleccionistas a la vez que arqueólogos de una contemporaneidad que el progreso y la modernidad estaban amenazando. La mirada costumbrista, dicho de otra forma, estaba perennemente direccionada hacia el “ahora” de las tradiciones y las costumbres “auténticamente” mexicanas, un “ahora” -imprescindible para el proyecto de una literatura nacional- que necesitaba ser rescatado y protegido, coleccionado y conservado en poemas, cuadros de costumbres, romances y novelas.
Si en la primera mitad del siglo XIX la urgencia más inmediata era la “construcción de la patria” y de una “idea nacional” a través de la adquisición de “certidumbres” (Monsiváis 2000: 469), los costumbristas se encargaron de dicha urgencia fundando una literatura nacional con los “objetos que tenían ante los ojos” (Prieto 2009: 319). “¿Será culpa de los escritores hallar en una mesa el pulque junto al champagne, y en un festín el mole de guajolote al lado del suculento roast beef?”, se preguntó alguna vez Prieto defendiéndose de los ataques de aquellos “críticos que veían sólo la superficie de las cosas” (2009: 319). Así, se escribieron memorias sobre el maguey, se dedicaron pasajes importantes de crónicas y novelas al pulque y al mezcal y se consagraron poemas a túnicos y zagalejos o a sombreros jaranos.
De todos los escritores costumbristas, el que más prestó atención a los “objetos que [tenía] ante los ojos” fue sin duda Manuel Payno. Pienso, desde luego, en el precioso prendedor para corbata proveniente de Europa que Payno puso en el centro de su primera novela, El fistol del diablo (1845-1846), un objeto sumamente significativo no sólo en relación a la estructura y los desarrollos narrativos -siendo el fistol agente activo que define los destinos de los personajes y los acontecimientos de la trama-, sino también porque en el precioso prendedor se puede vislumbrar una importante reflexión acerca de los quiebres y las tensiones de un determinado momento histórico, económico y socio político durante el cual la importación de productos extranjeros se había sistematizado y donde consumir o adornarse de objetos y joyas europeas equivalía a “civilizarse”. En dicho contexto, Payno escribe una novela cuya protagonista es una preciosísima joya francesa llegada a México con un misterioso comerciante italiano, joya que empieza a circular, tras miles de peripecias, por las calles de la Ciudad de México, un fistol de diamantes que ejerce una seducción enfermiza. Una joya francesa, metonimia de la modernidad y el cosmopolitismo decimonónico, que en la novela de Payno se transforma en un “talismán maléfico”, un ornamento siniestro y perturbador que hay que repudiar más que ostentar.
El vínculo entre escritura, ficción y cultura material que marca la obra payniana encuentra su momento de apogeo en Los bandidos de Río Frío (1888-1891), la última y más célebre novela de Payno, en la cual, a diferencia de El fistol del diablo, se puede observar una preocupación hacia otra categoría de objetos: las artesanías o artefactos locales.
2
Apasionado coleccionista de los objetos más raros y curiosos y asiduo visitador de las exposiciones universales, Manuel Payno desarrolló, a lo largo de su carrera literaria, un importante y profundo vínculo entre escritura, ficción y objetos materiales. En el prólogo a Los bandidos de Río Frío, escrito en Madrid en agosto de 1888, Payno define su última novela como “una especie de paseo por medio de una sociedad que ha desaparecido en parte, haciendo de ella, si no pinturas acabadas, al menos bocetos de cuadros sociales que parecerán hoy tal vez raros y extraños” (xv). De esta cita me interesa destacar el vocabulario museístico utilizado por Payno para presentar su obra, que hasta cierto punto no debería sorprender, considerando que el mismo título presenta la novela como “naturalista” y “de costumbres”.
A menudo considerada por la crítica como un “mural”, un “inventario”, un “extraordinario mosaico”, “un archivo general de [la] nación”,
Los bandidos de Río Frío
destaca por ser una novela que no sólo pide ser leída, sino también observada y estudiada como un archivo, un inventario, un catálogo.
3
Lo que más destaca de la novela, en otras palabras, es su afán totalizador, su deseo panóptico, su propósito de abarcarlo todo a través de una mirada simultáneamente micro y macroscópica. Y, desde luego, destaca la cantidad extraordinaria de objetos materiales que en ella aparecen. Un deseo, un afán y una abundancia de objetos que, si bien marcan y definen, hasta cierto punto, cualquier novela costumbrista, naturalista o realista, en Los bandidos están llevados al extremo.
4
En Los bandidos de Río Frío, la maquinaria descriptiva y catalogadora común de las grandes narrativas ficcionales decimonónicas alcanza un nivel delirante. La multitud de objetos que nos presenta Payno -muchas veces catalogados y descritos, y muy raramente “narrados”- se impone como verdadera protagonista de la obra, a veces monopolizando el ritmo de la narración e incluso absorbiendo, como en un vórtice, a los personajes y a las acciones que la rodean. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este afán catalogador? ¿Cómo leer la delirante maquinaria descriptiva de Los bandidos de Río Frío? En este ensayo propongo una lectura de la última novela de Manuel Payno interrogando la multitud de objetos que en ella aparecen, y reflexionando sobre su naturaleza museística y su afán descriptivo y catalogador. Acercarse a sus objetos, prestar atención a las historias silenciosas y silenciadas que llevan consigo, nos permite no sólo reconsiderar el proyecto en los cimientos de Los bandidos de Río Frío, sino también repensar el costumbrismo como forma de escritura que resiste -a la vez que negocia con- una modernidad occidentalizante y los nuevos panoramas materiales y visuales que se redefinieron a lo largo del siglo.
I
Decimonónico por excelencia, Manuel Payno fue un apasionado coleccionista de objetos raros y antigüedades. Contagiado quizás por Ignacio Cumplido, también coleccionista, con el cual Payno había vivido en los años de juventud, sus colecciones destacaban por su peculiaridad y rareza. Acerca de ellas escribió Vicente Riva Palacio en Los ceros
: “[c]on la misma facilidad se encuentra en su habitación el castillo de San Juan de Ulúa hecho de popotes, que una borgoñota de los soldados de Francisco I; […] un cálculo vesical de Zumárraga, la tabaquera de Revillagigedo ó el breviario en que rezaba el Padre Margil”.(23) Junto a esta pasión por el coleccionismo, Payno fue también un asiduo visitador de las exposiciones universales: Londres (1851), Barcelona (1888) y París (1889), y la Exposición Histórica de Madrid (1892). Curiosamente, Payno no dejó ningún testimonio acerca de su intensa pasión por el coleccionismo y, al parecer, nunca escribió sobre cómo iba armando y desarmando sus colecciones de objetos raros. Muy distinto, sin embargo, es el caso de sus recurrentes visitas a las exposiciones europeas, acerca de las cuales escribió profusamente.
6
En abril de 1851, el ministro de Hacienda Payno se embarcó en el vapor Great Western con destino a Londres, donde permaneció varios meses como encargado de la legación mexicana. El viaje tenía como propósito solucionar la cuestión de la deuda inglesa, pero el encargo oficial no impidió que el escritor mexicano dedicara mucho de su tiempo libre a visitar la célebre “Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations”, conocida como The Crystal Palace Exhibition, que abrió sus puertas al público el 1º de mayo del mismo año.
7
En 1853, ya de regreso a México, Payno publicará Memorias e impresiones de un viaje a Inglaterra y Escocia, en las que dedicó cinco densos capítulos al Palacio de Cristal.
De manera similar a otros exponentes de las letras mexicanas e hispanoamericanas que visitaron las exposiciones finiseculares y escribieron sobre de ellas -pienso en José Martí, Rubén Darío o Amado Nervo, entre otros- Payno no fue indiferente a la seducción y el magnetismo de “los lugares de peregrinación a la mercancíafetiche” (Benjamin: 54).
8
Para él, la Exhibición de Londres de 1851 representaba la quintaesencia de una modernidad fundada sobre el progreso y los avances tecnológicos, el nivel más alto al cual podía llegar la civilización. Sólo Inglaterra, el país que ocupaba “el primer lugar entre las naciones civilizadas”, podía
abarcar el pensamiento filosófico de que se reunieran en un solo lugar las muestras de la industria y del talento de toda especie humana; y un día dado, a una misma hora y en un mismo sitio vinieran todas las razas, con sus diferentes trajes, con sus diferentes fisionomías y con sus variados idiomas, a estrecharse la mano, a darse un abrazo fraternal delante de la soberana Inglaterra, y a contemplar de una vez y con una sola mirada, los adelantos del mundo en los siete mil años que lleva de existencia (1853: 97).
Las palabras del autor de Los bandidos… no dejan lugar a dudas sobre su visión de la exhibición: en el Palacio de Cristal Payno vio, como escribió Marx, un “himno de paz cosmopolita-filantrópico-comercial”,
9
un espacio, sin duda fantasmagórico, donde los conflictos del comercio y la guerra desaparecieran pacíficamente para la realización de las promesas de una política y de una economía liberales en las que, por lo menos en aquellos años, Payno creía firmemente.
Junto a esta visión celebratoria y entusiasta, hasta cierto punto predecible para un convencido liberal como Payno, Memorias e impresiones de un viaje a Inglaterra y Escocia presenta una atenta radiografía de la exhibición londinense, alternando una mirada panorámica hacia la arquitectura del Palacio de Cristal y el interior de los pabellones, y otra más escrutadora, que se acerca y se detiene sobre los objetos expuestos, a veces examinando sus más mínimos detalles. En los cinco densos capítulos dedicados a la exposición, predomina esta última mirada, centrada en los objetos. Si bien Payno había asegurado a sus lectores que no era su intención “traducirle[s] el catálogo […] ni tampoco darle[s] una idea muy pormenorizada de todo lo que había” (1853: 110), eso es precisamente lo que termina haciendo. El escritor mexicano cataloga, clasifica y describe los innumerables objetos de cada pabellón, desde los de Turquía, “los sillones de marfil, los paraguas de lama de oro y de plata, los vestidos de seda teñida […] las montadura de los caballos, de terciopelo verde y nácar bordadas en oro, y las armas blancas y de fuego, adornadas con esmeraldas y rubíes” (1853: 132); hasta los de Rusia, “candelabros de bronce dorado de más de tres varas de alto y de cincuenta o sesenta quinqués cada uno, […] una grande puerta de malaquita con guarniciones primorosamente esculpidas, de bronce dorado, y delante de la puerta seis u ocho grandes jarrones de porcelana y de malaquita de las figuras más caprichosas” (125); pasando por los que había enviado Francia, “jarrones de porcelana adornados con primorosas miniaturas, muebles al estilo gótico y bizantino, cristal de mil formas y colores, relojes, candelabros, telas y brocados, trasparentes y cortinajes, espejos y candiles; en una palabra, todo lo que puede concebir la imaginación” (139).
¿Cómo escribir algo que se podía “disfrutar sólo a través de una mirada en el coup d’oeil féerique”? ¿Cómo narrar “la epifanía de lo inasible”? ¿Cómo se puede describir, en fin, lo indescriptible?
10
La Exhibición Universal, como sugiere el texto de Payno, es un desafío narrativo, una especie de Aleph borgeano. Frente a la multitud de objetos que saturan los pabellones, no hay palabra que no resulte incompleta, insuficiente, pobre.
11
Allí, inmóviles y silenciosos, los objetos apuntan a los límites del lenguaje y de su sentido; delante de ellos, la palabra no puede hacer otra cosa que silenciarse o alucinar. Payno experimentó el Palacio de Cristal como un reto para la escritura; todo, allí, desde los objetos expuestos hasta las decoraciones de los pabellones o el sonido de las gotas al caer sobre la cúpula de vidrio, excedía el lenguaje. Por eso afirmó que su intención no era ofrecer “una idea muy pormenorizada de todo lo que había porque ya […]he dicho que eso es imposible” (1853:110). Pero, aun así, el escritor mexicano hace precisamente lo que había asegurado no haría. Bajo los efectos de la fantasmagoría del Palacio de Cristal, la escritura empieza a desarticularse y, de manera casi delirante, intenta describir lo indescriptible, narrar lo inenarrable. De allí, surge a veces el silencio, que aparece puntualmente en el texto materializándose en un “…y todo lo que puede concebir la imaginación” (139) o un “…en una palabra, todo cuanto se puede imaginar” (118). Y de allí, surgen también las listas, alienadas y alienantes, de objetos: la escritura se mimetiza, se fusiona con la exposición y se vuelve catálogo.
“Al visitar en Palacio de Cristal, logré imprimir en mi vida un recuerdo que nunca podré describir exactamente; pero que no se borrará completamente de mi cerebro” (1853: 185), escribió Payno en 1853. Cuarenta años más tarde, cuando en la costa cantábrica Payno estaba escribiendo su úl tima novela, este recuerdo, o las huellas de este recuerdo, reaparece en Los bandidos de Río Frío, cuyas páginas están tan saturadas de objetos como los pabellones de la Exposición de Londres: los que doña Pascuala sacaba de su “enorme caja de madera blanca” cuando tenía visitas -“unos platos de China, unos vasos dorados de Sajonia, cuatro o cinco cubiertos de plata y los manteles con randa y bordados de su mano” (1945: 7)-; o los que adornaban la mansión del conde don Juan Manuel -“los muebles antiguos, las preciosidades artísticas, las armas, las ricas sobrecamas de China, la vajilla de plata maciza colocada en los aparadores, los espejos y lámparas de Venecia” (195)-; o inclusive las prendas robadas por Evaristo y su compañía de bandidos en las montañas de Río Frío -“anillos de oro con algunas piedras finas, cigarreras de plata y oro de filigrana y diamantes, relicarios, un hilo de perlas no muy gruesas, pero muy parejas; sartas de corales, rosarios y cucharas de plata y otras cosas de menor importancia” (443)-. Los ejemplos, desde luego abundan. Pensemos, por ejemplo, en la frutera Cecilia, cuyo cuello, escribe Payno, “era un verdadero aparador: sartas de corales, rosarios de perlas y de plata, listones rojos con medallones de oro y unas grandes arracadas de piedras finas en las orejas” (133); en la casa del conde del Sauz -“un espacioso salón, muy severo, con pantallas venecianas, con su grande araña de plata de veinticuatro luces, con una mesa de tres varas, con una plancha de alabastro de una pieza, con sillones de cuero de Córdoba y una alfombra de paño verde oscuro” (389)-; en el salón de Pepe Carrascosa, una “pieza que era un museo” -“los muebles eran antiguos y exquisitos, de incrustaciones de nácar y marfil, las paredes llenas de cuadros de verdaderos maestros, los rincones de tibores de China de las dinastías de hace 500 años, mesitas por aquí y por allá llenas de objetos de marfil; en fin, la aglomeración de cuanta cháchara había comprado Carrascosa durante muchos años en las almonedas del Montepío y en las testamentarias” (900)-; o inclusive en los cofrecitos del marqués de Valle Alegre, que contenían “aretes de gruesos diamantes negros, anillos de brillantes y rubíes, collares de esmeraldas, adornos de topacio quemado, aguas marinas y rosas” (403).
Al par de muchas otras novelas decimonónicas, en Los bandidos de Río Frío los objetos aparecen inmóviles y pasivos. Se trata de objetos que raramente intervienen de manera directa en la acción narrativa, sino que contribuyen -en cuanto presencias referenciales- a la creación de lo que Roland Barthes denominó “efecto de la realidad”, y que participan en el gesto mimético de toda novela realista o costumbrista. Objetos ficcionales, pero ficcionales sólo hasta cierto punto, pues su función, como apuntó Barthes, sería precisamente la de “deficcionalizar” el texto en el cual aparecen, la de hacerlo más “real”, verosímil y creíble. “Detalles insignificantes” que “no hacen otra cosa que significar… [lo real] sin decirlo” (Barthes: 186), pero que al mismo tiempo terminan siendo sumamente significativos dentro de un proyecto literario y epistemológico cuyo objetivo principal era precisamente observar, fotografiar y “archivar” hasta el más mínimo detalle de la realidad visible. En Los bandidos, se podría afirmar, la lógica de los objetos responde a las normas del género al cual la novela pertenece a la vez que lo excede.
La pasividad y la inmovilidad de los objetos que aparecen en la novela de Payno se ven exacerbadas aún más por las interminables listas en las cuales suelen estar incluidos. Frente a ellos, la descripción se ve reducida a un mero gesto enumerativo y de yuxtaposición y, de manera similar a lo que ocurrió en Memorias a la hora de describir los objetos expuestos en la exhibición de 1851, también en la novela la escritura se mimetiza y se convierte en catálogo. En Los bandidos, pues, parece reconfigurarse el mismo gesto mimético, el mismo afán catalogador y clasificador, y el mismo deseo de “querer verlo todo en una mirada, y abarcar en un solo momento todo el inmenso conjunto” (Payno 1853: 79) experimentado por el escritor mexicano en el Palacio de Cristal. En la Exhibición de Londres de 1851, recreación espectacular del capitalismo a partir de la cual los objetos dejaron definitivamente de ser presencias inocentes, se sancionó un nuevo pacto entre palabras y objetos. Lo que se inauguró en los pabellones del Palacio de Cristal, dicho de otra forma, no fue sólo una nueva manera de aproximarse a los objetos, de observarlos, sino también de escribirlos. “La Gran Exposición”, como señaló Thomas Richards, “has dispelled the Babel of the marketplace, replacing it with a language that appears to originate in the things themselves” (63). Un nuevo lenguaje que se fusiona con los objetos y desde el cual lo único que puede surgir son sólo listas, catálogos, inventarios.
12
Es a este nuevo pacto entre palabras y objetos, creo, que la novela de Payno parece continuamente apuntar. Su saturación de objetos, su exceso descriptivo y su afán catalogador, como en otras tantas novelas de fin de siglo, responden de manera mimética a la lógica de la exhibición: el lenguaje alienante de las mercancías penetra la novela tanto en su forma como en su contenido. En tanto síntoma literario de los nuevos panoramas visuales, materiales y perceptivos que se redefinieron a lo largo del siglo XIX, Los bandidos se abre y se deja seducir por la fantasmagoría y la epifanía de lo inasible, “la victoria final de la inhumanidad capitalista” (Lukács: 206). La mirada obsesiva hacia los objetos europeos, los bibelots, y los artículos de lujo que marca la novela payniana, en fin, es la misma mirada fetichista prescrita por la exhibición, en la cual quizás se podría vislumbrar también aquel “sueño y deseo cosmopolita” (Siskind: 219) compartido por muchos exponentes de la élite letrada decimonónica. Pero en Los bandidos la misma mirada obsesiva se centra también en una serie de objetos -las artesanías y los artefactos mexicanos- que no sólo resisten, como todo objeto producido artesanalmente, a la fantasmagoría de las mercancías-fetiches, sino que apuntan a lo que no se exponía en la Exposición Universal de Londres. La saturación, el exceso y el afán catalogador de la novela, en otras palabras, como respuesta a la saturación, el exceso y el afán de la Exposición a la vez que a sus vacíos.
II
Si bien México no aparecía oficialmente entre las naciones que en 1851 enviaron a Londres sus artículos más representativos,
13
en el Palacio de Cristal se exponían unos objetos supuestamente “mexicanos” que llamaron la atención de Payno de manera muy especial. Así los describe en su texto sobre la exposición:
En uno de los departamentos ingleses había un aparador y en él colocadas debajo de capelos de cristal hasta treinta figuras de cera que representaban un fraile confesando, un ranchero coleando un toro, una poblana, ocho o diez figuras diferentes de salvajes o mecos, como aquí se llaman, un indio carbonero y algunas otras por ese estilo. En diversas partes del aparador estaba colocado un letrero que decía: Figuras mexicanas de cera […] Eran hechas por un italiano llamado Montanari, que había formado de esto, un ramo de comercio en Londres. En más de setenta visitas que hice a la Exposición me acerqué por el lugar donde estaban las figuras de cera, y siempre encontré el aparador rodeado de una multitud de gente, y muy particularmente de señoras, que observaban con grande interés y curiosidad y se retiraban haciendo los mayores elogios. Esto era todo lo que había de México en la Exposición (142-143).
La única presencia “mexicana” en el Palacio de Cristal -exhibición de productos nacionales y de nacionalidades-, terminó siendo algo que muy poco tenía de mexicano: obras de un artesano francés originario de Córcega y residente en Londres, Napoleón Montanari, que al parecer había pisado suelo mexicano en una sola ocasión (Figs.13). Es decir, se trataba de objetos creados, necesariamente, a partir de “copias” que Montanari utilizó en Londres como modelo “original”. Considerando las imágenes de las estatuillas del Palacio de Cristal publicadas en el catálogo oficial de la exhibición y en The Illustrated Exhibitor, no es difícil ver su relación con las reproducciones litográficas de temas costumbristas hechas por artistas y viajeros extranjeros de principios de siglo.
14
Lo cierto es que, aun así, las figuras de cera de Montanari fueron los objetos más admirados y celebrados en el Palacio de Cristal. No sólo lograron capturar la atención de los visitantes, sino que recibieron los elogios de los jurados oficiales, e inclusive fueron premiadas con una medalla de oro (Peers: 36). La opinión del Illustrated London News es representativa de la exitosa recepción de la colección del artesano francés: “[it is] the great wax feature of the Exhibition, and […] by far the most important work in the department […] it is not only a collection of exquisitely finished works, but it conveys a vivid idea of a remarkable people. […] For a series of literal transcripts, executed à marveille, we have not often seen anything equal to Mr. Montanari’s Mexican Figures” (“Wax-work”: 251).


The Illustrated Exhibitor

The Crystal Palace, and its Contents
Admiradas en Londres como curiosidades exóticas y objetos testimoniales, las estatuillas de Montanari reproducían uno de los géneros más distintivos del arte de la ceroplástica mexicana: las figuras de tipos populares y las escenas de costumbres. Un género que, si bien tuvo origen durante la época colonial, vivió su momento de máximo esplendor durante las primeras décadas de post-independencia.
15
Agentes activos en la creación y la difusión de un imaginario colectivo popular y pintoresco, las figuras de tipos protagonizaron el panorama artístico del México decimonónico y contribuyeron, junto al costumbrismo literario y pictórico, al proceso de búsqueda de una identidad cultural nacional. La fama de la ceroplástica mexicana y, en particular, de las figuras de cera, no tardó en trascender las fronteras nacionales. En sus relatos de viaje, muchos de los extranjeros que visitaron el país a partir de principios del siglo -desde el anticuario inglés William Bullock, el litógrafo italiano Carlo Linati y la marquesa Calderón de la Barca- escribieron entusiasmados acerca de ellas, destacando la habilidad, la destreza y la precisión de los artesanos.
16
Como se afirma en un artículo del Museo Mexicano de 1844 sobre la producción en cera, las “hermosas colecciones de figuras […] represent[an] con toda propiedad los trajes, los modales y los usos del país, muy diversos en una nación tan vasta como México. […] Aun ahora las obras de cera hechas por artífices mexicanos aparecen en los museos […] como muestra de los adelantos que las artes han hecho en la república”.(27-25) Los tipos y las escenas populares de cera, de manera similar a los cuadros de costumbres literarios y a las escenas y tipos pictóricos y litográficos, fueron poderosos instrumentos ordenadores que lograron transformar un territorio todavía caótico y fragmentado en una unidad homogénea y armónica. Por otro lado, de los muchos intelectuales y letrados mexicanos que elogiaron el arte de la cerería a lo largo del siglo XIX destacan, sin duda, los exponentes del costumbrismo literario. Manuel Payno, en particular, sobresale por el interés y la admiración que frecuentemente expresó hacia las figuras de cera y otros objetos artesanales, celebrándolos en sus escritos tanto por su valor estético como por su “carácter nacional”.
18
No es de sorprender, pues, que la colección de Montanari no suscitara en Payno la reacción entusiasta de todos los que escribieron acerca de ella. “Tales figuras”, afirmó el autor de Los bandidos, “estaban muy distantes de tener la perfección, el pulimento y verdad que muchas de las que todos los días se venden en el portal o en las calles de México” (1853: 142). Payno no se dejó seducir por las figuras de cera y su fantasmagoría; a diferencia de los demás, vio en ellas la naturaleza invisible, doble e ilusoria, que constituía el objeto mercancía. Resulta significativo, en este sentido, que en sus Memorias Payno no cuestionara solamente la “perfección” y el “pulimiento” de las estatuillas, criticando su valor artístico y su calidad técnica, sino también su “verdad”, su autenticidad, es decir, criticando su designación de “figuras mexicanas”, así como el valor documental que supuestamente pretendían tener. Críticas, cabe subrayar, a las cuales llegó tras haber observado atentamente y de manera casi obsesiva la colección de Montanari. La figura del observador atento y meticuloso que Payno “construyó” gradualmente a lo largo del texto -un visitante provisto de lentes gruesos y de “mucho poder” que se había leído “desde el principio al fin” El Palacio de Cristal de J. J. Arnaux, los catálogos oficiales y los números especiales del Illustrated London News, como él mismo escribió en sus memorias llega al exceso precisamente a la hora de describir la colección de Montanari: “En más de setenta visitas que hice a la Exposición me acerque por el lugar donde estaban las figuras de cera”. Un gesto de autolegitimación que le permite “evaluar” con rigor los únicos objetos supuestamente mexicanos de la exposición, demostrar su inautenticidad y afirmar la superioridad de las figuras de cera hechas por los artesanos mexicanos, en venta en los portales de México, pero ausentes en la exhibición de Londres.
La breve referencia a la colección de Montanari inaugura una importante sección de las Memorias acerca de la ausencia de México en el Palacio de Cristal. A partir de las estatuillas del artesano francés, Payno empieza a imaginar aquellos objetos mexicanos, ausentes en la exposición, que “hubieran podido figurar y entrar en competencia con cualesquiera de las otras naciones” (1853: 148). Desde los productos naturales, las maderas y la peletería, hasta las frutas y las muestras de calzado, el escritor mexicano arma, con sorprendente rigor y como si estuviera siguiendo la disposición de los distintos departamentos de la exposición, un detallado catálogo de objetos imaginados, reservando el “pabellón principal” para los objetos artesanales,
[s]e podían haber presentado las sillas de montar con todos sus accesorios, los jorongos y rebozos, las figuras de cera, los muñecos de trapo de Puebla, la loza fina de Guadalajara, las baterías y figuras de barro de Tonalá, las obras de yesca, de carbón, de camelote, de papel picado y otras curiosidades de ese género. Es casi seguro que todo esto habría llamado mucho la atención y merecido justos y fundados elogios. Entre la multitud de objetos que había en la Exposición y cuyo catálogo sólo ocupa un volumen de más de cuatrocientas páginas, nada había que pudiera semejarse a los objetos que se acaban de mencionar y que habrían tenido a pesar de su número reducido, un tipo y un carácter especial (1853: 148).
Me sirvo de esta cita para volver a Los bandidos de Río Frío y a las artesanías “ficcionales” que Payno describe profusamente en su novela. Quisiera detenerme, en particular, en las páginas dedicadas al Portal de Mercaderes, uno de los espacios más emblemáticos de la producción y circulación de objetos locales y artesanales,
19
una “especie de feria o de exposición que se repite todo el año los domingos y días festivos”, afirma el escritor mexicano en su novela, “cuyo tipo y carácter no se encuentra en ninguna otra ciudad del mundo” (1945: 81).
Figuras de cera representando chinas, coleadores, indios, fruteros, tocineros, frailes, toreros, indias tortilleras, en fin, todos los tipos nacionales perfectamente acabados, juguetillos de vidrio tan artísticos y delicados como si hubiesen salido de las fábricas de Murano en Venecia; muñecos de trapo de Puebla que son verdaderos retratos; alhajas de plata u oro y tecomates y bandejitas de Morelia, que parecen de laca japonesa; multitud de curiosidades y objetos de hueso y madera y variedad infinita de muchas otras cosas que llenarían un catálogo (82).
Los mismos objetos imaginados en Londres reaparecen, casi cuarenta años después, como objetos ficcionales de la novela. Recurriendo a las mismas estrategias narrativas que había utilizado al describir los objetos -ausentes o expuestos- en el Palacio de Cristal, Payno propone una lista de artesanías que sobresalen, a diferencia de las de Montanari, como productos de “talento natural” y de “habilidad […] sorprendente” (81). Se trata de objetos que, como apunta Payno en una nota a pie de página, “muchas personas nobles y distinguidas” habían adquirido y llevado a Europa, y a la larga puesto en sus museos “como lo más curioso que tienen” (82). La lista, cabe subrayar, se inaugura precisamente con unas “figuras de cera” y se cierra con un catálogo que acaso sería el mismo catálogo “de más de cuatrocientas páginas” de la Exhibición de Londres, en el que no sólo no aparecía ninguna artesanía de México, sino que “nada había que pudiera semejarse” a ellas, como Payno subraya categóricamente en sus Memorias.
El vínculo que se establece entre la novela y la Gran Exhibición de 1851 se vuelve aún más significativo en el siguiente pasaje de Los bandidos de Río Frío:
Así como a la variada y admirable colección de objetos, ya de gusto, ya de necesidad y de utilidad que se fabrica en Francia, se llaman articulos de Paris, así sin que por nada entre la vanidad nacional, se podia tambien decir articulo del Portal de Mexico, y esto solo significaria que se trataba de cosas curiosas y raras, porque efectivamente, no son artículos de comercio, ni hay fábricas, ni tiendas donde diariamente se venden, es una industria aislada, que no obtiene medallas en las exposiciones, ni forma la fortuna de los que a ella se dedican (151).
El fragmento nos muestra nuevamente un regreso al Londres de 1851. Sin que el Palacio de Cristal aparezca explícitamente mencionado -nunca se nombra, de hecho, en Los bandidos, su presencia se percibe de manera inmediata. De él emergen sólo huellas: “los artículos de París”, “la vanidad nacional”, “las cosas curiosas y raras”, “las medallas”, “las exposiciones”. La balanza oscila de manera exasperante entre ausencia y presencia, entre lo dicho y lo no dicho, y muestra una escritura que parece moverse, de manera casi inconsciente, hacia los límites de lo escribible. El pasaje, pues, resulta sumamente significativo: en él se abre una fisura que subvierte, de manera imperceptible, la linealidad de la narración y que fractura los límites del espacio ficcional. Una grieta, creo, que nos exige reconsiderar la experiencia de Payno en la Exposición Universal de 1851, y en la cual se puede vislumbrar una importante clave de lectura para repensar Los bandidos de Río Frío.
III
Apasionado coleccionista y nacionalista, Payno había llegado lleno de entusiasmo y esperanzas a la Exposición Universal de Londres, apoteosis de sus dos grandes pasiones, los objetos y la nación. Aún más entusiasmado debe haber estado al entrar al amplio local asignado a México. Pero la colección que México había enviado a Londres se reducía a unos pocos objetos no muy representativos de los recursos y los avances del país, “a few interesting though unimportant articles” (Official Descriptive 1851: 1430), como los describió la Guía oficial, que, como si no fuera suficiente, desaparecieron “una o dos semanas después”, “ocult[ados] felizmente con algunos efectos de los árabes y tunecinos” (Payno 1853: 131). El “fracaso” de México en el Palacio de Cristal y los comentarios que se hicieron al respecto -“Rien ne peint mieux l’apathie des Mexicains et de leur gouvernement que la pauvreté d’une telle [miserable] exposition” (
Travaux: 731), sentenció la Comisión francesa- debe haber sido sin duda una gran desilusión para el ministro de Hacienda Payno, intelectual y político comprometido al servicio de su país, que veía en el progreso material y el desarrollo económico los requisitos indispensables para una nación civilizada. Pero aún más decepcionante tuvo que haber sido, sin duda, la presencia de las figuras mexicanas de cera de Napoleón Montanari, “arquetipos de lo mexicano” (Florescano: 176) que en la Exposición de Londres se convirtieron en “interesting […] ornamental [and] amusing productions” (Payno 1853: 69).
Despojadas de sus contextos y valores originarios, en el Palacio de Cristal las figuras de cera participaron en el “proceso transatlántico” de reinvención de América (Pratt: 200) como dispositivos para la creación de un México exhibible, espectacularizable y visualmente dominable. “The most interesting memoranda of this immense country” -así las consideró The Illustrated Exhibitor
(” Spain”: 289) colocaron a la república mexicana en el centro de la “escopofilia” decimonónica. Las “figuras de cera”, objetos mexicanos por antonomasia, celebrados en la república como instrumentos al servicio de un proyecto cultural nacional, en el Palacio de Cristal se transformaron en especies de mercancías, en “jeroglíficos sociales” con una doble naturaleza, que a la par de las mercancías presentaban un “enigma” indescifrable: mentían, alienaban e ilusionaban.
Quizás no sería demasiado arriesgado suponer que para Manuel Payno la presencia de las figuras de cera de Montanari en la Exhibición de Londres de 1851 fue no sólo un hecho decepcionante sino traumático. Al respecto, recordemos que el evento traumático no actúa en el presente, es decir, no se puede experimentar de manera consciente en el momento de su acontecimiento. Su dinámica, de hecho, redefine la linealidad temporal y los mecanismos que rigen la memoria, y nos muestra “that the most direct way of seeing of a violent event may occur as an absolute inability to know it, that immediacy, paradoxically may take the form of belatedness” (Caruth: 6). Registrado en la memoria de quien lo vive como si hubiera caído en el olvido, el evento traumático es inicialmente incognoscible e inaccesible. El trauma, en este sentido, actúa a posteriori, pues sólo después de un periodo de latencia emerge en la conciencia, manifestándose en distintas formas, como alucinaciones, pesadillas o flashbacks. Quizás sea por eso que, en las Memorias, las “figuras mexicanas” de Montanari aparecen apenas mencionadas, y que durante cuarenta años Payno nunca haya escrito acerca de ellas.
El trauma “is always somehow literary: a language that defies, even as it claims, our understanding” (5), afirmó Caruth apuntando a un lenguaje que, al dar voz al evento traumático, oscila inevitablemente entre lo dicho y lo no dicho, entre el habla y el silencio. Me sirvo de las hipótesis de Caruth para volver a Los bandidos y reconsiderar, a la luz de ellas, lo que se configura en el pasaje antes mencionado acerca del portal de Mercaderes. Allí también nos encontramos frente a un lenguaje que dice sin decir, que parece acercarse al evento traumático, pero sin poderlo narrar. De dicho evento aparecen sólo huellas, fragmentadas y desconectadas, palabras que emergen del olvido tras una latencia de casi cuarenta años: “los artículos de París”, “la vanidad nacional”, “las cosas curiosas y raras”, “las medallas”, “las exposiciones”. Huellas, creo, en las cuales no sería difícil ver al joven Payno en el Palacio de Cristal, perturbado frente a la “medalla”
con la cual se premiaron las figuras mexicanas del artesano francés, frente a la ausencia de “las cosas curiosas y raras” que México hubiera podido exponer, y frente a una “vanidad nacional” que le fue negada precisamente en el lugar por excelencia de las conmemoraciones nacionalistas.
IV
Ahora bien, a partir de 1882 Payno residió en París, enviado por la Secretaría del Fomento como director y agente general de la colonización de los Estados Unidos Mexicanos en Europa, proyecto desafortunado que fracasó poco después. En mayo de 1885, todavía en Francia, Payno fundó, con apoyo gubernamental, Le Nouveau Monde, revista semanal inicialmente vinculada a la agencia, que gozó de un discreto éxito. La agencia fue suprimida en agosto del mismo año, mientras que en el verano de 1886 Payno fue designado cónsul general en España, primero en Santander y luego, en 1888, en Madrid. Allí, en la costa cantábrica, empezó a escribir Los bandidos de Río Frío, que comenzó a publicarse por entregas dos años después. Y precisamente en 1888 abrió sus puertas la Exposición Universal de Barcelona, que Payno visitó y a la cual dedicó un largo capítulo de Barcelona y México.
El texto acerca de la exposición resulta extremamente llamativo por una serie de cuestiones fundamentales, creo, para repensar el proyecto de Los bandidos. Cabe subrayar, ante todo, que el escrito de 1888 en muchos aspectos se acerca a sus memorias sobre el Palacio de Cristal, pero también hay cambios profundos e importantes. La mirada obsesiva hacia los objetos expuestos, las listas interminables y el vórtice catalogador, marcan también su escrito de Barcelona, pero más allá de las listas y de su frenesí, se delinea un Payno mucho menos entusiasmado frente a la exposición. “Si fuera yo á decir todo lo que había de telas de seda, bordados […] y de mil otras cosas de lujo, no acabaría nunca y sí fastidiaría”, afirma Payno, “pretendiendo hacer descripciones é inventarios que no tienen interés sino cuando se examinan y se ven los objetos. Generalidades y nada más. Basta decir que el catálogo oficial, incluso el suplemento, contiene 12,223 números” (Payno 1889: 307). Algo similar había afirmado en 1851, cuando también había asegurado no querer traducir el catálogo, para poco
después empezar con sus listas. Pero aquí hay algo más: Payno apunta a la insuficiencia del catálogo como medio, representación, reproducción y no como guía o mapa. Insiste, en otras palabras, en la presencia, en un contacto directo con los objetos expuestos. Si, por un lado, Payno se acerca a los objetos, por otro, parece haberse distanciado de la exhibición como evento y concepto, que describe así: “Todo lo reúne una exposición; cerca ó lejos de ella, lo grande y lo pequeño, lo serio y lo ridículo, lo maravilloso y lo insignificante” (Payno 1889: 299). Se trata de una definición de exposición y un tono sarcástico muy distintos a los que utilizó para referirse al Crystal Palace de Londres, cuando la exposición había sido considerada como el apogeo de la civilización, el sueño de hermandad, paz y de desarrollo económico.
En el texto de 1889, Payno reflexiona brevemente acerca de la genealogía de las exposiciones y al llegar a la de Londres escribe:
La primera Exposición Universal fue la de Londres en 1851. Nada de palacios ni departamentos, ni casas de máquina […] Un enorme capelo de cristal donde pudieron caber sesenta mil personas y millones de kilos de mercancías y objetos diversos. Jardines, fuentes, restaurants, teatros, museos... todo estaba allí reunido, ordenado, listo y acabado el día que se señaló para la apertura, a la que asistió la reina y los príncipes y reyes de Europa. Y esa misma exposición con todo y su magnitud y originalidad no puede decirse en la acepción completa de la palabra que fuese universal, porque para esto hubiese sido necesario que concurriesen, sin excepción alguna, todos los pueblos civilizados y no civilizados que existen en la faz del mundo, y fácilmente puede concebirse que esto no sucedió. Faltaron, por ejemplo, las Américas del Sur (1889: 300).
La mirada retrospectiva de Payno sorprende por contraponerse tan drásticamente a la de sus Memorias de 1853. En la primera parte de la cita, Payno reduce al mínimo la descripción, pero mantiene con voz irónica el carácter de grandiosidad del evento -el enorme capelo, millones de kilos de mercancías-, un gesto que simultáneamente critica la exposición en sí a la vez que la ilusión que prometía, la idea de sí misma que emanaba y en la cual, como sabemos, Payno había creído ciegamente. En la parte final del pasaje, apunta al engaño y a la ilusión más indignas, más inaceptables, es decir, el haberse presentado como universal sin serlo, excluyendo, sin necesidad, a América Latina y México. Cito, al respecto, un breve pasaje del texto de 1853 que se detiene en las mismas cuestiones:
El mundo comercial lo que desea no es el despotismo y la dominación, sino la conquista filosófica y pacífica de los países nuevos y vírgenes […]Tal es la verdadera alianza y la verdadera unión de los pueblos más distantes de la tierra… Las naciones como los hombres, para merecer el aprecio y la consideración, necesitan ser conocidos; en su carácter, en sus costumbres, en sus maneras y en su saber. México, pues, no puede reclamar esas consideraciones mientras no procure darse a conocer de una manera distinta (1853: 149; cursivas mías).
Una lectura comparada de los dos textos no solamente permite pensar en la evolución de la postura de Payno frente a las exposiciones universales, sino sobre todo en lo que estas exposiciones representaban, en las bases sobre las cuales se fundaban. Me parece, en otras palabras, que en la crítica y la desilusión hacia el Palacio de Cristal se puede observar una crítica y una desilusión hacia un sistema capitalista y un Occidente imperialista en los cuales Payno, en el pasado, había firmemente creído.
20
V
Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, a partir de 1886 Payno vivió en España, donde dos años después se inauguró, en Barcelona, la Exposición Universal. Al enterarse del proyecto, el autor de Los bandidos afirmó haber sentido una emoción y un júbilo indescriptible, pensando en una Exposición Universal en España al mismo tiempo que su encargo de cónsul, y dijo también haber esperado la invitación oficial con mucha emoción. La invitación, sin embargo, nunca llegó -o, más bien, llegó demasiado tarde- como él mismo apuntó en el capítulo acerca de la exposición: “El Paraguay, el Uruguay, Chile, Bolivia y el Ecuador, estaban allí presentes. México no asistió porque no se le invitó oficialmente sino hasta el mes de octubre anterior y ya no había tiempo para preparar y hacer los envíos oportunamente” (Payno 1889: 342). De manera similar a lo que pasó en Londres en 1851, también la exposición de Barcelona de 1888 se caracterizó por la ausencia de México. Manuel Payno, en este sentido, se verá nuevamente “obligado” a presenciar la ausencia de su país en otra exposición universal, esta vez siendo él mismo -en tanto que cónsul-, el representante oficial de dicha ausencia.
En su texto acerca de la Exposición Universal de Barcelona, Payno inaugura la sección dedicada al “interior” de la exhibición con las siguientes palabras:
El que quiera tener una idea de lo que contiene un palacio de Industria en una exposición, no tiene más que leer una obra notable y nada pornográfica de Emilio Zola titulada Le bonheur des dames. Es una admirable y minuciosa descripción de los mil objetos que contiene el Louvre, el BonMarché, le Primtemps y otros grandes almacenes de París. En una escala mayor y con una decoración más variada y grandiosa, el palacio de Barcelona encerraba verdaderas curio sidades y presentaba á un golpe de vista un sorprendente conjunto bastante para dar idea de los adelantos de las artes y la industria en fines del presente siglo (1889: 307).
El paralelismo que traza Payno entre novela y exposición resulta iluminador, creo, para pensar en Los bandidos a la luz del evento traumático vivido en Londres y quizás reevocado en Barcelona. Una novela en la cual la impresión parece volver no sólo de manera fragmentada, incomprensible, bajo la forma de huellas desconectadas, la única forma con la cual el lenguaje pueda dar voz a lo indecible, a lo inenarrable. En la novela la conmoción londinense parece volver también mediante las listas infinitas de objetos artesanales que habían quedado ausentes tanto en la Exposición de Londres de 1851 como en la de Barcelona de 1888. Pienso, por ejemplo, en la parte dedicada al Portal de Mercaderes, que ya he analizado, y pienso también en la sección que Payno dedica a la feria de San Juan de los Lagos, uno de los espacios más representativos, a la par del Portal, de la circulación de artesanías y productos locales, “cita anual de todo el comercio de la Republica”, indica la novela, “para nacionales y extranjeros”.
21
Allí, en esta “Exhibición callejera”, se podían encontrar “mil y mil de cosas raras” (Payno 1945: 738), que Payno describe y cataloga atenta y profusamente, como en el caso de los “surtidos especiales de mercería fina y ordinaria y de telas de algodón, lino y seda de colores chillantes y dibujos fantásticos” (1945: 734) de Veracruz; “la cantidad y la variedad de dulces”: “los camotes de Querétaro, camotitos de Santa Clara de Puebla; calabazates de Guadalajara; uvate de Aguascalientes; guayabates de Morelia; el turrón y colación de México” (735); o también, “los guajes y tecomates de Morelia, los muñecos de barro de Colima y los jarros y loza de Guadalajara, y las muchas frutillas secas desconocidas en México; los muchos primorosos fustes, frenos, cabestros, aparejos, reatas, espuelas y frenos de Amozoc” (738). Se trata de largas listas de objetos que Payno incorpora a la novela mediante un orden tanto taxonómico de proveniencia como cartográfico, es decir, recurriendo a una lógica visual y narrativa claramente vinculada con las del espacio de la exposición; en lugar de las naciones, las ciudades y los estados de México, y en lugar de los pabellones, las calles de San Juan.
22
En sus Memorias de 1853, Payno concluye la sección dedicada al Palacio de Cristal afirmando que “dentro de quinientos años se levantará en algunas de las ciudades de América, no un palacio de cristal, sino un templo de plata y oro, y a este templo vendrán los franceses, los británicos y los alemanes, a presentar las muestras humildes de la miserable industria que haya sobrevivido a la ruina de la civilización y de las artes en el viejo mundo” (78). Payno, desde luego, no quiso esperar quinientos años, y entre 1888 y 1891 -años en que, respectivamente, se inauguró la Exhibición Universal de Barcelona y se abrieron las puertas, en la Ciudad de México, del célebre “Palacio de Hierro”, el primer gran almacén en el cual se podían encontrar los últimos artículos de moda recién llegados de Europa- se erigió Los bandidos de Río Frío, una novela fundacional en cuyas páginas Payno respondió a la espectacularización del pacto entre nación, cultura material y capitalismo que marcó el siglo XIX. Considerada, entre otras cosas, como “uno de los más grandes homenajes a los artesanos mexicanos y a sus creaciones” ((Ovando Shelley 2008: 40), Los bandidos de Río Frío terminó siendo un palacio, no de cristal sino de papel, en el cual se podían apreciar y admirar las más preciosas artesanías mexicanas, ahora el más importante museoarchivo al cual se sigue acudiendo y consultando para investigar el arte popular y la cultura material del México decimonónico.