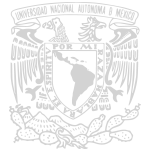Laberinto o un espacio violentado
La novela Laberinto de Eduardo Antonio Parra se desarrolla en el pueblo de El Edén, una comunidad tranquila, hasta que poco a poco se van apoderando de ella dos bandas de narcotraficantes que se disputan ese territorio. Por consiguiente, la violencia va creciendo lentamente en el pueblo con acciones como el derecho de piso,3 las amenazas, las golpizas, los asesinatos, las balaceras, las persecuciones, hasta el cerco final que llevará a la destrucción completa del pueblo con las explosiones y los incendios de la noche de uno de los peores enfrentamientos entre los dos grupos de delincuentes. Por lo que la realidad y la vida de los personajes nunca volverán a ser como antes, es decir, como cuando El Edén estaba más cerca del paraíso que del infierno.
Los recuerdos comienzan cuando dos supervivientes se encuentran una noche en un bar. Se conocen de tiempo atrás, de cuando eran otros: el profe, es decir, el profesor de literatura y entrenador de futbol de la secundaria del pueblo; y Darío, su alumno e integrante del equipo.
Me hizo recordar de súbito el cielo casi siempre limpio de El Edén, su plaza llena de bullicio, chiquillos, parejas, familias, vendedores, antes y después de la última misa. Contemplé el pueblo del modo en que uno ve los escenarios y las cosas en sueños, borrosos, irreales, tras haber hecho esfuerzos por intentar olvidarlos. Pero enseguida se proyectaron en mi mente las fotografías aparecidas en los periódicos los días que siguieron al cerco, las tomas de los noticieros televisivos donde se veían las ruinas del pueblo, los edificios carbonizados, las viviendas hechas polvo y los cuerpos sin vida de muchos de sus habitantes regados por las calles (Parra 2019: 9).
Al encontrarse, sólo intentan olvidar y alejarse lo más posible de sus recuerdos y de su memoria, aunque ésta se alimenta de un dolor que les resulta muy fresco y vivo: el de esas noches que desde hace nueve años reviven todas las noches antes de dormir, aun cuando ha pasado el tiempo, y jamás han regresado ni frecuentan a los demás sobrevivientes.
En la noche de Darío, primero llegaron los mensajes a los celulares, aunque no era la primera vez (días antes había sido la del profe): los narcos anunciaban el toque de queda e inmediatamente después cortaban las comunicaciones. Darío, quien se encontraba jugando futbol cerca del centro del pueblo, alcanzó a llegar a salvo a casa de sus padres con Norma, su novia. Pero no estaban ni su padre, Silverio, ni Santiago, su hermano menor. Poco después llegó su padre, quien al descubrir que faltaba uno de sus hijos tuvo un momento de debilidad y cobardía, o quizá de realismo y lógica, por lo que prefirió pensar que el niño estaría bien donde quiera que se encontrara, en lugar de salir a buscarlo. Entonces, desatendiendo a las súplicas de su familia, Darío decide salir con Norma a buscar a Santiago, y es así como empieza su oscura odisea dentro del gran laberinto en el que se convertirá el pueblo. Este laberinto, en el que se sumirán los protagonistas y sobrevivientes, no terminará jamás, será el de la eterna destrucción y la desesperanza de que ya nada volverá a ser igual, porque “la guerra ha estallado” para nunca más dar marcha atrás, ocasionando una enorme ruptura entre el antes y el después en cada uno de los detalles de sus vidas.
En el pueblo solía haber una o dos trocas viejas con esos conos metálicos instalados en el techo de la cabina que repasaban las calles anunciando el arribo de un circo, funciones de cine, tocadas, bailes, kermeses, ofertas de almacenes y disposiciones del municipio. Hasta que estalló la guerra. Entonces las bocinas cambiaron de giro y comenzaron a advertir a la gente de enfrentamientos entre bandos rivales, de ejecuciones próximas, de viviendas que arderían; o para decretar toques de queda, órdenes incuestionables de permanecer en casa sin abrir la puerta ni acercarse a las ventanas, que en caso de no cumplirse harían peligrar la vida del desobediente (2019: 12).
Esta diferencia entre el antes y el después de la vida en El Edén se marca con la llegada de los grupos de delincuentes al pueblo, ya que con ellos también llegará la violencia, porque “la violencia es, a fin de cuentas, el rechazo a la diferencia […]. [Por ello,] la literatura de la violencia también incluye los relatos donde el rechazo a la otredad y la descripción de la marginalidad se presentan como los auténticos protagonistas” (Hurtado Heras 2020: 18). En el caso de la novela de Parra, en principio, esa otredad será el primer grupo que viene desde Matamoros (Parra 2019: 49), aunque después llegarán los del segundo grupo, quienes venían “desde los estados del sur y, por eso mismo, no tenían ningún arraigo aquí en la región” (51-52). Los habitantes enfrentan no una otredad sino dos, que incluso se desafían entre ellas, porque “pareciera que, lejos de buscar una solución a la violencia, las distintas identidades la asumen como una estrategia de defensa de sus condiciones de grupo. Después de todo, ser violentos es más fácil que no serlo” (Hurtado Heras: 32). Podemos decir, entonces, que “la violencia está fundada en el rechazo y la negación del otro. El rechazo del otro es una condición inmanente de los seres humanos. Durante su vida, las personas ocupan mucho tiempo en hallar su identidad, individual y colectiva. Al buscarla, rechazan todo lo que no tenga que ver con ella, lo que no los identifica. Rechazan la diferencia. Y este rechazo, con frecuencia, está determinado por acciones violentas” (32). Por eso, el desarraigo del grupo de los estados del sur con respecto al norte resulta el principal detonante para una mayor violencia, ya que no existe ya nada que pueda compartir este grupo con el otro bando de Matamoros, y mucho menos con los habitantes de El Edén, mientras que estos últimos se sienten invadidos y violentados por los dos grupos, al grado de perder toda su identidad y convertirse en ruinas de lo que alguna vez fueron, al igual que su pueblo, como nos dice el propio Darío al describirse nueve años después del cerco: “Quien ve los cadáveres destripados de sus conocidos, de sus amigos, de sus seres queridos, tiene que intentar convertirse en otro; dejar eso atrás. Éste es el que soy ahora, profe. Una ruina. Un fantasma. Igual que El Edén” (Parra 2019: 119). Además de una ruina, Darío sabe que también debe rechazar todo eso que era y que lo hacía ser, porque ya no es posible conservar su identidad después de ese contacto con esos otros diferentes que provocaron la violencia.
Otro detonador de la violencia es el poder. “Lo importante es ver que ese conflicto no viene causado solamente por la agresividad del hombre, sino también específicamente por el empeño de realización humana: las opciones son siempre parciales y chocan con las opciones de los demás” (Gevaert 1980: 62). Walter Benjamin señala que la violencia como recurso de superación de conflictos siempre conlleva un déficit de legitimidad en la medida que nunca va a obtener el consenso de los violentados, ya que “desde el punto de vista de la violencia no existe la igualdad” sino poderes enfrentados ―partiendo de un concepto instrumental de violencia y de la hipótesis de que ésta siempre funda o preserva alguna forma de poder― (Benjamin 1999: 39-40). Esto se puede observar entre los cárteles que se disputan una plaza y realizan las peores atrocidades para imponerse ante los otros cárteles, pero también ante el gobierno y la población.
En Laberinto, desde el inicio de la historia los opuestos que se enfrentan no están únicamente en los cárteles que se disputan El Edén, pues también hay algunos binomios que se destacarán a lo largo del relato como recursos que ayudan en la construcción y la detonación de la violencia. En primer lugar, está el juego entre oscuridad y luz que se da no sólo con el día y la noche, sino con el alumbrado público de la comunidad; de forma que los mensajes que advierten sobre el inicio del cerco llegarán hacia el anochecer, para posteriormente dar paso a lo peor, que es cuando las luces se apagan por completo en todas las calles y las casas del pueblo, lo que da lugar a una relación entre el binomio de luz y oscuridad con el del inicio y final del enfrentamiento y la violencia, tal y como les sucede al profe durante el segundo tiroteo, y a Santiago y René en el cerco:
Tras el trueno real o imaginario que me retumbó en los tímpanos, las luces del pueblo desaparecieron de golpe. Todas. No quedó una chispa. Ni el destello de una veladora ni de una linterna de mano detrás de un cristal. Ni rastros de la luna en el cielo. […] La oscuridad había caído sobre mí como una sustancia viscosa semejante al chapopote; al moverme la sentía estirarse y contraerse sobre la piel. Se trataba de mi imaginación, lo sabía, pero me resultaba imposible eludir la sensación (Parra 2019: 106).
Según el que me lo contó, René alcanzó el orgasmo, o lo que sea el equivalente en un niño que no ha llegado a la adolescencia, justo cuando los dos oyeron los primeros disparos en la calle. […] Iban a revisar si le había salido sangre, y se apagaron las luces. […] Santiago no contestó. Sacó el celular del bolsillo y encendió la lamparita: no había sangre, pero sí un moretón rojizo con forma de mordida. Entonces vio uno de los mensajes al tiempo que se oían más disparos (40).
En el caso del profe, la paz y la calma se restablecerán con el regreso del alumbrado público: “Arrepentido, iba a apartar la mano del interruptor cuando el aire de la noche se llenó con un chasquido familiar, enseguida un zumbido eléctrico se desparramó en el silencio y la luz de los faroles públicos se me echó encima con la misma virulencia con que lo había hecho antes la oscuridad” (131); mientras que lo mismo sucederá, en el caso de Darío, con la luz de una vela y las primeras luces del amanecer, cuando ha encontrado a su hermano donde menos lo esperaba:
Se irguió, tomó la palmatoria con la vela y me la tendió. Agarra esto, sígueme. […] Aquí puedes descansar un rato, antes de regresar con tu familia. Presentí una sorpresa y avancé despacio. Adentro alcé la vela y por poco doy un paso atrás: varios pares de ojos me miraban desde las tinieblas. […] Ahí estaba Santiago, dijo (255-256).
De esa forma, ambos personajes se sienten un poco más tranquilos, a pesar de que la luz sólo servirá para mostrarles la enorme destrucción que ha habido ―al profe de camino al centro del pueblo y a Darío al salir de la Casa Zapata al encuentro de los paramédicos y su familia―, recordándoles lo que han vivido, y que los atormentará por el resto de sus vidas.
Entonces Blanca y yo vimos que la batalla no se había limitado al encuentro entre las tres trocas que presenciamos. Por las calles aledañas a la plaza principal abundaban vestigios de enfrentamientos: vehículos chocados, llenos de agujeros, con los cristales rotos; rastros de explosiones en el pavimento y en algunas casas; lamparones de sangre en el asfalto. […] No puede ser, dijo Blanca. ¿Fue en todo el pueblo? En esta zona, señorita, respondió el policía […]. Entonces fue una verdadera matazón, Blanca mira el desastre con la boca abierta. Yo pensé que había sido nada más allá. […] De tanto en tanto giraba la vista para ver a mi alumna: muda de espanto, le temblaba la mandíbula y escurrían lágrimas de sus ojos (221-223).
En las ruinas de la casona aún reinaban las tinieblas, pero cierta claridad llegaba del exterior. Había amanecido. […] Mientras atravesábamos ruinas, la claridad se volvía nítida, al grado de que en cuanto salimos al patio de la fuente nos deslumbró y tuvimos que acostumbrarnos a ella para librar los escombros del camino. Eran demasiados (258-259).
En segundo lugar, está el binomio entre el silencio y el sonido; al igual que las luces, los sonidos se irán silenciando: las campanas, la gente, los altavoces de advertencia, hasta llegar al silencio total: “El pueblo parecía sumergido en un silencio que no era silencio, igual que casas y calles flotaran en un aceite espeso que volvía cualquier rumor más lento, bofo, pero al mismo tiempo le daba consistencia sólida” (71). Dicha situación durará hasta el amanecer, con la llegada de los paramédicos y la policía, así como las primeras personas que salen a ver los resultados de la noche más oscura de sus vidas, tanto del segundo tiroteo narrado por el profe: “Además de los motores, comenzaron a oírse sirenas. La ley había llegado al pueblo” (135); como del último cerco vivido por Darío: “Cuando el viejo Zapata abrió de nuevo, el hueco de la puerta fue un rectángulo gris que contrastaba con la negrura del cuarto. Hacía rato que nos llegaban, amortiguados por los gruesos muros, ruidos de vehículos y sirenas desde la calle; ahora se oían más claro. Vayan afuera, dijo. Los que puedan caminar ayuden a los que no. Están pasando ambulancias en busca de heridos” (258).
Los binomios anteriores, oscuridad-luz y silencio-sonido, sólo se ven interrumpidos durante la noche, cuando hay alguna explosión que rompe con el silencio seguida de un incendio que fracciona la oscuridad. Sin embargo, esos momentos, en lugar de darles un poco de tranquilidad a los habitantes, no hacen más que revelarles lo peor de la situación por la que están pasando con la destrucción de sus hogares, las calles y su comunidad, como cuando Jaramillo y Darío descubren al grupo de migrantes secuestrados al huir del incendio de la farmacia (193); o cuando sienten la incertidumbre de saber si ellos o sus seres queridos serán los próximos que se encuentren en el centro de la violencia, convirtiéndose en uno más de los grupos de cadáveres o desaparecidos que serán descubiertos a la mañana siguiente o de las muchas víctimas que nunca se recuperarán. También cabe destacar cuando Darío reconoce a la esposa del farmacéutico como la mirona del cine, pero ahora muerta a media calle (209); cuando Santiago reconoce la voz de Norma al pasar por una casa donde está siendo violada por uno de los grupos de delincuentes, sin que el niño pueda hacer nada por la novia de su hermano (189); o cuando la escuela explota mientras Darío y Jaramillo se encontraban en ella, suceso en el que este último perderá la vida (236).
Otro de los binomios que se establecerán es el que resulta más revelador para este análisis, debido a que se centra en el espacio. En primer lugar, se establece una relación entre el hogar como lugar seguro y el exterior como lugar inseguro. Las casas son los espacios donde nos podemos proteger del exterior, como se observa en el caso del profe, en el primer ataque: “También recuerdo que pensé, al acomodarme en aquel rincón, que los muros de sillar tenían el suficiente espesor para contener las balas, no importaba que fueran de cuerno de chivo o algo más grande. Mi padre había construido la casa con bloques de medio metro por lado, y por mucha potencia que tuvieran las armas me sentía a salvo” (32), o de René al ver salir a Santiago: “También me contaron que al verlo salir, René sufrió un acceso de pánico y corrió detrás, pero al darse cuenta del peligro en el exterior se quedó pasmado junto a la reja del jardín frontal, y que Martha fue por él para regresarlo a la seguridad de la casa” (43).
En ese sentido, con la llegada de la violencia a El Edén, también se da una ruptura en la concepción del espacio: entre los lugares íntimos y protectores, como el interior de las casas o el pueblo donde han pasado toda su vida sin ningún problema, y ese espacio extraño, laberíntico, en el que se ha instalado la violencia: “Además de extraño, desconocido, ahora el pueblo lucía enorme, inabarcable” (209). De ahí el terror que muestran los personajes cuando deben enfrentarse con el exterior, porque saben que en esa oscuridad y silencio se encuentran los peores peligros y situaciones a los que deberán confrontarse, como en el caso del profe en el primer tiroteo, cuando intenta salir para ver si ya ha terminado todo: “No obstante, me asomé: negrura, sombras, siluetas imposibles que engañaban la vista, silencio apenas interrumpido por los rumores de la noche y una mezcla de efluvios que de momento no supe identificar. Nada parecía turbar la quietud y sin embargo se percibía algo terrible, como si el miedo, no el mío sino otro, un miedo abstracto y general, tuviera volumen y peso y deambulara por las calles vacías” (34). O el caso de Darío cuando deja el hogar paterno para ir en busca de Santiago, internándose en ese nuevo laberinto que la violencia está por crear:
Apenas descendieron los escalones del porche dejando atrás la casa paterna, Norma y Darío advirtieron que la luz pública no funcionaba, aunque por alguna razón las tinieblas no acababan de caer por completo sobre El Edén. Era como si el sol se demorara en ocultarse y sus últimos rayos siguieran reverberando en el fondo del horizonte para concedernos un poco más de claridad, dijo […]. Le preguntó a Norma: ¿Por qué lado agarramos? Ella contempló por unos segundos los extremos de la calle en busca de una ruta por donde no hubiera amenazas. No estoy segura, respondió, pero igual debemos apurarnos porque la luz no va a durar. Cuando esté oscuro, el pueblo entero va a ser un laberinto, Darío (70).
Cuando los dos bandos de narcotraficantes se apoderan de El Edén, los hogares y el pueblo dejan de ser seguros y se ven violentados, de forma que las casas se transforman en trincheras de las que se apoderan uno u otro grupo, como lo dejan ver las mujeres de la familia de Darío, quienes no desean que él ni Norma salgan, pero tampoco quedarse solas en la casa:
Esta vez no dije nada; avancé a la entrada, seguido por la Norma, y en cuanto puse la mano sobre el pomo mi madre corrió hacia mí. Tampoco habló, la angustia le quitaba el aliento. Me agarró del brazo para detenerme y recargó la espalda en la puerta impidiéndome abrirla. Lloraba y me veía con una mezcla de autoridad y ruego. […] Al escuchar su tono me di cuenta de que no sólo las asustaba lo que pudiera pasar afuera: tenían terror de quedarse a solas, de lo que ocurriría si uno de los grupos escogiera la casa como parapeto. Ya antes les había ocurrido a otras familias, con consecuencias horribles. Ese pensamiento me detuvo por unos minutos (38).
Los personajes saben que es tal el peligro que corren al quedarse en sus hogares, que los puede llevar hasta la muerte, como nos dice el narrador con respecto a Santiago y René, quienes se separan por este dilema, y mientras que el primero sale corriendo a la oscuridad de la calle y se salva, el segundo muere al quedarse en la seguridad de su hogar:
Según esto, la muchacha intentó agarrarlo antes de que saliera, pero el huerco se movió rápido y, para cuando acordaron ella y René, Santiago había abierto la puerta principal y corría por la calle oscura. […] Lo que no sabían ni el niño ni la muchacha era que un par de horas más tarde la propiedad sería invadida por uno de los bandos en pugna y acabarían con casi todos los habitantes antes de ser atacado por otros hombres, quienes, tras dejar sin vida a sus enemigos, iniciarían un incendio que carbonizó los cuerpos y redujo a pavesas la construcción, los muebles y hasta los juegos de video y las películas porno que René le había robado a sus hermanos mientras Santiago trataba de orientarse entre las sombras para encontrar el camino de regreso a su casa (43-44).
Así, el pueblo donde han vivido toda su vida se vuelve un laberinto del que es prácticamente imposible escapar ileso, ya que se ha transformado en un campo de guerra y en un espacio completamente extraño para sus habitantes, perdiendo toda relación emotiva y afectiva, y, por consiguiente, toda identidad como lugar:
No tuvimos tiempo para verlos bien. La Norma me agarró del brazo y empezó a correr de nuevo. Íbamos lo más rápido que podíamos. En la siguiente esquina dimos vuelta sin saber por dónde andábamos, igual que si buceáramos en la oscuridad. […] Afiné los oídos. Tras el ruido de los insectos, se escuchaban disparos a lo lejos, en la orilla opuesta del pueblo. Pero, ¿cuál era la orilla opuesta? Sin luz no reconocía calles ni esquinas. Las siluetas de las casas no me decían nada. ¿Dónde estábamos? (80).
Yo, que me enorgullecía de conocer mi pueblo palmo a palmo, estaba extraviado sin remedio, dijo Darío y me miró como si se avergonzara, como si necesitara mi ayuda para continuar. […] El Edén sumergido en la oscuridad. Dos adolescentes, por un lado, y un niño y un perro por otro, recorriendo las calles a tientas, ciegos. Esa vergüenza que se siente al no reconocer los rumbos que transitas a diario. Conocía la sensación. Impotencia. Invalidez. Desespero (82).
Este cambio en el espacio es interesante, ya que:
There is a close relationship between place and the concept of sense of place, the latter referring to the affective, emotive bonds and attachments people develop or experience in particular places and environments on a variety of scales, from the microscale of the home (or even room), to the neighborhood, city, state, or nation. Writing and narratives are often influential in shaping people’s sense of place and a means by which authors express their own or their characters’ attachments to place. In some cases, sense of place is used to describe the unique or distinctive qualities that give an identity to particular areas and regions. From this perspective, sense of place is related to other concepts like the “spirit of place” or genius loci. For the Romans, genius loci described the protective spirit of a place, a spirit that belonged to a particular location, irrespective of human use. In this sense, the term is related to practices of geomancy and divination such as ilm al-raml (Arabic) and fengshui (Chinese). In modern usage, however, the term refers not to a supernatural essence of places but to the distinctive character of a place that grows out of human use and experience (Ryan, Foot y Azaryahu 2016: 7).4
Estos lugares han perdido aquello que los vinculaba con sus habitantes de manera emotiva y afectiva, convirtiéndolos en espacios inseguros, inciertos e incluso desconocidos, ya que no saben qué esperar o lo que se encontrarán a la vuelta de la esquina, porque “affronter l’espace, c’est donc aller à la rencontre d’une énigme, ailleurs, au-delà des limites du territoire maîtrisable. C’est partir pour soulever le voile qui couvre un mystère. Cette vision de l’espace est le propre de notre temps complexe”5 (Westphal 2011: 14; cursivas del original).
Así, Santiago se encuentra con el perro que le salvará la vida y le da el valor para enfrentarse al exterior y salvarse: “Un perro suelto en la noche de la muerte. El muchacho pensó entonces que si un perro podía andar entre las balas y continuar ileso, cuantimás él que era hábil, inteligente y mejor dotado para huir y esconderse” (Parra 2019: 59). De manera similar, Darío y Jaramillo se encuentran con un oasis en medio de ese laberinto donde podrán hacer una pausa antes de continuar en el laberinto:
Fue una ilusión, profe. Al ver a Jaramillo acostado en el suelo, al no oír disparos ni explosiones, creí que la paz al fin volvía a El Edén […]. No sé si Jaramillo se durmió un rato. Se mantuvo inmóvil el tiempo que estuvimos ahí, como muerto, aunque su respiración a veces se agitaba para avisarme que seguía vivo. En ese oasis de tranquilidad, imaginé que al dejarnos en paz los invasores volveríamos a nuestras vidas de antes (228-229).
Sin embargo, en ese exterior, en esos espacios que han perdido toda identidad, también se encuentran con aquello que los marcará de por vida e impedirá que todo vuelva a ser como antes. Ejemplo de ello es cuando Norma ya no resiste más la violencia ni el riesgo de morir y sale corriendo despavorida y sin rumbo, dejando a Darío: “Norma se puso en pie. ¡Si quieres tú quédate!, gritó. ¡Yo no pienso morirme allí! Y, antes de que pudiera detenerla, se alejó de mí corriendo” (116), perdiendo toda su valentía: “Y la Norma se echó a correr, profe. Tan rápido que no me dio tiempo de levantarme y seguirla, dijo. Iba aterrada, sin pensar ni calcular las consecuencias. Su valentía, aquella entereza que había mostrado en casa ante mis padres se rompió con los peligros que corríamos” (122). Mientras que Darío también se aterra cuando se encuentra con los criminales, al grado de pensar en marcharse para siempre del pueblo: “Al oírlos, mis piernas volvieron a flaquear y algo pesado me oprimió el pecho. Era el terror. Un terror que ya no me abandonaría mientras permaneciera en El Edén. Un terror que en ese preciso instante me hizo saber que me iría del pueblo para siempre” (122).
Algo similar piensa el profe cuando descubre lo peor de sí mismo, mientras observa fascinado las cabezas-trofeo que el grupo ganador ha dejado en el centro del pueblo:
Los asesinos habían cumplido su promesa: al pie del quiosco, casi unidas al muro de la base, se alineaban alrededor de veinticinco cabezas humanas. Algunas veían a la presidencia municipal, otras a los bloques de cemento del quiosco, dos o tres se miraban entre sí con ojos ciegos y parecían sonreír con las bocas entreabiertas dando muestras de una camaradería macabra que iba más allá de la muerte. Unas cuatro presentaban impactos de bala, en el rostro o en la parte trasera; de ellas escurrían manchas de sangre que se habían vuelto duras costras. Dos de ellas exhibían hendiduras violentas en el mentón y la boca, como si sus verdugos hubieran fallado el golpe de hacha o machete al desprenderlas del cuerpo. Me sentía hipnotizado. No era capaz de desviar la vista. Tuve vergüenza e hice un esfuerzo por girar el rostro para ver a quienes se hallaban junto a mí. Lucían fascinados también (224).
Así, podemos observar que la violencia que enfrentan los personajes definitivamente se relaciona con un “otro” que ha llegado a romper el equilibrio en el que vivían, pero también con ese gusto o atracción que se genera por vivir en contacto con ella, ya que la violencia inscrita en los cuerpos de las víctimas es una forma de comunicación que se extiende hacia un público anónimo. La exhibición de los cuerpos se dirige a los medios de comunicación, que son utilizados para difundir el mensaje entre los rivales o supuestos rivales (Escalante Gonzalbo 2012). La violencia generada por el narcotráfico se explica a partir de que “los ‘cárteles’ compiten entre sí, y son en realidad los únicos actores, [mientras que] por otra parte las víctimas permanecen anónimas, aunque más o menos explícitamente asociadas a la delincuencia” (Escalante Gonzalbo: 40). Así, la cultura del narcotráfico es una cultura de la violencia, pero no por ello significa que “sus contenidos estén basados exclusivamente en ella”, sino que “incluye a la violencia como uno de sus pilares principales o más visibles” (Astorga Almanza 1995: 136). “Para legitimar el poder, los narcotraficantes necesitan mostrarse más duros que sus competidores, y la única manera que conocen es la violencia” (Orduña Fernández 2017: 83-84). Ésta puede “ser ejercida utilizando el cuerpo, una mediación tecnológica, o incluso el lenguaje (oral, escrito, gestual), pero necesita ser percibida como tal para lograr toda su fuerza” (Astorga Almanza: 136).
A la par de la violencia, se marca una diferencia entre el “lugar” y el “espacio”, es decir, entre el lugar que ha sido humanizado al adquirir un significado de acuerdo con los usos que le han dado los personajes, y el espacio que carece de esos significados o que, como en este caso, los ha perdido, al igual que su identidad (Westphal 2007: 15).
Al final, poco a poco, cada uno de los binomios va regresando a la calma. De forma que, en primer lugar, Darío, en medio de toda la violencia, descubre de nuevo la paz de El Edén al adentrarse en la casa de los Zapata: “Con los codos en las rodillas y el mentón apoyado en las manos, me dispuse a esperar, y entonces oí otra vez débil un canto de pájaro. Venía de atrás, de la parte de la casona más alejada de la calle. Eran trinos, sí. Y había algo más. Tal vez el viento. No. Se trataba de otra cosa. Parecía música. Levanté la cabeza sin poder creerlo. ¿Música?, me pregunté” (Parra 2019: 249). Desde esa casa escucha el aria de una ópera a modo de salvación en medio de todo el caos y el horror:
Rocé con las yemas de los dedos un muro descascarado. Me guie con las manos para recorrerlo y llegué a una nueva puerta cerrada y, acaso por milagro, entera. Detrás de ella se oía la música. Podía sentir sus vibraciones en las hojas de madera. Encontré la manija, la abrí: las notas sonoras se me echaron encima, rodeándome en aquellas tinieblas, llenándome el cuerpo de pulsaciones que me erizaban la piel y me anudaban la garganta. Nunca había oído esa pieza, pero en cuanto una voz de mujer se impuso a los instrumentos y empezó a cantar en una lengua para mí extraña, creí que el llanto me desbordaría (250).
Llenaba la voz de la mujer una tristeza infinita, profe. No entendía sus palabras, nomás una que otra, pero me resultaba obvio que algo la desgarraba. Un dolor como el que yo traía atorado en el pecho desde hacía horas, un sufrimiento que era al mismo tempo resignación y rebeldía, nostalgia y ganas de desquite (252).
Ahí encuentra de nuevo, milagrosamente, la seguridad de un hogar y, sobre todo, a su hermano ileso: “Nunca he vuelto a oírla, profe. Sin embargo, muchas veces al borde del sueño mi memoria la recrea nota por nota y me duermo acomodando mi respiración a sus compases; por las mañanas no es raro que despierte con la imagen de aquel viejo, encerrado en las ruinas de la casona como un fantasma que escucha música celestial mientras el pueblo entero se cae a pedazos” (253). Aunque definitivamente lo único que les quedará a los personajes es huir del pueblo, como lo hace el profe, quien se va después de haber presenciado el espectáculo de las cabezas en la plaza y antes de sufrir el cerco final:
Reprimí mi propio asco y me alejé en busca de una zona en la plaza donde pudiera respirar aire limpio. No lo encontré. El Edén entero olía a sangre y pólvora, a muerte, a odio reconcentrado y, por encima de estos efluvios, a miedo, a miedo imposible de controlar. Ubiqué el camino a casa y emprendí la caminata a grandes trancos, sacándole la vuelta a los tumultos de gente. En cada zancada me repetía que debía irme de ahí para no regresar nunca y, apenas llegué a mi calle y avisté mi puerta, supe que empezaría a empacar de inmediato para llevar a cabo la huida (225).
Darío también huye del pueblo, e incluso lo sigue haciendo más tarde, pero desde sus recuerdos, con ayuda del alcohol y del tabaco. Escapa también de todo aquel que le pueda traer a la memoria el terror vivido en la noche del infierno de El Edén, como lo piensa el profe cuando lo ve salir de la cantina donde se encontraron después de todos esos años en los que han intentado olvidar el terror de los horrores vividos por la violencia: “Antes de abrirla, giró el rostro hacia mí, me miró unos segundos y en su expresión pude adivinar que no volvería más a esta cantina, que pasaría mucho tiempo antes de que nos encontráramos de nuevo, que si por él fuera no nos veríamos nunca más” (261). Porque la violencia ha destruido todo: el espacio, al no quedar nada del pueblo El Edén, y sus habitantes, pues los ha dejado sin identidad, sin saber quiénes eran y mucho menos quiénes son.
Para concluir, podemos decir que esta novela es un brillante artificio literario y, a la vez, el implacable testimonio de la desolación que la violencia del narcotráfico ha sembrado en el norte de México. Una crónica de nuestros días más oscuros, que poco a poco se han ido extendiendo a lo largo del territorio, al igual que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad, normalizándose al grado de convertirse en estadísticas y notas amarillistas que mañana serán olvidadas o reemplazadas por otras iguales o peores, pero nuevas. Una memoria que busca darles voz a quienes se han perdido en ese laberinto de la violencia y el olvido. Un laberinto de ecos que intenta darles voz a quienes han sido silenciados, ya sea por el terror de lo vivido o por la muerte.