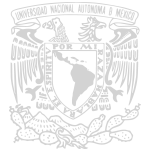De los diversos desafíos a los que se enfrentaron los novelistas de la Revolución, destaca el que supuso forjar un universo novelístico afín al rostro más anárquico del conflicto armado. Ese rostro resulta indisociable de la eclosión de las clases populares como una nueva fuerza social, cuyo protagonismo se logró mediante la violencia antes que a través de otros medios. Años más tarde, cuando escritores de perfil muy distinto decidieron novelar la Revolución, ese repentino protagonismo aún no había sido digerido. La coyuntura histórica, pues, causó un conflicto de representación, el cual en gran medida encuentra explicación en el hecho de que el sujeto letrado entiende y valora el mundo con unos parámetros prerrevolucionarios, ajenos, por consecuencia, a la nueva realidad, todavía no asentada. De esta manera, novelar la Revolución se vuelve un vehículo para discernir el sentido de un entorno tan inestable como temible. Esta labor de discernimiento la propician y al mismo tiempo la dificultan las manifestaciones de la violencia, uno de los rasgos más característicos de las clases populares en tanto fuerza social emergente. Pues bien, sobre la base de esta labor de discernimiento y las contradicciones que derivan de ella se construyen las mejores novelas de la Revolución, productos artísticos de una conciencia que mira atribulada el entorno caótico pero que a la vez se esfuerza en penetrar la piel del Otro porque presiente que detrás de aquella corteza primitiva anida una subjetividad poderosa.
Así, los novelistas de la Revolución se abocan a buscar soluciones estéticas para destapar dicha subjetividad. Esta búsqueda se efectúa sobre la tensión que provocan las gigantescas diferencias socioculturales que existen entre el sujeto letrado y la realidad que emana de la Revolución, en la cual la violencia ocupa un lugar central. A pesar de las dificultades, el escritor logra erigir universos novelísticos que permiten atisbar la subjetividad del soldado revolucionario de extracción popular, en gran parte gracias a que consigue eludir temporalmente las restricciones que la perspectiva ilustrada entraña y opta por rozarse con otras racionalidades. Es un ir y venir entre dos paradigmas contrarios, un ir y venir que impide la proyección de una imagen monolítica del movimiento armado, que da pie a representaciones inestables y a veces ambiguas de la violencia y que, en definitiva, destroza los moldes del realismo decimonónico.
Si en un aspecto difieren entre sí las obras que conforman el corpus de la novela de la Revolución es en la manera de darle solución estética a los conflictos de representación. Dentro de la gama de propuestas, la de Cartucho (1931), de Nellie Campobello, se distingue por conferirle a una niña la responsabilidad de narrar la Revolución y por apelar a la tradición oral de algunas zonas del norte, a partir de la cual -pero sin renunciar a su sensibilidad y su visión de mundo como artista- proyecta su imagen de la Revolución. El objetivo del presente artículo, precisamente, es analizar la forma como estas dos estrategias repercuten en las representaciones de la violencia.
Nellie Campobello contra la leyenda negra villista
Una vez finalizada la etapa bélica de la Revolución, el Estado emprende un proceso político y cultural con miras a institucionalizarse. Como resultado de este proceso, lento y gradual, toma forma lo que la voz oficial empezó a llamar la familia revolucionaria, en cuyo seno habrían de diluirse las antiguas diferencias faccionales con el propósito de darle pacífica continuidad a los principios de la Revolución. Es en esa coyuntura cuando Emiliano Zapata deja atrás su fama de Atila del Sur para ser ungido como el Apóstol del agrarismo, y cuando otras figuras de renombre pero vinculadas a movimientos o bandos indeseables, como Ricardo Flores Magón y Felipe Ángeles, son indultadas e incorporadas a la sagrada nómina de autores de la Revolución. De pronto, los hombres que el día de ayer se enfrentaron encarnizadamente comparten ahora la mesa. Sólo un caudillo no es invitado al patriótico banquete conciliatorio: Pancho Villa, el hermano terrible.
En The Myth of the Revolution: Hero Cults and the Institutionalization of the Mexican State, 1920-1940, Ilene O’Malley explica que la marginación de Villa del panteón oficial de la Revolución se debió, fundamentalmente, a tres motivos. El primero es personal: Álvaro Obregón, promotor del mencionado proceso de institucionalización, no había olvidado su honda rivalidad con el Centauro del Norte. El segundo es político: a diferencia del zapatista, el programa villista carecía de definición y de fuerza, por lo que su integración al discurso oficial no procuraría mayores dividendos. El tercero es estratégico: el poder de convocatoria de Villa era peligroso, máxime en una época de calma pero aún propicia para las sediciones. El caudillo norteño fue proscrito.
El Estado, sin embargo, no se conformó con darle la espalda a Pancho Villa, sino que además lo convirtió en uno de los rostros de la Reacción, término con el que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se referían a las voces opositoras. Esta estrategia discursiva implicó atribuirles a Villa y su tropa, casi exclusivamente, los excesos del conflicto armado, labor que ya había comenzado Venustiano Carranza durante su mandato presidencial.
En este contexto Nellie Campobello publica Cartucho (1931), su primera obra narrativa, la cual funge como contrapeso de la maniobra estatal de relegar a la figura de Pancho Villa. En 1960, la escritora duranguense lo expresa así en el prólogo a Mis libros, texto que reunía por vez primera su producción completa salvo Ritmos indígenas de México: “yo tenía que escribir, decir verdades en el mundo de mentiras en que vivía” (2007b: 339). Cartucho, pues, había sido confeccionado para “deshacer mitos” y “desbaratar falsos decorados” (371). Frente a Emmanuel Carballo, en 1965, se muestra todavía más contundente: “Lo escribí para vengar una injuria” (Carballo: 417). Y además señala, con frecuencia directamente, a los culpables, que aglutina bajo el nombre de calumnia organizada. Encabezan este grupo Obregón y Calles, a quienes Campobello caracteriza mediante tres frases nominales contundentes: “los políticos de Sonora” (2007a: 264), “los eternos dueños del chisme en la ciudad de México” (312), “los señores presidentes que se autonombraban en nuestra admirable y sufrida República” (2007b: 371). A ellos los respaldan ciertos intelectuales, “graduados y profesionales de carrera en la simulación” (335), “voces enemigas, siempre incrustadas en lugares estratégicos de la más alta autoridad” (340). El tercer miembro importante de la calumnia organizada son los escritores mismos, “casi todos burócratas al servicio del régimen” que “ocultan en sus libros los problemas reales del país” y carecen del valor para “denunciar el mundo en que viven” (Carballo: 415). De este clan de falseadores, Campobello únicamente absuelve a Martín Luis Guzmán, su tutor en más de un sentido; del resto abomina. Así opina, por ejemplo, de los productos artísticos de los novelistas de la Revolución: “Estaban plagados de leyendas o composiciones truculentas, representando a los hombres de la Revolución con acentos crueles, en ángulos vulgares. Además, sin haberlos visto, los imaginaban sin Dios y sin ley. Solo personas ingenuas o interesadas en ello podrían creer en tales engendros diabólicos” (2007b: 352). De sus reproches no se salva ni siquiera el máximo exponente del conjunto novelístico: “Mariano Azuela contó en sus novelas puras mentiras. Como un mal actor, se sobreactuó en lo que dijo sobre la Revolución, sobre los revolucionarios”1 (Carballo: 416).
Nellie Campobello se siente sola ante el reto mayúsculo de resguardar la reputación del Centauro del Norte, a quien, según ella, le corresponde un emplazamiento privilegiado en las crónicas de la Revolución y no el oscuro rincón en el que se lo ha querido aislar. Este empeño vindicativo no sólo caracteriza a Cartucho; resulta palmario a lo largo de toda su obra narrativa.2 Es en Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa (1940), donde Nellie Campobello deja traslucir más su labor redentora. Se trata de un texto predominantemente apologético, que se siente muy cómodo en la lectura maniquea de los personajes y los acontecimientos históricos. Como es de esperar, la estampa de Pancho Villa que se extrae de esta obra resulta luminosa por sus cuatro costados: el representante del pueblo por excelencia, un adalid pundonoroso incluso en la desbandada, nada más y nada menos que el mejor y más genial guerrero de la historia luego de Gengis Kan.
La versión estatal de la justa revolucionaria supone para Nellie Campobello el resultado de una revisión interesada del pasado, motivo por el cual cuando alude a los relatos oficiales sobre la Revolución rehúye el vocablo historia y, en su lugar, opta por términos como leyenda o mito. Lo suyo, en cambio, no es más que la verdad pura, de ahí que ella considere su obra antes una contribución a la historia que una expresión de naturaleza artística, es decir una interpretación personal y por lo tanto muy subjetiva de la realidad: “las narraciones de Cartucho, debo aclararlo de una vez para siempre, son verdad histórica, son hechos trágicos vistos por mis ojos de niña en una ciudad, como otros ojos pudieron ver hechos análogos en Berlín o Londres durante la Guerra Mundial” (2007b: 343). Al margen de la posible validez histórica de Cartucho3 -tan cuestionable como la pretendida validez histórica de cualquier producto artístico-, no debemos olvidar que la obra es espoleada menos por una aspiración, digamos académica, de fijar en papel ciertos hechos revolucionarios que por el ferviente deseo de sacarle brillo a una figura vetada. Esto implica, en primer lugar, que el diálogo de mayor peso que establece Cartucho es el que tiene como interlocutor no a la Revolución misma, sino a los voceros del Estado que buscan menoscabar el prestigio de Villa. El texto de Nellie Campobello, dicho con otras palabras, es una larga réplica.
Tener esto en cuenta es fundamental porque permite conocer mucho mejor la composición de Cartucho, en la medida en que su carácter “replicante” casi siempre se halla integrado orgánicamente a la obra. En la dedicatoria podemos leer las siguientes palabras: “A Mamá, que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas”. Es evidente que en estas líneas Nellie Campobello no emplea el término cuento en su más rigurosa acepción literaria, sino como historia recogida por la tradición oral. La palabra leyenda, por otra parte, remite sobre todo a las versiones estatales de la Revolución, y el verbo que la acompaña, fabricar, no hace otra cosa que incidir en la naturaleza artificial de los relatos que manan de lo que ella llama calumnia organizada. Los cuentos como verdad histórica porque son resultado de la experiencia y las leyendas como impostura porque las estimula el afán de legitimar el poder de unos cuantos: esta oposición es el sedimento de la poética de Cartucho.4
Uno de los temas que aborda Cartucho en su labor de refutación es, como no podía ser de otra manera, la violencia. En la cúspide del repudio estatal, en tanto que Zapata ya había sido redimido, a Pancho Villa y su tropa se les atribuye todas y cada una de las formas más censurables de violencia revolucionaria: fusilamientos en masa de soldados prisioneros, asesinato de civiles, violaciones, estupros… Cartucho suele contestar a imputaciones de este tipo no a través de una negación rotunda de la violencia, sino mediante la exposición de la veta sensible, infantil y lúdica del soldado del norte -bastante poco explorada en las representaciones, artísticas o no artísticas, de la época-, veta que sin duda amortigua la percepción de aquellos actos que por mucho tiempo fueron el terror de la clase media ilustrada y el pretexto idóneo para socavar la integridad de los caudillos indeseables. “Las sandías” y “Las rayadas” son dos de las estampas de Cartucho que mejor ejemplifican esta estrategia discursiva.5 La primera relata, en menos de media página, el asalto de una tropa villista a un tren que viaja de la capital del país a Ciudad Juárez, en uno de cuyos vagones se transporta sandías. Luego de que la máquina se detiene, Villa ordena bajar hasta la última sandía, tras lo cual deja que el tren reanude la marcha. La narradora apunta que toda la gente se quedó sorprendida al percatarse de que los soldados revolucionarios no querían otra cosa. El final tiene ecos de cuento infantil: “Los villistas se quedarían muy contentos, cada uno abrazaba su sandía” (2007c: 144). La otra estampa, “Las rayadas,” narra cómo Severo, músico de oficio, se convierte en panadero. Ocurre cuando Pancho Villa se detiene frente a la casa de un amigo de Severo preguntando si aquel lugar era una panadería. Por miedo a contrariar al general, Severo le responde que sí. Entonces Villa le pide que horneé unas rayadas para sus “muchachos”. La leyenda negra sobre Pancho Villa incluía episodios sobre atracos a trenes, en los que supuestamente se cometía toda clase de vejaciones; “Las sandías” polemiza con esos episodios, de los cuales hace mofa: la imagen de los villistas abrazando una sandía, al final de la estampa, podría leerse como una contestación socarrona a la fama de robamujeres de los soldados revolucionarios. Por su parte, “Las rayadas” se burla de los relatos según los cuales el villismo, particularmente durante su etapa guerrillera, se dedicaba a saquear lo mismo comercios que casas sin importarle la vida de los dueños y los moradores. Ambos textos, por cierto, también se asemejan en que son narraciones de segundo grado: la anécdota de “Las rayadas” se la cuenta a la narradora el propio Severo, mientras que “Las sandías” es herencia de su mamá, fuente de tantas otras estampas. Este dato refuerza la afiliación oral de Cartucho.
En otras estampas el diálogo tenso que establece Cartucho, con la leyenda negra de Villa entorno al tema de la violencia, es bastante más explícito. Sucede, por ejemplo, en “Los tres meses de Gloriecita”, texto sintético que en un párrafo de apenas seis líneas dibuja, a través del recurso de la yuxtaposición, la lógica de la dinámica dialéctica que opera entre la naturaleza supuestamente histórica de la obra de Nellie Campobello y los infundios en que consisten, también supuestamente, los relatos de la calumnia organizada: “Los rumores: ‘Matan. Saquean. Se roban las mujeres. Queman las casas…’ El pueblo ayudaba a Villa. Le mandaba cajones de pan a los cerros, café, ropas, vendas, pistolas, rifles de todas marcas” (2007c: 138). Por un lado se sitúan las falsedades, todas relativas a una forma típica de violencia atribuida a los ejércitos villistas, y por otro la imagen “genuina” de la tropa del Centauro. Esta distribución de las verdades y las mentiras es rematada por la historia que cuenta la estampa, la cual narra, en la línea irónica de “Las rayadas” y “Las sandías”, un singular pillaje de la soldadesca:
Comenzó el saqueo. Mamá contaba que al oír los culatazos de los rifles pegando en las puertas, les gritó que no tiraran, que ya iba a abrir. Decía que había sentido bastante miedo. Entraron unos hombres altos, con los tres días de combate pintados en su cara y llevando el rifle en la mano. Ella corrió desesperada a donde estaba Gloriecita, que tenía tres meses. Al verla con su muchachita abrazada, se la quitaron besándola, haciéndole cariños; se quedaron encantados al verla, decían que parecía borlita. Se la pasaban con una mano y la besaban (138-139).
Los niveles más elevados de tensión entre Cartucho y la leyenda negra de
Pancho Villa, sin embargo, los aporta “Nacha Ceniceros”, texto que en la segunda
edición de la obra registra una mayor cantidad de modificaciones.6 En su primera versión, la estampa, que constaba de
una veintena de líneas, narraba el fusilamiento de Nacha Ceniceros, coronela
villista, por orden del Centauro del Norte, en castigo por haber matado
accidentalmente a otro superior villista, de apellido Gallardo. El texto concluía
con una línea que deja un regusto legendario: “Hoy existe un hormiguero en donde
dicen que está encerrada” (107). En la segunda
edición de Cartucho, Nellie Campobello le agrega a “Nacha
Ceniceros” una segunda parte, en la cual, mediante un estilo predominantemente
explicativo y un tono a ratos iracundo, el narrador sostiene que lo relatado en la
primera parte de la estampa “fue la versión que durante mucho tiempo prevaleció en
aquellas regiones del Norte” (107), y a
continuación nos informa que en realidad Nacha Ceniceros nunca fue fusilada ni por
Villa ni por nadie más; en realidad la coronela vuelve a casa, asegura la voz
narrativa, “desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse los
triunfos de la mayoría” (107). El texto, pues,
le limpia un muerto a Pancho Villa, pero aparte aprovecha el espacio para hacer una
proclama de su espíritu abiertamente refutador: “La red de mentiras que contra el
general Villa difundieron los simuladores, los grupos de la calumnia organizada, los
creadores de la leyenda negra, irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de
bronce que se han levantado con los dineros avanzados” (107). Al final del texto, por último, la narradora se
autodenomina “la voz del que ha podido destejer una mentira” (107). La diferencia de tono y estilo entre las partes, el blanco
en la edición que las separa y lo evidente que resulta el propósito polemizante
convierten a “Nacha Ceniceros” en la estampa quizá menos conseguida de
Cartucho, pues tales características van en contra de la
cualidad orgánica de la tensión que presenta el resto de las piezas. Esto repercute,
incluso, en la transparencia ideológica del texto en comparación con la mayor
opacidad de los otros: “Nacha Ceniceros” habla de esbirros, por ejemplo, cuando se
remite al ejército porfirista y a los carrancistas los tilda de asesinos.
Lo que me interesa destacar, como sea, es el diálogo que mantiene Cartucho con los relatos de la leyenda negra sobre Pancho Villa, y no tanto su grado de integración orgánica en la obra. Este diálogo es conflictivo no sólo porque las posturas acerca del tema en discusión discrepan profundamente, sino en especial porque tales posturas se afincan sobre bases históricas y culturales muy distintas: en la obra de Campobello se discierne una sensibilidad regional, muy afín al entendimiento oral del mundo, mientras que en la leyenda negra villista, dado que se halla ligada al Estado, a la prensa conservadora capitalina y a algunos intelectuales, predomina la visión de la clase media ilustrada, recelosa de toda conducta que se desvíe de los preceptos del orden civil. Esta oposición cultural permea prácticamente toda su obra, donde tiende a representarse en la dicotomía ciudad-campo o bien centro-periferia, ya sea a una escala nacional (Ciudad de México vs. el norte del país), ya sea a una escala regional (Ciudad Juárez vs. Parral). En Las manos de Mamá (1937) expone así esta dicotomía:
Amarga ciudad, admitida en pesadilla para los que han tenido la desgracia de caer allí. Roba el ímpetu, achica el espíritu, aplasta la potencia cerebral. Lo mejor está afuera, en la sierra, donde las gentes son claras como niños grandes, con sueños transparentes, y sencillas, buenas, libres, bellas, ágiles y fuertes como berrendos que cruzan el desierto y trepan los peñascos balanceando su cuerpo en los relices (2007d: 194).
Este fragmento alude a la comparación entre el campo y Ciudad Juárez, pero el artículo indefinido que acompaña a la palabra capital del título de la estampa sugiere que las apreciaciones son aplicables a cualquier ciudad. En la entrevista con Emmanuel Carballo, en efecto, Campobello repite el planteamiento, pero ahora para referirse a las diferencias entre la Ciudad de México y el norte del país: “El campo es mi casa. La ciudad mata a las personas. De niña, cuando vivía en el Norte, era muy viva; me admiraba yo misma de mi inteligencia. De grande, ya en México, me aturdí” (412). Según se advierte, la dicotomía centro-periferia vista desde el ojo de la escritora alude menos a unas coordenadas espaciales específicas que a una manera particular de estar en el mundo: los habitantes de la ciudad establecen entre sí una relación abstracta, basada únicamente en la consciencia de saberse ocupantes del mismo espacio y en conocer sus derechos y obligaciones como ciudadanos; los habitantes del campo, en cambio, fundamentan su relación en la experiencia y en una idea de comunidad como macrofamilia.
Que Cartucho se ubique en los márgenes de lo hegemónico significa, así, no solamente un posicionamiento estratégico y geográfico desde el cual contradecir las voces del Centro; también -y más importante aún- la inmersión en un universo que entiende la Revolución de una forma distinta. De esto se desprende que en la obra de Nellie Campobello, la capacidad contestataria respecto de los relatos canónicos sobre el conflicto armado no reside tanto en lo que varias de las estampas tienen de provillistas o en las escasas diatribas contra Carranza o el gobierno de Plutarco Elías Calles; sino sobre todo en la concepción de una realidad revolucionaria que, como tendremos ocasión de comprobar, suele agraviar la sensibilidad de la clase dominante.
Como fruto de su inmersión en la periferia, Cartucho proyecta una imagen inaudita de la Revolución, una donde las representaciones de la violencia casi nunca guardan las formas que el recato citadino impone. Ciertamente la obra no escatima detalles a la hora de describir a los caídos en la guerra; por el contrario: se regodea en la expresión de los muertos, en el color de las vísceras y la sangre, en el hedor de los quemados. No obstante, Cartucho también le ofrece al soldado revolucionario la oportunidad de que tome la palabra y exprese su sentir, lo cual permite ir descubriendo su subjetividad, una que resulta tanto más indigerible cuanto que no se ajusta a los estereotipos predominantes del periodo posrevolucionario. Así pues, el soldado de Cartucho ni es el salvaje que lo destruye todo impelido por una pulsión atávica ingobernable, ni es el campesino taciturno y doliente que carga en su trágica y muy maltratada espalda los vejámenes y las injurias de cuatrocientos años de sometimiento. Ambas tendencias representativas le niegan al soldado eso que Cartucho explota: a saber, la contradicción de encontrar una especie de gozo vital en medio de tanta carnicería.
En busca del sentido de la violencia revolucionaria
Enrique Florescano afirma haber acometido la escritura de Memoria mexicana alentado por la falsa y muy extendida tesis de que el mexicano posee una identidad nacional única, más o menos estable y cimentada en una memoria histórica común y en el hecho de compartir simbología. En contra de esta premisa, el historiador sostiene que “en lugar de una memoria única, en el pasado mexicano [han] existido múltiples memorias, correspondientes a los diversos grupos étnicos, sectores sociales, organizaciones políticas, localidades y entidades regionales” (531). Estas múltiples memorias han conseguido subsistir en gran parte gracias a su capacidad para adaptarse a las zonas marginales, desde donde se rebelan, a su manera, contra las faenas homogeneizadoras emprendidas por el Estado mexicano moderno. Este ánimo rebelde existe porque dicha homogeneización nunca ha consistido, como dice Luis Villoro, en la “convergencia de las distintas culturas y modos de vida regionales en uno que los sintetizara, sino en la acción de un sector dominante de la sociedad que, desde el poder central, impuso su forma de vida sobre los demás” (28). Thomas Benjamin ha estudiado el origen y desarrollo de las memorias mexicanas marginales -que él, por cierto, denomina contramemorias- en el contexto de la Revolución. Observa que el México posrevolucionario “ciertamente fue testigo de construcciones diferentes y rivales sobre su pasado reciente” (40), y que en el proceso de la conformación de la memoria definitiva de la Revolución, “los más poderosos privilegian determinados recuerdos y mitos” con miras a “convertirla en nacional o en dominante”. Cartucho captura, a su manera, el espíritu de una contramemoria, por la voluntad disidente manifiesta de la autora, pero especialmente porque pone al descubierto un universo que no concierta bien con las imágenes y con el tono de la versión canónica de la Revolución, centralista y refinada. Escrito “a espaldas de la nación” (Bidault: 156), el texto de Campobello se desvía de las rutas conocidas de la satanización, cuando se hablaba de los soldados del Norte, y de la sacralización, cuando se hablaba de los demás.
La hueste revolucionaria es abordada desde el interior de su dinámica y no partiendo de parámetros externos, que casi siempre pertenecen a un sector que rechaza cualquier forma de caos. Esto da pie a que el ejército popular sea visto no como una masa amorfa, impersonal, anónima, sino como un grupo de seres singularizados.7
El encuadre regionalista provee a la obra de un paradigma ético y epistemológico insólito, que facilita un mayor conocimiento de la soldadesca del Norte. Así, vista y descrita a través de dicho encuadre, la violencia revolucionaria deja de ser un conjunto de conductas intrínsecamente reprobables para convertirse en la manifestación de una forma peculiar de organizar, entender y valorar el mundo. De ahí que Cartucho no disimule la violencia; más bien la encara, se entrega a ella no para descubrirle un fundamento ideológico, biológico o moral, sino para que revele algo de la humanidad de quienes con tanta frecuencia eran tratados como miembros de una jauría rabiosa. En el texto de Nellie Campobello están casi todos los actos violentos propios de una revolución viciada: tortura por placer o venganza, violación, rapto de mujeres, asesinato de civiles y menores, ignición de soldados vivos, saqueo de cadáveres... Ninguna de estas prácticas, sin embargo, son aprovechadas para desacreditar la Revolución o al soldado revolucionario. Se abordan, simplemente, porque esos actos, en pleno contexto bélico, llegaron a formar parte de la vida cotidiana del sur de Chihuahua, de Hidalgo de Parral, de la calle Segunda del Rayo. Además, en tanto que para el narrador de Cartucho, una niña no mayor de ocho años, la Revolución no representa fuerza disruptiva alguna, sino que es un estado permanente y ordinario, resulta comprensible que la violencia sea asimilada como un elemento más del entorno.
El texto de Nellie Campobello no condena los excesos de la Revolución porque la narradora desconoce la paz que los precede. Tanto es así que durante los pocos espacios de sosiego, como ocurre en “El muerto”, la voz narrativa se muestra desilusionada: “Nosotras, ansiosas, queríamos ver caer a los hombres; nos imaginábamos la calle regada de muertos” (112). En “Desde una ventana” sucede algo similar: la niña se obsesiona con un muerto que ve a través de su ventana todas las noches. Un día, después de comer, corre a contemplar a su muerto, pero no lo encuentra: “El muerto tímido había sido robado por alguien, la tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa” (119). A la narradora, como es notorio, la violencia no la espanta. No lo hace porque no le busca explicaciones; más bien la fascina, pues se entrega a ella sin prejuicios. En ese aspecto particular la narradora de Cartucho se parece ligeramente a Valderrama, soldado de Los de abajo, quien desdeña las ideologías pero ama a la Revolución por ser -así, sin más- la Revolución. Valderrama es un personaje, sin embargo, cuya perspectiva del mundo, gustosa del caos y proclive a los estímulos sensibles antes que a las ideas, queda disuelta en la cosmovisión prevaleciente de la novela, una que si bien les concede a los campesinos el derecho a tomar las armas, termina lamentando las desmesuras que cometen durante la guerra. Al final, Valderrama, que significativamente es caracterizado como loco y poeta, no supone más que un paréntesis en el decurso normal de la obra de Azuela, la nota excéntrica que insinúa pero no instaura una manera alterna de entender un fenómeno tan complejo como la Revolución.
Cartucho, en cambio, sí logra instaurar una visión de mundo alterna, fruto, entre otras cosas, de la decisión artística de Campobello de entregarle la responsabilidad de narrar a una niña, que no condena moralmente las prácticas violentas ni intenta, evidentemente, explicarlas en términos sociológicos. Esta cosmovisión implica, entre otras cosas, un acercamiento a la violencia despojado de tabúes y prejuicios, del cual derivan escenas espeluznantes, en especial para una sensibilidad empeñada en olvidar la masacre y en convencerse de que cada uno de los derramamientos de sangre tuvo un fin edificante. No sorprende, en este sentido, que a algunos críticos de la primera mitad del siglo veinte les costara trabajo asimilar las sangrientas estampas de Cartucho. Las palabras de Manuel Pedro González, vertidas casi dos décadas después de la aparición de la obra, resultan ilustrativas:
La nota más sobresaliente y desconcertante de estas historias de Nellie Campobello, es la insensibilidad -real o fingida- de la autora frente a los horrores que pinta. Es éste un aspecto poco menos que repugnante por lo inhumano y terrible. Ni por un momento se conmueve la narradora ante las atrocidades que con morbosa delectación y pertinacia nos refiere. ¿Cómo explicar esta fría indiferencia en una mujer y esta sostenida persistencia en pintarnos escenas de barbarie en las que ella parece experimentar un deleite de oscuro origen sádico, sin que jamás percibamos un estremecimiento de horror ni la más ligera vibración cordial? […] Nellie Campobello incide y reincide en las minucias macabras, en la visión inerte y sangrante de la muerte, en lo repugnante por excesivo e innecesario. Se argüirá que esta estrangulación de la sensibilidad está en armonía con el mendaz infantilismo empleado. El argumento no convence. El niño normal no reacciona en esta forma ante la sangre y la muerte, máxime tratándose de niñas […] más propicias por lo general a las reacciones conmiserativas o, cuando menos, de miedo y de horror (289).
Al margen de que sus aseveraciones parten de una concepción profundamente machista de la mujer8 y de homologar, en su rapto de indignación, a la autora con la narradora, este crítico ejemplifica bien una sensibilidad agraviada por la imagen de la Revolución que ofrece Cartucho, cuyas piezas son definidas como “caprichos goyescos”. Bárbaro, horrible, repugnante, inhumano: la adjetivación que emplea Manuel Pedro González -por cierto, en un capítulo titulado “Acotaciones a otras novelas y novelistas menores” de su Trayectoria de la novela en México- para describir los cuadros de violencia del texto, no difieren gran cosa de la que años atrás echaron mano algunos periódicos capitalinos y ciertos intelectuales para referir, también indignados, el comportamiento de los ejércitos populares que más de una vez entraron a la Ciudad de México.
La crítica posterior a Manuel Pedro González ya no tilda de inmoral a Cartucho, pero en muchos casos se le sigue escamoteando una postura ética. Por ejemplo, Kristine Vanden Bergue comenta que en la obra de Nellie Campobello la “apreciación estética […] suplanta al juicio ético” (2013: 160). Este aserto lo comparte Betina Keizman: “infantilizando el punto de vista la autora explora un registro estético, casi plástico, para narrar el horror, un registro en el que está ausente la mirada moral” (2007: 37). Por su parte, Jorge Aguilar Mora sostiene que la narradora “no ha interiorizado ninguna moral” (19). Como puede constatarse, la tendencia ha sido oponer ética y estética, de lo que deriva un juicio según el cual Cartucho es amoral en lo tocante a la apreciación de la violencia revolucionaria. Es verdad que las reacciones de la niña ante las manifestaciones de violencia no son conmiserativas, y que para ella el estruendo de las detonaciones y el color de las tripas frescas suponen menos señales de tragedia que un muy sensorial testimonio de vida y una oportunidad de juego, pero ello no significa que la voz narrativa sea indiferente a los eventos de su realidad. Tal vez la niña no haya desarrollado una moral y por consecuencia sea incapaz de expresar una valoración ética del mundo propia, pero también es cierto que muchas de las historias que cuenta no son producto de su experiencia directa con los hechos, sino anécdotas que ha escuchado de su mamá o de algún otro personaje. Es posible que en su rol de contadora de historias, la niña reproduzca el paradigma ético y cultural de la región en que se encuadran los relatos, tal como señala Max Parra: “In Cartucho the main narrator incorporates into her own voice the voice of others […] Thus the narrator fulfills the social function of articulating other people’s stories and ends up reproducing a collective world view in which she participates and to which se adheres. Individual and collective subjectivity converge, making it difficult to separate one from the other” (55).9 Los juicios estéticos acerca de la violencia, de esta manera, podrían considerarse contribuciones de la percepción de la narradora. Tras esos juicios estéticos, como sea, se percibe una forma de entender la violencia que trasciende, por mucho, el impacto que suscitan sus vistosas manifestaciones externas, y que proporciona la valoración ética que la narradora no concede. Esta forma, según hemos dicho en otro apartado, está ligada a un paradigma regional que se fundamenta en una muy consistente conciencia de grupo, más étnica que cívica, y se ancla al espacio del Norte con mayúscula inicial, ese lugar de resonancias míticas, el escenario de las cabezas escalpadas y de las persistentes rebeliones indígenas, el territorio indomable para la espada y la cruz, refractario a la civilización tal y como la concibe el Centro. El Norte de Cartucho posee los rasgos típicos de las sociedades de frontera durante el siglo XIX: “primero, la tradición civil de la autodefensa de un medio aislado, expuesto a la irregularidad social; segundo, el orgullo de esa supervivencia autosuficiente y reacia a lo que le es extraño, y un regionalismo hipersensible a la intromisión de los poderes centrales” (Aguilar Camín: 141). Desde luego estos pormenores históricos son ajenos a la niña narradora, pero no a su madre, la figura que, en Cartucho, es algo así como uno de los repositorios y retransmisores del acervo comunitario de anécdotas. Me permito a continuación citar un fragmento de Las manos de Mamá, segunda obra narrativa de Nellie Campobello, con la que Cartucho guarda muchas similitudes, porque me parece que ahí podemos encontrar pistas que nos permitan reconstruir esa cosmovisión alterna que he mencionado antes:
[Mamá] Nació en la sierra. Creció junto a los madroños vírgenes, oyendo relatos fantásticos. Sus antepasados fueron hombres guerreros que habían peleado sin tregua con los bárbaros para defender sus vidas y sus llanuras. Así como jareaban un piel roja, así ponían flechas en el corazón de las fieras salvajes. Manejaban sus hondas, sus arcos, para defender su vida desde los torreones que protegían sus casas […] Los cantos y danzas de guerra, las heroicas defensas, las mujeres hermosas, las hogueras brillantes […]: todo esto y más le fue relatado. En sus ojos se grabaron las visiones exactas, su corazón se forjó así (2007d: 170-171).
En la contemplación continua e inevitable de la violencia: de esa manera se forja el corazón de Mamá, “verdadero ejemplar de una raza de ascendencia guerrera” (194),10 ante cuyos ojos pasaron “escenas salvajes” (170). Así, en contra de la premisa del sector ilustrado según la cual los actos violentos revolucionarios son afirmaciones de una agresividad atávica y amodorrada por la total falta de iniciativa típica de los estratos más bajos de la sociedad, la obra de Campobello habla, sobre todo, de una violencia ligada al territorio:
Por San Miguel cruzaba la ruta, el corredor geográfico que utilizaban los indios en sus correrías hacia el centro del estado de Durango, y los habitantes de los ranchos y de los caseríos asilados representaron la parte más vulnerable y afectada en esta guerra. Por esa vulnerabilidad y por el abandono en que se encontraban, los pobladores del Norte, desde Sonora hasta Coahuila, tuvieron que aprender a defenderse con sus propios recursos (Vargas y García: 26).
El soldado villista de Cartucho, por consecuencia, parece no actuar apremiado por un impulso que lo domina inevitablemente, sino impelido por la voluntad firme de preservar puro, libre de presencias ajenas y viles, el espacio comunitario. En este sentido, los carrancistas no personifican una ideología política contraria; simbolizan más bien un factor que altera la armonía del espacio. Se entiende, pues, por qué en el texto que cierra Cartucho, “Ismael Máynez y Martín López”, no se celebra la derrota del carrancismo como un triunfo de la Revolución, sino como una promesa del restablecimiento del equilibrio.
Si tomamos en cuenta el contexto histórico y cultural que parece sugerir Cartucho, resulta comprensible que la violencia no sólo no perturbe a la narradora, sino que ella misma la emplee, aunque sea a nivel de fantasía, cuando advierte que entes ominosos tratan de trastocar la paz de su entorno. Ocurre esto en la estampa titulada “El general Rueda”, que narra el atropello de que es víctima la mamá de la niña a manos de un prepotente general carrancista. La narradora presencia la tropelía, por lo que desde entonces abriga deseos de venganza: “Dos años más tarde nos fuimos a vivir a Chihuahua; lo vi subiendo los escalones del Palacio Federal. Ya tenía el bigote más chico. Ese día todo me salió mal, no pude estudiar, me pasé pensando en ser hombre, tener mi pistola y pegarle cien tiros” (116). Como fruto del anhelo de revancha acumulado, la niña sueña en repetidas ocasiones con una pistola, hasta que se entera de que el coronel es fusilado luego de un consejo de guerra sumario. Para ella, este hecho tiene una sola explicación posible: “Los soldados que dispararon sobre él aprisionaban mi pistola de cien tiros […] Lo mataron porque ultrajó a Mamá, porque fue malo con ella […] Él fue malo con Mamá. Él fue malo con Mamá. Por eso lo fusilaron” (116, 117). La identificación entre los soldados que conforman el pelotón que fusila al general Rueda y la niña es total. En ella, como puede advertirse, la violencia no suscita sobresalto alguno ni detona conflicto alguno. Todo lo contrario: la niña echa mano de la violencia para mantener el equilibrio del espacio que la rodea. La imagen, sin duda, es subversiva, máxime si atendemos el momento en que se publica Cartucho: “Cuando vi sus retratos en la primera plana de los periódicos capitalinos, yo les mandé una sonrisa de niña a los soldados que tuvieron en sus manos mi pistola de cien tiros, hecha carabina sobre sus hombros” (117).
Lejos del discurso canónico, que tiende a recordar la violencia de las clases populares como un suceso necesario pero trágico y triste, Cartucho se halla más bien cerca del júbilo, pero no por sadismo, sino porque de alguna manera refuerza los lazos de la comunidad. De ahí que la violencia y la sonrisa o la carcajada convivan sin mayores inconvenientes. El Kirilí, por ejemplo, allá adonde va porta “una sonrisa fácil hecha ojal en su cara” (97), Elías Acosta “reía cuando peleaba” (96), Catarino “siempre hacía una sonrisita” (103) y Pablito López se carcajeaba “como si fuera un niño” (106). La seriedad, en cambio, es propiedad del enemigo, y anuncia la presencia de quien se apabulla por el desorden que engendra la Revolución. De ahí que Bustillos, un coronel carrancista, nunca ría (107) o que los villistas traidores, como Gerardo Ruiz, compongan “una sonrisa estudiada” (108). Esa argamasa entre regocijo y violencia, repugnante quizás para una mentalidad acostumbrada a legitimar sólo el orden, la “civilidad”, le confiere al texto de Campobello un espíritu transgresor respecto de la moral dominante del centro del país, espíritu que no se asienta, sin embargo, en la arbitrariedad, en meros ímpetus animales, en el desenfreno sin norma. Porque norma hay, por lo menos una: la preservación del espacio comunitario.
El Kirilí, Bartolo de Santiago, los hermanos Portillo, El Peet, Epifanio, Cheché Barrón, Martín López, Elías Acosta, Agustín García: los soldados villistas de Cartucho conforman, sí, una horda. Son muy violentos, tanto como Pancracio, la Codorniz, el Manteca y el güero Margarito, los campesinos de Los de abajo, o Canuto Arenas y Protasio Leyva, los esbirros de La sombra del Caudillo. A diferencia de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán, sin embargo, Nellie Campobello sitúa a sus soldados en un marco donde la violencia es destructiva, atroz y salvaje pero, al mismo tiempo, propiciadora de cierto orden y motivo de alborozo y orgullo. Ese marco no se corresponde con el de la racionalidad a ultranza y los ideales revolucionarios entendidos desde la perspectiva de la clase media intelectual del centro del país, sino con el de una memoria regional repleta de avatares, donde la violencia es consustancial. Ésta, por lo tanto, no es la confirmación de una agresividad congénita, y por ello no está peleada con las manifestaciones de humanidad, como la que dimana de El Peet cuando atestigua una rapiña: “La tristeza que siento es que cuando cayó, todavía calientito, ni se acabaría de morir, cuando los hombres se abalanzaron sobre él y le cortaron los dedos para quitarle dos anillos, y como traía buena ropa, lo encueraron al grado que no le dejaron ni calzoncillos […] Siento vergüenza de todo” (123).
Como vemos, Cartucho no vindica a las huestes villistas negando su comportamiento violento. Tampoco la encuadra en la coyuntura para darle un carácter excepcional y por lo tanto legítimo desde un punto de vista histórico, como procedieron a menudo el discurso oficial y algunos intelectuales y artistas del periodo cuando hablaban de los revolucionarios de a pie. Para el texto de Nellie Campobello, la violencia siempre ha estado ahí, pero no como signo de incultura, sino como una marca de identidad, y si los villistas pelean no es por algún programa revolucionario -algo demasiado abstracto-; pelean para expulsar a los carrancistas, por fidelidad a Villa o simplemente porque la vida los ha llevado a la guerra. De hecho, en Cartucho la Revolución tiene muy poca importancia ideológicamente hablando. Es el volcán que irrumpe y del cual habla el loco Valderrama; por lo tanto se halla lejos de la sacralidad de que el Estado y algunas otras voces revistieron al conflicto armado. Esto ocasiona que las aproximaciones a la violencia rebocen impudicia. Las estampas no finalizan con la bala que da en el blanco; la niña a menudo se acerca al moribundo o al cadáver para continuar la anécdota. Y como ningún escrúpulo la obliga a callar sobre lo que ve o le han contado, y como carece de conceptos abarcadores, no le queda más remedio que los retratos minuciosos, en los cuales predomina la zafiedad, si se quiere involuntaria. No hay grandeza ni decoro, por ejemplo, en las tripas del general Sobarzo, trasportadas en una bandeja; ni en el cadáver sonriente y pateado del coronel Bufanda; ni en las orejas cercenadas de Catarino Acosta, objeto de un tormento que finaliza con un festín de carne humana para los cuervos.
La fragmentariedad de los cuerpos frente a la unidad nacional
Según se comentó antes, durante la posrevolución el Estado se afanó por reconciliar las distintas tradiciones revolucionarias con el propósito de instaurar una versión definitiva del conflicto armado, una que contuviera todos los grandes nombres y todas las grandes batallas. Eso le permitió afianzar el poder político y socavar, hasta hacerlas desaparecer casi por completo, las voces disidentes. En el relato definitivo de la Revolución, ésta es incorporada a una cadena de sucesos históricos fundamentales sin los cuales el México moderno no sería posible; es decir, la Revolución lleva en su seno el impulso creador de la Independencia y la voluntad renovadora de la Reforma. El conjunto profundamente heterogéneo de experiencias, ideologías, discursos, posturas, sucesos, tradiciones locales y regionales, imágenes en que consistieron diez años de conflicto armado es sometido a una criba, de la cual resulta un relato sin apenas fisuras, uno que se duele de los campesinos que hubieron de morir y matar por el bien del país y que concibe la Revolución menos como un conjunto de hechos históricos relevantes que como una entidad sagrada.
Por razones que se expusieron brevemente al principio de este trabajo, Pancho Villa y su hueste no pasan la criba. Una vez al margen del relato canónico, el Centauro del Norte y los suyos se convierten, de forma oficial, en los autores -casi únicos- de las prácticas más abominables propias de una revuelta de dimensiones nacionales. Cartucho aparece en ese contexto con el propósito firme de limpiar el nombre de Villa. La labor redentora de Campobello, sin embargo, me parece que no busca que el caudillo sea admitido en la familia revolucionaria; la autora, más bien, acepta el destierro de su defendido, quizás consciente de que el espaldarazo oficial no haría otra cosa que suavizar su nervio rebelde y por lo tanto encoger su talla. De manera que opta por la marginalidad como estrategia de defensa y ataque.
Esta posición marginal, abrazada diría que con orgullo, repercute de modo decisivo en la imagen que Cartucho construye de la Revolución. De entrada, el espíritu regionalista del texto contraría la dinámica integracionista y unificadora del Estado: el conflicto armado que vivió el norte -parece sostener la obra de Campobello- no posee relación histórica con la Independencia ni con la Reforma, sino que la aventura revolucionaria se inserta, como un componente más, en una extensa tradición de pugnas locales para preservar el territorio. Leída así, la Revolución pierde mucha de su trascendencia. Thomas Benjamin analiza detalladamente el proceso a través del cual la lucha revolucionaria adquiere contornos sacros, y detecta el inicio de dicho proceso en 1911, cuando la Revolución comienza a ser referida como si de un ser consciente se tratara:
La revolución reificada era una entidad concreta, independiente y autónoma, algo externo, superior y casi más allá de toda intervención humana […] La reificación de la Revolución sirvió a varios propósitos. El primero, y más significativo, es que ayudó a la gente a darle sentido a los sucesos complejos que estaba viviendo […] En segundo lugar, la revolución reificada justificó y legitimó la acción de los revolucionarios […] Si la Revolución se erigió en una fuerza superior, inevitable, inexorable y más allá de la producción humana, fue porque estaba destinada a serlo (69-71).
El historiador explica que a pesar del caos político e ideológico que dominó la primera década del conflicto, la reificación de la Revolución siguió adelante hasta entrar en una fase de consolidación durante el Maximato. Pues bien, Cartucho se deslinda de ese proceso de reificación: en la obra de Campobello, la Revolución es un suceso tan importante pero también tan pedestre como cualquier otro. Pasa por Hidalgo de Parral, sí, pero los soldados villistas no pelean por uno de sus ideales -relacionados más con la retórica que con la realidad palpable-, sino por sacar al ejército carrancista de su territorio. En la última estampa del texto, “Ismael Máynez y Martín López”, la derrota del carrancismo se celebra porque supone la promesa de la restitución de la paz: “Volverían a oírse las pezuñas de los caballos. Se alegraría otra vez nuestra calle” (163). En 1929, Moisés Sáenz, el que fuera oficial mayor y subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, comenta que “en México distinguimos la Revolución, con mayúscula, de las revoluciones con minúscula” (citado en Benjamin: 31). Cartucho defiere de Moisés Sáenz: en las numerosas veces que en el texto se nombra la Revolución, solamente en una ocasión se emplea la mayúscula, y no parece adivinársele una intención reverencial.
La postura de la obra de Campobello, sin embargo, me parece que no debe interpretarse como la negación de la trascendencia del conflicto revolucionario, sino como la búsqueda de una imagen de la Revolución que no soslaye su parte más caótica ni se olvide de las particularidades del Norte como región política y cultural específica. Una de tales particularidades, decía antes, es la relación entre la violencia y el territorio. De esta relación se vale Cartucho para proyectar un conflicto armado profundamente profano, lo cual funciona como respuesta a la imagen pétrea, inequívoca y sagrada de la Revolución que alientan el Estado y los círculos intelectuales y artísticos que le son afines.
En el texto existen pocas cosas más profanas que la exhibición de los cuerpos caídos. La violencia nunca finaliza con la bala que atina en el blanco ni en el alarido de la víctima. La narradora, como dije antes, suele optar por el detalle escabroso, que en ocasiones raya en lo malsano, como cuando describe el tormento de Catarino Acosta cuyas orejas, “prendidas de un pedacito, le colgaban” (104). Muy pocas veces en Cartucho el soldado se desploma con la presunta dignidad o el halo trágico que le confiere el relato canónico.11 El cuerpo fragmentado humaniza e individualiza al soldado, pero menoscaba el decoro que la Revolución solemne y reificada requiere. No hay ni un ápice de grandeza en las tripas del general Sobarzo, “enrolladitas como si no tuvieran punta” (117), pues remiten a un cuerpo posiblemente partido en dos o con un enorme boquete en el tórax. La narradora, en la medida en que no va tras una explicación trascendente de los eventos que contempla o escucha, le otorga la misma atención al cuerpo que sucumbe que al fragmento que se separa de la anatomía: “En media calle -cuenta la niña en ‘El corazón del coronel Bufanda’-, alguien, nadie supo quién, le tiró un balazo, se lo dieron en la paleta izquierda y le salió por la bolsa del chaquetín, echándole fuera el corazón” (110). Orejas que penden, tripas sobre una bandeja, dedos arrancados para buscar el anillo de oro, corazones fuera de sus cuerpos: la mirada y la memoria de la niña lo registra todo, y en el proceso evita que el soldado revolucionario se torne un mero actor secundario, el grano indiferenciado que se adhiere a la masa hasta perderse en el anonimato del heroico ejército popular de una guerra de ecos epopéyicos.
Como se advierte, la de Cartucho es una violencia sucia e informe, que evoca sobre todo desorden, una que contiene lo que descarta la criba que efectúa el Estado.12 Al centrarse en los cuerpos, muchos de los cuales están fragmentados, el texto de Campobello apunta a una violencia en estado puro. El acopio de minucias en la descripción de un cuerpo castigado, por lo tanto, no responde a filiaciones ideológicas; es decir, no es más terrible la violencia que inflige un soldado carrancista ni más noble la que emana de la escopeta villista: “la violencia no pertenece ni a unos ni a otros, ni tampoco define la disposición de los campos enfrentados” (Keizman 2011). Si hay maniqueísmo en Cartucho -y de hecho lo hay-, no se apropia de las representaciones de la violencia. Ésta, pues, no es un arma de deslegitimación; es la forma más obvia del caos, entendiéndolo no como falta de orden, sino como un orden distinto, alternativo, marginal por antiépico e irrespetuoso con el pundonor de los caídos.
Las estampas más violentas de Cartucho quizás tienen su parangón en la fotografía con tema revolucionario. En un auténtico empeño reporteril de ofrecer una crónica ilustrada de la Revolución o bien en una estrategia mercadotécnica basada en la truculencia, muchos fotógrafos supieron capturar desde el inicio del conflicto armado la parte más atroz de la revuelta: cuerpos de civiles adosando las calles de la Ciudad de México, cuerpos colgados de un mezquite, cadáveres hacinados en el interior de una zanja. Son cuerpos que no posan ante la cámara ni ofrecen, por consecuencia, una interpretación de la historia que se está haciendo. La captación y posterior exhibición de semejantes anatomías -inarmónicas porque el polvo le cubre la cara, porque la pierna izquierda se cruza bajo la derecha, porque uno de los brazos queda en posición extraña, chocante- ofrenda una imagen dislocada, bruta y pringosa de la Revolución. Es por eso que la producción fotográfica también tuvo que ser “expropiada” por el Estado mexicano cuando, a principios de la década de los años veinte, empezó a trabajar en su propia versión de los acontecimientos. Los especialistas en la fotografía con tema revolucionario, como Marion Gautreau, notan que en esa época unas fotos comienzan a tener más protagonismos que otras:
He constatado que la iconografía referente a la Revolución utilizada por quienes obraron políticamente en nombre de los principios de la lucha revolucionaria y que sigue ocupando el espacio público actual, está conformada por un número muy reducido de imágenes que de forma recurrente son expuestas, vendidas o publicadas. Entre otras fotografías cabe mencionar “La Adelita”, que muestra a una mujer en el peldaño de un tren militar, Zapata y Villa en Palacio Nacional, el retrato de Zapata de pie y vestido de charro, el rostro de su cadáver o los zapatistas desayunando en Sanborn’s (115).
Esta colección iconográfica, enquistada ya en el imaginario colectivo, tiende a la exaltación de la guerra como una experiencia épica, lo cual implica representaciones donde la violencia, en caso de haberla, no menoscaba el efecto de orden: por un lado la Reacción, personificada sobre todo en Porfirio Díaz, Félix Díaz o Victoriano Huerta, y por otro la Revolución, personificada en el campesino y los principales caudillos. En ese grupo de fotos, pues, no caben los cuerpos fragmentados en tanto que remiten a la parte más caótica -informe, desde un punto de vista racional- del conflicto armado, una parte que recuerda la desmesura de una convulsión social que desbordó los campos de batalla y que con mucha frecuencia actuó como una fuerza autónoma, desdeñando el ideario que la motivó.
Las imágenes que testimonian el caos de la Revolución, dice Marion Gautreau, existen, y en abundancia, pero es necesario buscarlas en otro lado, no en la serie fotográfica que se adhiere al relato canónico de la Revolución:
Durante el proceso de cotejo entre las fotografías publicadas en La Ilustración Semanal y las resguardadas en el Fondo Casasola, tuve la necesidad de adentrarme con detenimiento en el archivo y constaté que contenía miles de fotografías referentes a la Revolución Mexicana que cubrían la totalidad de este conflicto. Aunque no fueran las mismas imágenes que en la revista ilustrada, se apreciaban retratos de soldados desconocidos, así como escenas de campamentos militares, ciudades destruidas, trenes volados, revolucionarios ahorcados, heridos, cadáveres y todo tipo de imágenes, ya muy alejadas de las fotografías-iconos que pasaron a la posteridad (139).
La selección canónica de fotos con tema revolucionario, como vemos, apuesta por velar las imágenes de violencia que ponen en duda la unidad nacional exhibiendo las heridas de un pasado catastrófico, sangriento y fratricida. La disolución de las diferencias faccionales, tan ambicionada por los gobiernos posrevolucionarios, sólo llegaría a buen puerto mediante una galería de fotos que evocara los momentos más nobles de la Revolución y que hiciera crónica de una violencia destinada, exclusivamente, a la destrucción del antiguo régimen y a los esporádicos brotes de la Reacción.
A Cartucho, no obstante, le es indiferente la labor unificadora emprendida por el Estado. Según dijimos antes, la finalidad de la obra de Campobello no consiste en integrar a Pancho Villa a la familia revolucionaria, sino en defender su nombre y, de paso, ofrecer una versión de la lucha desde una perspectiva regional. Tal defensa no entraña, como hemos visto, la negación o el disimulo de los excesos de la Revolución. En este sentido, la autora duranguense funge cual fotógrafa proscrita. Y es que muchas estampas de Cartucho capturan las escenas de violencia con una meticulosidad impúdica y morbosa. De hecho, en la discusión crítica sobre el estatus genérico del texto, ha surgido el término fotografía para describir las peculiaridades de los fragmentos que componen la obra. Begoña Pulido, por ejemplo, habla de “fotografías que podrían asimilarse, en el plano de la escritura, a esas fotos en blanco y negro que nos han quedado como testimonios de las personas anónimas que participaron en las luchas revolucionarias” (51), mientras que Sophie Bidault califica a Nellie Campobello de voyeur: “Su ojo es una cámara que lo capta todo, siempre dispuesto a notar rarezas, listo para captar detalles: el color raro de un fusilado, el olor particular de un callejón…” (46). Kemy Oyarzún hace una interpretación aún más detallada:
Si bien en Cartucho no hay una fotografía original que deba ser narrada, sí hay una imagen mental como punto de partida a ese recuerdo que detona la exploración del mismo en el relato. La opción estética de Campobello, que he caracterizado como austera, se desarrolla en un relato que no se autopresenta como narrativa sino que sugiere una aparente suspensión de su narratividad, a través de un “retrato” oral -una imagen-texto- de ese recuerdo, y que recupera su sustrato narrativo en el contexto emotivo, personal, que la autora recrea a partir de esas imágenes mnémicas (174).
Varias estampas, en efecto, constan de una imagen de muerte más que de una historia propiamente dicha. Es el caso de “El ahorcado”, pieza que describe un cadáver que cuelga, bamboleante, de un poste de telégrafo: “estaba ahorcado enfrente del tren, a diez metros de distancia; ya se había caído el cigarro de macuchi, el colgado parecía buscarlo con la lengua” (118). O de “Las tripas del general Sobarzo”, que se limita a dejar la foto de unas vísceras coloridas. En ambas estampas no hay apenas anécdota, ni importa, porque aquéllas no buscan desarrollar un conflicto, sino perpetuar una imagen: la de un colgado y la de unas tripas, que en nada se diferencian de los colgados y las tripas que aparecen -con bastante frecuencia en el caso particular de los primeros- en las fotografías que no participan de la iconografía canónica.
Mientras que el Estado perseguía la unidad nacional haciendo converger las experiencias heterogéneas que poblaron la etapa más agitada del conflicto revolucionario, y disponiendo las representaciones de la contienda de tal manera que no expresaran tanto un estado de caos como una lucha constructiva, Cartucho se aferra a una experiencia regional libre del prurito ultrarracionalista y de la moral dominante de las grandes urbes, y en el trayecto obsequia cuadros de violencia profundamente profanos, a veces incluso obscenos.
De manera tácita, la postura de la obra de Nellie Campobello aduce que la experiencia revolucionaria fue tan compleja y multiforme y la violencia que mana de ella tan proteica, que resulta imposible reducirlas a la univocidad, al monolitismo. Un fragmento del territorio mexicano, un fragmento de la Revolución, un fragmento del cuerpo caído: Cartucho se aboca, de este modo, a una porción de una realidad simplemente inabarcable, y con ello vulnera el sentido de completud al que aspira el relato canónico con miras a ofrecer una interpretación nacionalista y patriótica del conflicto armado, una interpretación sin fisuras y que agrupa, felizmente, a los caudillos que antaño se pelearon a muerte por apropiarse del poder.