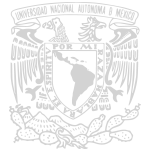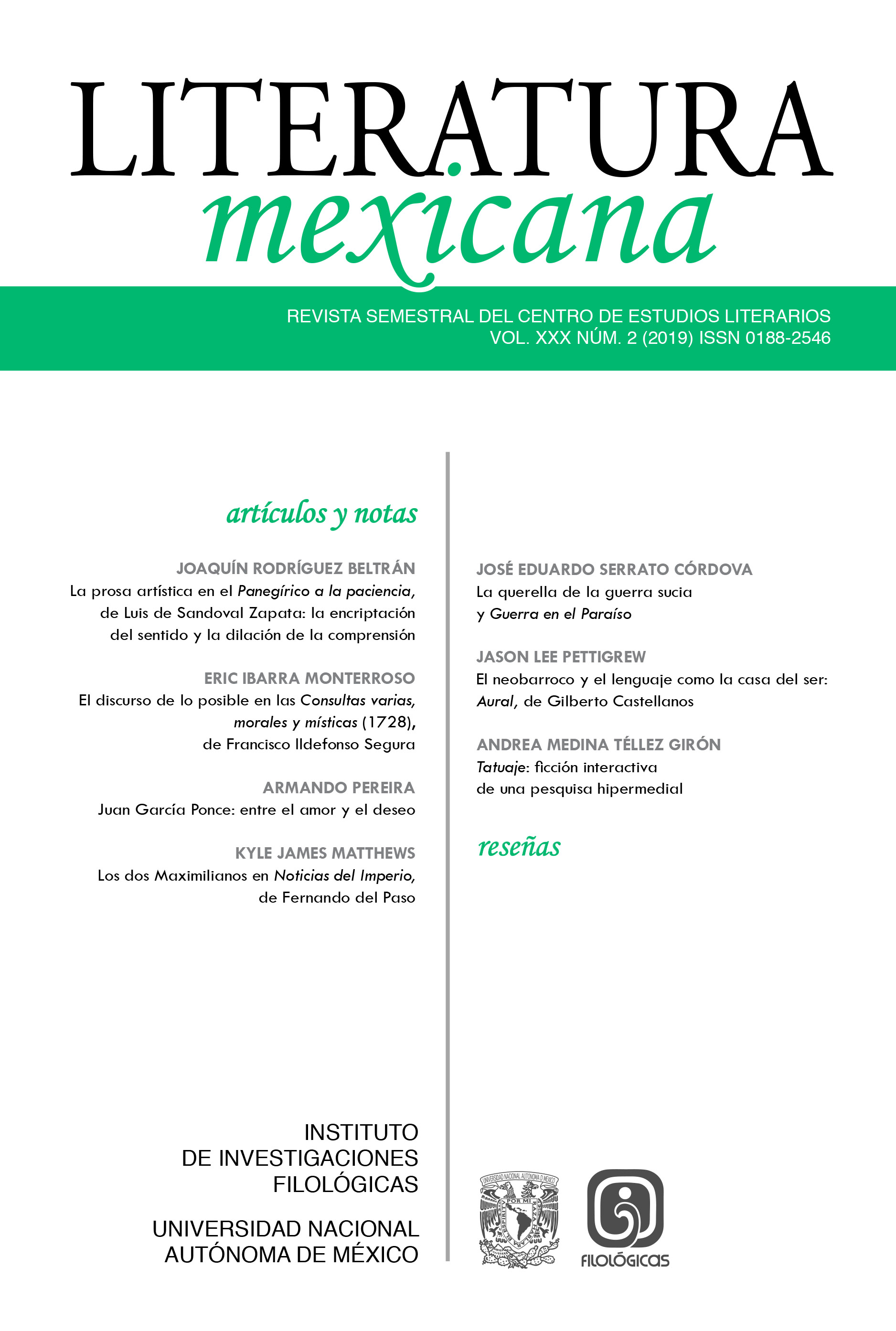Lo mismo es la hermosura que la sombra,
lo mismo es el aliento que la nada.
Sandoval Zapata
Como es bien sabido, en el siglo XX ha habido una clara recuperación y revaloración de Luis de Sandoval Zapata (¿1620?-1671), autor que es un gran exponente de la poesía conceptista novohispana. Después de la publicación de su obra en los años treinta por parte de Méndez Plancarte,1 los estudios se han ido multiplicando y el juicio es relativamente unánime: estamos ante un escritor con una gran capacidad para la creación metafórica.2
Sin embargo, la prosa de Sandoval Zapata –en particular, el Panegírico a la paciencia, que es lo único que conservamos– no ha despertado mucho interés. Publicado en 1645 y titulado Panegírico a la paciencia, donde se libaron las flores estudiosamente escogidas para la vida espiritual en la erudición de las Divinas letras, Santos Padres e Intérpretes, no ha recibido mucha atención además de la de José Pascual Buxó, quien, en el largo prólogo que antepone a su edición, destaca la condición de “lego” de Sandoval y lo anómalo de su incursión, en cuanto seglar, en la filosofía:
El Panegírico a la paciencia es la única obra en prosa que pudo imprimir este poeta de innegable importancia y –al parecer– el único texto “filosófico” publicado por un criollo que hacía gala de su condición de “lego cortesano” en un siglo en que resultaba insólito que un escritor no se hallase vinculado formalmente a la Iglesia o, al menos, a la academia. Dicho en pocas palabras, Sandoval Zapata es –que sepamos– el único caso de escritor “independiente” en la segunda centuria novohispana (Buxó 1986: 56).
Sin embargo, aunque Pascual Buxó3 y otros estudiosos han elogiado el Panegírico,4 no es ésta la actitud que ha predominado. Un juicio característico al respecto es el de González Peña: “Publicó, además, Sandoval, en 1645 –y barruntando quizá la mucha que se necesitaba para leerlo– un Panegírico a la paciencia” (82).5 Por supuesto que se requiere paciencia, pero parece injusto reducir un texto como éste a una mención así.
Para contextualizar mejor una obra tan poco estudiada, señalemos dos aspectos: el temático y el estilístico. Respecto a lo primero, hay que situar el Panegírico en el marco del auténtico éxito que tuvo el neoestoicismo en el mundo hispánico en la primera mitad del siglo XVII. Entre los ideales que se van perfilando con nitidez como parte de esta tendencia se encuentran por supuesto el autocontrol, la constancia, la firmeza de ánimo y especialmente la paciencia, pues con ella se designaba a esa capacidad de padecer, es decir, de soportar los embates de la fortuna. El renovado interés por estos valores tan característicos del esoticismo y por las obras de Séneca o Epicteto, en lo cual sabemos que tuvo un papel fundamental la actividad filosófica y editorial de Justo Lipsio, fue algo que repercutió directamente en la producción literaria hispánica.6
En efecto, Sandoval Zapata, entre las obras –ahora perdidas– que enumera en el “advertimiento” (142) al Panegírico, menciona “El Epicteto cristiano” y “Tiberio César político”, lo que muestra dos notas características del neoestoicismo: tanto el afán por asimilar el estoicismo antiguo a la moral cristiana, como el fuerte tinte político que tendría esta corriente en una época que trataba de retratar al dirigente y al súbdito ideales.7 Y es precisamente esa primera nota característica la que articulará el Panegírico de Sandoval, de modo que su intención es clara (y en esto el parentesco es evidente con la Doctrina estoica de Quevedo): hurgar sobre todo en la propia tradición cristiana para hacer ver que en ella están las bases conceptuales que fundamentan un enaltecimiento de la paciencia como el mejor camino a la verdadera felicidad e incluso a la sabiduría. El texto es una acumulación de ejemplos –predominantemente bíblicos– encaminados a defender esa tesis.
Acerca del segundo aspecto arriba mencionado, el estilístico, el Panegírico está por completo en el ámbito del conceptismo:8 quizá la influencia más evidente es Quevedo. Lo que vemos en Sandoval es por supuesto una reivindicación de la obscuridad como cualidad literaria. Ya en 1624, por ejemplo, Juan de Jáuregui había hecho una clara distinción entre obscuridad y dificultad en su Discurso poético. Advierte el desorden y el engaño de algunos escritos, donde la idea básica era que hay dos tipos de oscuridad: una se basa en los verba; otra, en la res, que sería mejor llamar dificultad; por supuesto, el tipo de obscuridad que pretende es el segundo (Jáuregui, 1978). En esto, Sandoval está en entera concordancia con el epigrama que Luis Becerra Tanco, “doctísimo astrónomo”, antepone al Panegírico,9 donde se observa un énfasis en la dificultad prácticamente inherente a la labor intelectual humana.
Sin embargo, aunque ya ha habido –especialmente desde el siglo XX– una notoria revaloración de la producción literaria del XVII que buscaba esta “dificultad”, lo cierto es que aún hay labor por hacer en este campo. Cualquiera que se haya adentrado a la literatura renacentista y “barroca” sabe que la dificultad por sí misma no demerita el trabajo literario, pues en mayor o menor medida suele ser el principio básico en que se funda prácticamente toda labor literaria. Aquel dicho de Petrarca lo resumía de un modo excelente:
Volo ego ut lector meus, quisquis sit, me unum, non filie nuptias non amice noctem non hostis insidias non vadimonium non domum aut agrum aut thesaurum suum cogitet, et saltem dum legit, volo mecum sit. Si negotiis urgetur, lectionem differat; ubi ad legendum accesserit, negotiorum pondus et curam rei familiaris abiciat, inque ea que sub oculis sunt, animum intendat […]. Nolo sine labore percipiat que sine labore non scripsi (XIII, 5, 23-24).10
Sin tener en mente este hecho elemental es imposible valorar toda la literatura que vendrá después, hasta el XVII. En este sentido, adentrarse a la lectura de un texto como el Panegírico a la paciencia, desde nuestra perspectiva moderna, requiere una especie de desautomatización en nuestra común forma de leer, un proceso con el que estará familiarizado quien haya acometido con seriedad una lectura comprensiva, por ejemplo, del Primero sueño de sor Juana: con semejante literatura, por así decirlo, hay que reaprender a leer. Desecharla sin más por su dificultad equivale a una renuncia indolente a comprenderla.
En suma, no se le ha dado al Panegírico a la paciencia el lugar que debería ocupar en la historia literaria novohispana: es, en pocas palabras, uno de los mejores ejemplos que tenemos de prosa artística conceptista. Su valor no parece residir tanto en la “novedad” del contenido filosófico, sino en la propuesta estilística y formal, donde una predominante técnica de encriptación desemboca en una gran riqueza imaginativa o asociativa que hasta ahora no se ha hecho notar con justicia. Para hacer ver en qué consiste esa técnica de encriptación, se abordan a continuación dos aspectos: un nivel micro y un nivel macro, por así decirlo; esto es, primero se comentará la construcción de los enunciados en el texto desde un punto de vista sintáctico y luego se analizará lo que podríamos llamar las “unidades compositivas” que se suceden a lo largo del texto.
I
La historia de la prosa artística en la Nueva España está aún por escribirse. El problema inicial, como bien lo han hecho ver varios estudiosos, es de carácter teórico-metodológico y se refiere a las fronteras entre lo literario y lo no literario. Sin embargo, pasemos por alto esta cuestión que no nos concierne ahora directamente,11 y para fines explicativos, comparemos la prosa del Panegírico con una obra novohispana previa sobre la que ya es posible decir sin miramientos que hay –además de poesía– “prosa artística”: El siglo de oro en las selvas de Erífile de Bernardo de Balbuena.12 Con eso quiero decir que a esta obra publicada en 1608 se le puede adjudicar sin lugar a dudas una intencionalidad literaria que determina, en cuanto principio compositivo, la forma en que construye y distribuye enunciados. Hay, pues, en la prosa una clara preocupación por el ritmo, sin que eso quiera decir versificación.
Pues bien, la prosa de Balbuena tiende –conforme al gusto de la época– a la estructura periódica, que no fue más que la asimilación al español, en la medida de lo posible, del período latino: predominio de la hipotaxis (nexos de subordinación) y la intención deliberada de iniciar enunciados, intercalar luego elementos accesorios o circunstanciales y cerrar con el verbo principal al final. Un ejemplo claro lo encontramos desde las primeras líneas del texto:
En aquellos antiguos campos, que en la celebrada España las tendidas riberas de Guadiana con saludables ondas fertilizan, entre otros un hermoso valle se conoce, que, aunque de policía desnudo, vestido de silvestres árboles, de vacas, ovejas y cabras cubierto, y habitado de rústicos pastores, si yo ahora sintiera en mí palabras suficientes para como él lo merece encarecer su frescura, ninguno hubiera que codicioso no le buscara (Balbuena: 1).13
Nótese que el principio compositivo es de carácter circular –que eso significa “período”– y determina por completo la manera en que se entrelazan los enunciados: si quitáramos los elementos circunstanciales, nos quedaría sólo esto: “un hermoso valle se conoce que ninguno hubiera que codicioso no le buscara”.14 Pero con tales elementos, estos dos sencillos enunciados funcionan como pivotes en torno a los cuales se articula todo lo demás. El efecto, como se habrá notado, es de carácter retardatorio: se trata de hacer que el lector mantenga el aliento hasta el final, hasta el momento en que la idea iniciada, después de una serie de anexos, cierre y se complete el sentido global. Esto lo vemos prácticamente en cualquier parte en prosa de esta obra de Balbuena, funcionando con diversas intensidades: predomina en las descripciones por encima de las partes narrativas.
Así, según los parámetros de la época, podemos decir que Balbuena es, en tal texto, perfectamente ciceroniano.15 Pero ya desde el siglo XVI venía desarrollándose un tipo de estilo que usaba menos la estructura periódica y se apoyaba más en lo podríamos llamar “apotegmático”, es decir, con énfasis en lo sentencioso. Ya no círculos, sino flechas. Es el estilo que un novohispano contemporáneo de Sandoval Zapata definirá como “…lacónico, que es con pocas voces decir mucho; lenguaje de los Lacedemonios, que ninguno imitó más felizmente que Seneca” (Valdecebro: f. 39v).16
Sobre el Panegírico, pues, también podemos afirmar que se trata de “prosa artística”. No casualmente Gabriel Zaid (1985) logró extraer 205 endecasílabos de esa prosa tan escanciada que se ve en el Panegírico: sirva esto como ejemplo de que, sin lugar a dudas, hay un ritmo intencional en el texto. Veamos entonces el inicio del propio Panegírico:
Los estoicos que, en estudio penitente de desvelos, misteriosamente relampaguearon avisos de luz en el caliginoso tesón de sombras de la idolatría, apoyaron en las escuelas del padecer los dogmas varoniles de la virtud; siempre tuvieron a la pena por material del mérito, siempre pensaron que despertó la sabiduría en los regazos de la tribulación. Paradoja bien vista siempre de sagradas atenciones. Sabiduría como gracia tuvo Adán: siete horas fue bien entendido, que cátedra de venturas no hizo largos períodos de sabiduría; para posesión se le señalaron las penas porque, entendido, durara en el peligro quien aventurando se perdió en la ventura, donde es oyente la paciencia. Grande púlpito es la congoja, escondido estratagema el penar (Sandoval Zapata: 150).
Se habrá visto que Sandoval no desdeña por completo el período, pues abre precisamente con uno, pero justo después anexa tres frases “lacónicas” en forma de remate: “siempre tuvieron…”, “siempre pensaron…”, “paradoja bien vista”. Lo que viene después ya se escapa por completo del período, pues predomina la parataxis (yuxtaposición de enunciados con pocos nexos) y se observa una clara frecuencia del sujeto al final de la oración –no el verbo, como ocurría en el estilo periódico.
Esto lo veremos empleado de manera sistemática a lo largo del discurso. He aquí un ejemplo donde es aún más notorio: “Estaba en el Paraíso con tanto recibido favor, bebiendo en aquella idea mayor de la amenidad los alientos a su esposo para alternar respiraciones de amor, y en tanta avenida de dichas no leemos que agradeciese a Dios estos favores Eva” (157). Se verá que también estamos aquí ante una técnica dilatoria, pero de distinto carácter. Grosso modo, en Balbuena veíamos al inicio el sujeto y luego, después de una serie de elementos, el atributo o predicado; en Sandoval, lo que se observa es el núcleo del predicado al inicio, luego la información circunstancial y por último aquello que subyace a todo lo demás: el sujeto. La experiencia lectora toma un cariz distinto: aquí en cierto modo adivinamos o prefiguramos a Eva antes siquiera de que sea mencionada; ya se nos mencionaba el paraíso, ya se hablaba de “su esposo”, etc. Sirva otro ejemplo de esta característica estilística tan peculiar (señalo con cursivas los sujetos pospuestos):
Todos los dolores que respiró este delito [el pecado original] se los vistió Cristo en cuanto sudor vio un huerto de bermejas centellas de sangre en el diadema fuerte que, sobre su cabeza, le tejió duro círculo de cambrones la muerte, cuando entre dos bandidos le vio boquear tantos resplandores un palo (160).
Semejantes construcciones no pueden ser, por supuesto, fruto del azar, sino de una cuidada intencionalidad estilística.17 La escritura, pues, se hace aquí una técnica sugestiva, una forma de que el lector se vea forzado a inferir o proyectar sentidos hacia el frente a medida que lee. Es lo que podríamos llamar una “dilación de la comprensión”, una manera de dar pequeños atisbos al inicio y así sembrar suposiciones en el lector para después corroborarlas o desmentirlas.
Se puede considerar que este tipo de hipérbatos son una transposición a la prosa de fenómenos propios de la lengua poética de la época. Y en efecto, estas construcciones han sido ya localizadas como distintivas en las tipologías de hipérbatos que se han hecho para analizar la poesía de aquellos tiempos.18 Sandoval Zapata era, ciertamente, un poeta, y estaba perfectamente habituado a este tipo de construcciones sintácticas.19 Y aunque se puede afirmar que se trataba de una tradición que se venía gestando desde hacía mucho en la poesía hispánica,20 lo cierto es que se debe aceptar que ya a mediados del XVII era prácticamente ineludible la influencia de Góngora.21 Aun así, se puede considerar que nada más el traspaso de estos fenómenos a la prosa es ya algo que hace especial el Panegírico –que lo acerca por supuesto a la prosa poética–, y esto justamente está en plena consonancia con ese afán de apropiación y distinción característico del conceptismo novohispano:
El gongorismo lejos de ser en todos los casos la “lengua muerta” del poder imperial, dio a muchos intelectuales del Barroco indiano un motivo de lucimiento y de autoafirmación, actuando, paradójicamente, como pretexto en el proceso de conformación de la identidad cultural hispanoamericana (Moraña: 242).22
En Sandoval Zapata, pues, dado el fuerte carácter criollo que vemos en sus obras –piénsese en la Relación fúnebre…–, la idea de que esa autoafirmación tuviera un impacto en su estilo mismo al escribir parece perfectamente viable. Estos hipérbatos, pues, serían unos de sus rasgos estilísticos distintivos.
II
Si se deja de ver con lupa el Panegírico y se toma un poco de distancia, se advertirá asimismo que en él hay lo que se podría llamar “unidades compositivas”. En efecto, en el inicio arriba citado del Panegírico se observa ya una de ellas con su estructura arquetípica. Léase de nuevo desde “Sabiduría como gracia tuvo Adán” hasta “escondido estratagema es el penar”. Ahí se ven con nitidez las tres partes esenciales que componen estas “unidades compositivas” con que se construye el Panegírico: en primer lugar, una afirmación general –con frecuencia, como veremos, de carácter críptico o difícil de dilucidar–; luego, la explicación –era necesario que al breve tiempo de “sabiduría” de Adán siguieran las penas–; y por último, esos dos lacónicos enunciados finales a modo de remate.
A medida que avanzamos en el texto, resulta evidente que Sandoval tiene una clara inclinación por una variante de este esquema: desdoblar aquella primera parte en un planteamiento del tema y en un enigma. Es lo que en la época fue bautizado como concetto predicabile. Los encontramos en Gracián como “reparos”,23 tan típicos de los sermones y del género oratorio. Emanuel Tesauro, uno de los teóricos más reconocidos de la época, definía así el concetto predicabile:
Argutia leggiermente acennata dall’ingegno Divino: leggiadramente svelata dall’ingegno humano: & rifermata con l’autorità di alcun Sacro Scrittore […]. Et principalmente se ostentando nella lettera un senso contradicente di primo incontro, & difficile à strigare: ci viene alla fine, in senso figurato, con alcuna sottil dottrina, ò pellegrina eruditione, ò vivace similitudine, ò con gratioso riscontro di alcun’ altro passo della Scritura sacra, inaspettatamente & ingegnosamente prosciolto (65).24
La idea fundamental es, entonces, que la divinidad creó significados y los sugirió obscuramente, y que la labor del ingenio humano es mostrarlos y hacerlos inteligibles al mundo. Y lo más importante: el medio, según Tesauro, para localizar tales sentidos ocultos y hacerlos manifiestos es la metáfora.25
Así pues, se trata de un esquema argumentativo de estructura tripartita: primero se plantea el tema, aquello de lo que se habla; en segundo lugar, se enuncia un problema o un enigma con base en aquéllo; y por último, se da la solución o respuesta. Por lo general, el “reparo” se hará con base en algún pasaje difícil o aparentemente inexplicable de las Escrituras. Veamos un ejemplo típico en Sandoval, que encontramos cerca del final (165-166):26
-
Tema: Entrega Dalila, infame sobre hermosa, infiel sobre querida, a los filisteos su galán; quítanle, dicen los anales sagrados, los ojos y hacen que, repitiendo círculos su pena, sirva al giro de una atahona.
-
Enigma: De las imitaciones de su pecado estudió la tiranía los esfuerzos a su suplicio.
-
Solución: Los ojos le había ya quitado Dalila; cegó la bala de la hermosura el portillo para quemarle el corazón. ¿Cuántos círculos ambiciosos de amor daba cautivo el albedrío a la atahona de la ternura? En círculo, dijo David, andan los males. A los que girando rondan un punto suceden dos afecciones: desvanecer con el vahído la cabeza y no adelantar con los pasos el camino, distando igualmente del punto siempre. ¡Qué vahídos del alma no padece un presumido en la ambición de los círculos de sus pensamientos! Si estaba ciego Sansón y giraba en el amartelo de su perdición, para desagravio, para suplicio, no le hallaron sus enemigos mejor imitación que su delito.
Como se ve, la primera parte enuncia solamente la leyenda de Sansón y Dalila, y desde ahí se dicen explícitamente los dos elementos que se destacarán luego: la ceguera y el suplicio de hacer girar una atahona. Continúa Sandoval con una idea enigmática que, si no tuviera la explicación ulterior, sería incomprensible: el castigo se hizo imitando el pecado. La función de esta segunda parte es hacer necesaria toda la explicación que vendrá después, que servirá a modo de confirmación. ¿Cómo lo explica Sandoval? Primero, rinde cuenta rápidamente de la ceguera: el ojo, que es “el portillo para quemarle el corazón”, es decir, el medio por el que se enamoró de la hermosa Dalila, resulta enceguecido por ella misma, “bala de la hermosura”. Luego, Sandoval se extiende en el porqué de los círculos: representan el amor y la manera en que dejan “cautivo al albedrío” sin que éste consiga de manera definitiva el objeto deseado. Por supuesto, Sandoval lo formula en términos metafóricos que, sin el desarrollo previo, serían imposibles: “círculos ambiciosos de amor” y “atahona de la ternura”; y al mismo tiempo, esto le sirve al novohispano para introducir la idea del desvanecimiento, que parece relacionarse con la ceguera anterior. Así, por medio de este procedimiento de construcción, donde una idea intercalada hace posible una metáfora subsiguiente –que por sí sola habría sido ininteligible–, se sintetiza todo en la exclamación: “¡Qué vahídos del alma no padece un presumido en la ambición de los círculos de sus pensamientos!”. El pecado, pues, fue el de un enamorado “desvanecido”, sin conciencia de sí, que en el pensamiento da vueltas a lo que ambiciona; el castigo sólo podía ser la ceguera y la atahona.
Por si fuera poco, todavía Sandoval añade una especie de epílogo a todo esto, que es donde se inserta el remate, esta vez profundamente metafórico. Subrayo otra vez las palabras clave:
Que de otro semblante las virtudes digieren en los senos de la paciencia el veneno de los pesares, haciendo de la munición alimento; bien como el pedernal que, al ruido del eslabón en las centellas, vuelve un eco de luz, como que es prólogo de lo luciente lo afligido; así, cuantas heridas abren portillo en un justo, balcones de luz por donde asoma el alma a ver los favores del Cielo (166).
Los virtuosos, pues, tienen un semblante distinto de los viciosos. A éstos, según se dijo, se les turba y desvanece el alma. Y ahora entendemos por qué Sandoval extrañamente había dicho “bala de la hermosura”: esas municiones enceguecen a los viciosos, pero alimentan y nutren a los virtuosos, de modo que éstos, como el pedernal que responde con luz a los golpes, se hacen más capaces de ver lo divino. Nótese cómo al inicio los “portillos” eran sólo los ojos, pero aquí ya son las heridas abiertas por donde el alma se acerca a ver la claridad divina. Como vemos, pues, todo este procedimiento sirve para construir metáforas a modo de escaleras: una llama a la subsecuente, que a su vez hace posible otra nueva, y así sucesivamente.
Se podría hacer un análisis con igual detenimiento de todos los pasajes del Panegírico y encontraríamos la misma riqueza. Pero por razones de espacio ahora es imposible. No todos son del tipo del concetto predicabile, ni todos tienen tan clara estructura, pero el procedimiento base predomina: primero el enigma o enunciación críptica y luego la explicación-metaforización. Lo que separa, en general, cada uno de estas unidades compositivas suele ser el remate lacónico, que proporciona por lo general una pauta clara para distinguirlos entre sí. Sin contar la introducción y la conclusión, el Panegírico podría subdividirse en, por lo menos, 30 unidades yuxtapuestas de este tipo –la mayoría con su propio enigma–, que se pueden agrupar a su vez en ocho bloques temáticos. Utilizando los números de líneas de la edición de Buxó y añadiendo en cursivas tales bloques temáticos, el Panegírico se podría estructurar de la siguiente manera, agregando también para cada desarrollo un título y –para la mayoría– en qué consiste el enigma que sirve como punto de partida:
A) La pena y la sabiduría:
-
Introducción (1-8).
-
Adán y el paraíso (8-13). Enigma: Adán tuvo tanto sabiduría como gracia.
-
El padecer en las estrellas (14-27). Enigma: El penar escondió las centellas de su ser en todo lo existente.
-
La aflicción como camino sapiencial (27-42). Enigma: Cuando san Pablo aconsejó a los corintios, dijo “vigilias, ayunos, castidad y sabiduría” dejando esa última al final por una razón específica.
-
La manifestación de Dios en el mundo natural (42-63). Enigma: Dios es modelo de paciencia.
-
Las penas como hijas del cielo (63-77). Enigma: Las penas se ven en la actividad solar.
-
La prefiguración de la muerte en el nacer (77-107). Enigma: Dios, antes de encarnar en Cristo, buscó la imagen de la paciencia.
B) La pena y la felicidad:
-
Adán y la pérdida de la gracia (107-120). Enigma: “Los puntales de la pena sustentaron el capitolio del seso”.
-
Las penas engendran la verdadera dicha (120-133). Enigma: “Espíritus grandes, juicio sobre buen gusto de las congojas es emplearse en los entendidos”.
-
Los pesares están prefigurados desde el nacimiento (133-141). Enigma: Es “bien meditada piedad de los pesares no batir en nosotros sus golpes antes de poner en nosotros sus ideas”.
-
El padecer como el camino para recuperar la gracia áurea perdida (142-163). Enigma: “Despertó entre aquella mina de bermellón Adán, oro primitivo de gracia”.
-
Las vidas como los ríos (163-174).
C) La pena y su utilidad:
-
El hombre con poder es feliz sólo en apariencia (174-190).
-
La mayor ventura que se ambiciona es temporal (191-207). Enigma: La mayor ventura está “mal hallada con la duración”.
-
Buscar lo efímero significa perder lo eterno (207-227). Enigma: “No sabes comprarle a la fortuna los puestos”.
-
El penar lleva al conocimiento de lo divino (227-240). Enigma: Pitagóricos y estoicos creían que el hombre fue creado para ser alumno “de esta elegante, muda cátedra de enseñanza”.
-
Eva y el penar como vía para el desengaño (240-259). Enigma: ¿Cómo es posible que las penas sean “grandes instrumentos” para el conocimiento de Dios?
D) La pena y el bien amado:
-
La “impaciencia” como origen del pecado (260-287). Enigma: “No puedes tener otra disculpa para tu delito que el bien que engañosamente enamora a tu voluntad para empeñarte en el pecado”.
-
El amor por lo temporal (287-318).
-
El amor a Dios (318-337). Enigma: Con el amor a Dios se pueden conseguir los tres tipos de bienes: lo útil, lo honesto y lo deleitable.
E) La pena y la divinidad:
F) La pena como beneficio verdadero (cercano al sacramento):
-
La pena y el Cielo como las dos glorias o beneficios de Dios (368-400). Enigma: Dios se hizo deudor para pagar (feriar) dos glorias a los seres humanos.
-
Jesús y el huerto (400-408).
-
Moisés y la zarza encendida (408-424). Enigma: ¿Por qué le pidió Dios a Moisés que se descalzara antes de pisar la zarza encendida?
-
La gracia y la muerte (424-448): Enigma: “Tanto de Dios conciben las penas, que aun la gracia tiene partes de muerte”.
-
La pena impide el orgullo (448-465).
G) Los perjuicios de las dichas:
-
Los beneficios deslumbran; las penas hacen ver a Dios (465-483).
-
Los vicios pierden la gloria (483-493).
-
Sansón y Dalila: la ceguera del alma y los círculos de la ambición (493-516).
Visto así, se percibe que el principio básico en que se estructura el Panegírico es la concatenación de ideas una tras de otra en beneficio de esta técnica de encriptación-explicación-metaforización. Es, en cierto modo, parte de la misma tendencia dilatoria aquí analizada al hablar del hipérbaton. Ciertamente los cortes temáticos entre cada unidad compositiva no son fáciles de hacer y, por supuesto, la percepción general de la estructura del texto es la de algo enmarañado y caótico, pero los indicios de cierto orden global también pueden verse; por ejemplo, al inicio se dice “sabiduría como gracia tuvo Adán”, de modo que se desarrolla el tema de la sabiduría primero (líneas 8-107) para luego dar lugar al tema de la gracia y la felicidad retomando otra vez la figura de Adán (107-174).
Lo que se ve en general es el parentesco formal con la Oratio pro instauratione studiorum (1644) de Baltasar López, contemporáneo de Sandoval: estamos ante una misma técnica expositiva que en cierto modo se asemeja a un remolino. Se trata de abordar el tema a través de aproximaciones circulares. No hay, como tal, linealidad expositiva o argumentativa, por más que hayamos tratado de mostrarla. La lógica subsiste, sin embargo, en la sucesión de estas unidades compositivas.
Permítasenos el análisis de otro ejemplo más: la unidad compositiva que podría titularse Las estrellas y el padecer (14-27). Hela aquí:
[Las penas] esconden las centellas de su ser en cuanto vive,28 no sólo sublunares sustancias tiñeron en azahares sus esencias, pero aun esos remontados jaspes del cielo (cuyos astros pensó algún gran caudal eran eco luciente de la reverberación inaccesible del Empíreo) se rubricaron en apariencias de padecer: In felle creauit Deus Caelum, et terram. Que si cada aurora vio a ese océano de oro derramarse encendido por el cielo, cada tarde le vio, bien que aparente, sellando tantas avenidas de luz en los peligros de una peña. Y en esta fluxible máquina de círculos, ya se vio en la Casiopea lucero que despertó y se encontró con la muerte en caminos de eternidad. Cuantos puestos escogió la vida, tantos ha cogido la pena. A los empeños gustosos más inmediatos del alma se atrevió la pena (150).
Sandoval plantea un tema que por sí solo ya es enigmático: las penas “esconden centellas de su ser en cuanto vive”. En seguida, ahonda en el enigma diciéndonos que un ejemplo de eso son las estrellas, pues esos “remontados jaspes del cielo” “se rubricaron en apariencias de padecer”; es decir, que en los astros mismos vemos ejemplificada la paciencia. ¿Cómo lo prueba? Sandoval enuncia dos razones: una, que el sol al atardecer aparece “sellando tantas avenidas de luz en los peligros de una peña”; la otra, que la muerte estelar fue clara en la supernova que observó Tycho Brahe en 1572, la cual brilló con gran intensidad y tiempo después se extinguió.29 Lo que llama la atención de este ejemplo son dos aspectos. En primer lugar, desde un inicio se formula con claridad un entrecruce argumentativo entre lo moral y lo natural. Cualquier fenómeno físico o meteorológico es pretexto para la poetización, y en cuanto tal, se eleva como símbolo que explica y justifica una verdad dicha en el plano estrictamente humano. Los hechos no son hechos: son símbolos de algo más. Las estrellas mueren, así que el penar está en todas partes. Por supuesto que lo que está de fondo aquí es la emblemática, tradición simbólica que –ya sabemos– determina en buena medida algunos de los sonetos de Sandoval.
En segundo lugar, Sandoval va aún más lejos y coloca, al mismo nivel que esa “prueba” de origen científico, una razón que a todas luces atañe más a la poesía que a lo estrictamente argumentativo: hemos visto al sol ponerse entre los “peligros de una peña”. Por supuesto, entre ambas razones sólo hay una diferencia de grado y no tanto de naturaleza, pero precisamente la posibilidad de enunciar esta “razón” poético-visual le permite a Sandoval desplegar en su discurso toda la imaginería que ya conocemos por sus sonetos.30 Aquí, por ejemplo, una de estas “razones” poéticas más memorables:
[Es] bien meditada piedad de los pesares no batir en nosotros sus golpes antes de poner en nosotros sus ideas. Nadie está tan desnudo como nació, nadie fue último embarazo frío del féretro sin haber tenido representaciones de cadáver en las entrañas de su madre; antes del ejercicio de la razón despertaron las penas, porque siendo materia de la virtud hicieran, aun antes de percibirse, temprano el recuerdo (154).31
Obsérvese que, en el enigma inicial, “sus ideas” se refiere a lo que está por explicar Sandoval. Esas “ideas” que los pesares pusieron en nosotros son las prefiguraciones de la propia muerte, que para el novohispano todos hemos tenido, pues útero y féretro son lo mismo: nacemos y morimos en la misma posición y en un lugar análogo. En Sandoval, pues, como parte de esta técnica de encriptación para defender su tesis principal, observamos que metaforizar y argumentar se aproximan hasta casi identificarse.32 El método de encriptación del sentido es, pues, en última instancia un procedimiento de carácter metafórico. Y esto, que a veces podrá titularme más bien una especie de alegoría continuada, crea un denso entramado metafórico que se esparce a lo largo del texto mediante marcas lexicales claras, como ocurría con la bala y la munición.
*
Al repasar, pues, el uso de un tipo especial de hipérbaton y la estructura predominante de lo que hemos llamado “unidades compositivas” en el Panegírico, se ve con nitidez que estamos ante un procedimiento eminentemente heurístico tanto para el escritor como para el lector: se trata de utilizar el lenguaje –tanto la sintaxis misma como la organización textual– como una forma de hacer barruntar el sentido pero sin darlo por completo, una técnica para retardar lo más posible la comprensión, y en suma, una herramienta primordial para encontrar verdades latentes en la realidad, vínculos simbólicos que llenan de sentido los espacios vacíos.
Y vemos precisamente que Sandoval, consciente de la dificultad de su propio texto, alude implícitamente a ella y parece incluso proponerla como una prueba de su propio punto principal en el texto. Nos dice, en efecto, que Salomón “en las noticias del ingenio halló los torcedores de la aflicción” (150-151), es decir, que en su camino al saber necesitó paciencia, pues se trata de una vía difícil y escabrosa; o que san Pablo, como “compendio del padecer” (151), habló de “vigilias, ayuos y castidad y sabiduría” y que puso al final precisamente la sabiduría porque “en el sudor inmaterial del alma fuera menos supeditar33 los afectos que concebir las noticias” (151), esto es, que es cosa menor o más fácil oprimir los impulsos del alma que utilizar el ingenio o el entendimiento. Nótese el guiño que parece hacernos Sandoval, quien parece decir (y espero que esto ahora se lea de modo distinto de como lo hacía González Peña en un pasaje citado al inicio): “te costará esfuerzo y trabajo, lector, entender esto, pero es porque justamente el proceso natural del saber implica afrontar lo difícil”.
En suma, en nuestro siglo XXI, la era del fácil acceso a la información, no está de más recordar el encanto que puede tener la dificultad al tratar de comprender una obra novohispana que explota los mecanismos para dotar el mundo de espesor simbólico.