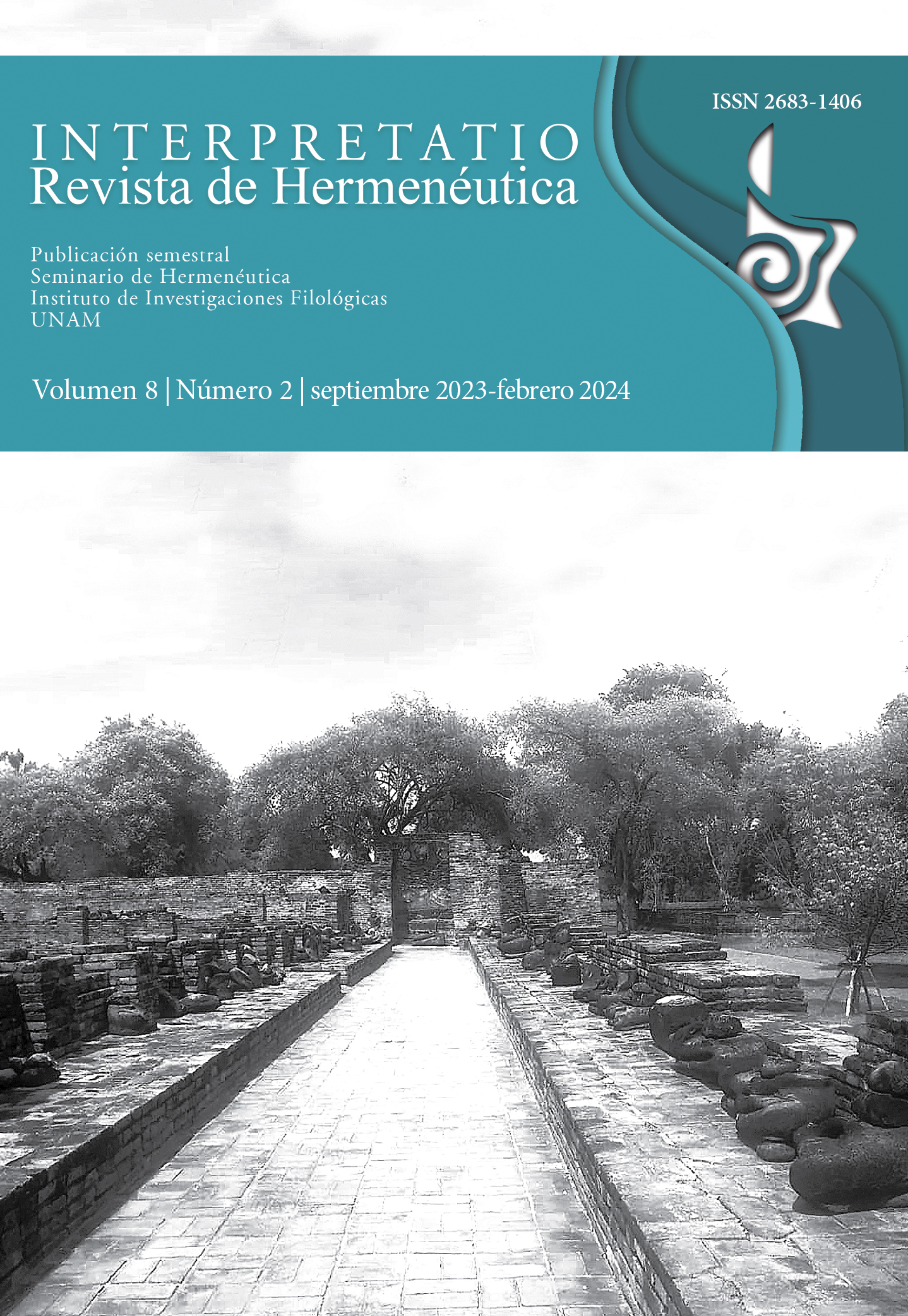El Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina, de autoría colectiva, fue coordinado por Beatriz Colombi, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y especialista en literatura latinoamericana. Se trata de un proyecto surgido en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la “Introducción”, la investigadora delinea algunos de los rasgos característicos de la obra, donde explica que el proyecto no tiene un afán enciclopedista, por lo que no se incluyeron términos referidos a movimientos literarios, ni a otras formas de arte. Esta delimitación del material que abarcará la obra está expresada también en su título: se trata de “términos críticos” que han sido, y son, relevantes para el análisis de la cultura y la literatura de América Latina.
La palabra diccionario a su vez establece parcialmente el tipo de tratamiento que se dará a esos términos. Hay entradas para cada vocablo, y un índice donde figuran ordenados alfabéticamente. Al interior de cada entrada encontramos referencias a otros conceptos dentro del mismo Diccionario, como una forma de mostrar los vínculos (pre)existentes entre unos y otros. Este recurso a su vez nos remite a una metáfora que aparece en la Introducción: la idea de “mapa”, que resulta relevante justamente porque uno de los objetivos rectores del proyecto es “mapear” una parte del aparato crítico y conceptual latinoamericano. Este propósito encuentra su realización en diferentes niveles dentro del Diccionario.
Por un lado, se incluyeron regiones cuya lengua oficial no es el español. Dentro del corpus de conceptos tratados encontramos algunos que atañen a Brasil de manera directa, como “antropofagia”, término que, como explica Gonzalo Aguilar, irrumpe en el país tropical en 1928 con la Revista Antropofagia; y otros donde aparece como parte de un tejido que vincula diversas regiones sin tener un centro geográfico tan marcado, como sucede en la entrada de “cosmopolitismo y cosmopolitismo del pobre”, donde Ariela Schnirmajer reconstruye algunos debates en derredor de la pregunta sobre “cómo se constituye un lugar en el mundo desde la periferia” (131), así como las respuestas que tomaron como eje a diversos autores y países. Por su parte, el Caribe también aparece representado en las entradas que componen la obra. Por ejemplo, en “contrapunteo”, a cargo de Liliana Weinberg, donde se explica el surgimiento de este término a partir de Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, como una herramienta para analizar la historia económica y social de Cuba y el Caribe. Y en “Calibán”, cuya entrada estuvo a cargo de Florencia Bonfiglio, se reconstruye la evolución en el uso del término desde Paul Groussac y Rubén Darío, hasta Roberto Fernández Retamar, quien lo retoma en su ensayo titulado Calibán, esta vez desde la perspectiva revolucionaria cubana.
Pero este “mapa” que se va construyendo con cada entrada no abarca solo América Latina: considerando que no es esta una región aislada, también resulta preciso reconocer el diálogo con otras latitudes, el conflicto con otras culturas. Esta ida y vuelta constante es reflejo del debate al interior de la crítica latinoamericana sobre el lugar que la cultura de nuestro (sub)continente ocupa frente a Europa, frente a su cultura, su literatura, y su aparato crítico. Ejemplo de este tipo de debate es la entrada de “entre-lugar”, donde Mario Cámara explica los alcances de este concepto propuesto por Silviano Santiago en los años setenta, que sirve para repensar la validez de las producciones de América Latina frente a un supuesto modelo europeo original y central, desde una posición de combate, a partir de estrategias tales como la figura del simulador “que captura la potencia de su predador y la usa para sí” (191). A su vez, ampliando el mapa hacia el norte del continente americano, y a las regiones de frontera, podemos encontrar un concepto como ‘borderlands’, término que ingresó a la historiografía estadounidense en los años veinte, para posteriormente ser retomado y redefinido por la educadora, poeta y activista chicana Gloria Anzaldúa. Notamos en el análisis que Mónica Szurmuk y Robert McKee Irwin ofrecen en esta entrada, un “gesto” que se reitera a lo largo del Diccionario: al reconstruir el contexto de aparición del término, se presentan su origen, sus derivas polémicas y sus reformulaciones como respuesta frente a los cambios en el plano político y social. En el caso particular de ‘borderlands’, se observa el devenir de este concepto a la luz de los estudios del feminismo decolonial, dando lugar a nuevas perspectivas sobre el tema. Con esto queremos ejemplificar un modus operandi del Diccionario: en poco espacio —cada entrada ocupa un promedio de unas cinco carillas— se despliega una mirada “diacrónica y de larga duración” (18) atenta a las particularidades históricoculturales.
En estos “gestos” notamos una marca clara de la intención de abrir el diálogo alrededor de los términos que conforman este Diccionario. No se busca agotar los temas, sino ampliar las perspectivas sobre vocablos caros a nuestra cultura y literatura. Para esto también sirven las “Lecturas recomendadas” que se encuentran al final de cada entrada: gracias a que no siempre coinciden con los textos que se nombran en el artículo, ofrecen otros recorridos posibles para profundizar en los conceptos tratados. Siguiendo esta lectura, puede afirmarse que el mapa que se va conformando es también una cartografía de una búsqueda constante por encontrar instrumentos que permitan explicar procesos, debates y eventos que tienen una localización que difiere de las vivencias y los temas que tratan críticos y teóricos de otras latitudes. Todo esto concuerda con el elemento que da mayor coherencia a la selección de los conceptos que integran el Diccionario, y que está explicitado en la “Introducción”: “todos los términos considerados dan forma al latinoamericanismo, formación discursiva tramada en locaciones disímiles, atravesada de polémicas sobre su emergencia y despliegue, y sometida a una revisión crítica en los últimos tiempos” (17, la cursiva es mía).
La brevedad de las entradas, sus “Lecturas recomendadas”, su formato de diccionario como “mapa” de la terminología crítica latinoamericana abierto a nuevas perspectivas sobre las distintas temáticas, vuelven al Diccionario de términos críticos de la cultura y la literatura latinoamericanos un material de consulta imprescindible para quienes busquen no una voz que pretenda agotar un tema, sino que guíe el uso de las herramientas críticas de que disponemos para analizar nuestras producciones culturales. La coherencia de la propuesta, así como la transparencia de sus objetivos, facilitan a la vez la realización de una lectura atenta y de franco diálogo tanto con los autores de las entradas como con los conceptos analizados.