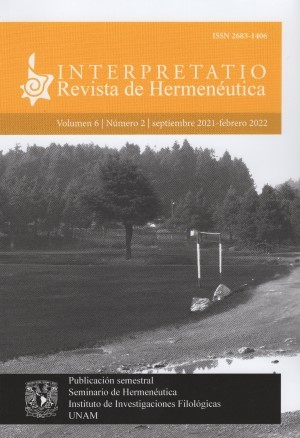El exilio y la ocupación foránea las dirime el verso. Selección de poesía. Nota preliminar Verso que germina en el exilio: miradas al tiempo en la poesía de Bahia Mahmud Awah
Contenido principal del artículo
Resumen
Esta nota introduce la selección de poemas del poeta Bahia Mahmud Awah que aquí se presenta. Se observan los aspectos espaciales que la experiencia del exilio imprime en la concepción que el poeta tiene del papel político de la poesía en otras latitudes geográficas, y también se advierten los aspectos temporales referidos a la historia del pueblo saharaui, que motivan en su poesía una interpretación del pasado, el presente y el porvenir.
Descargas
Métricas
Si algo transmite desde un comienzo la selección de poemas del poeta Bahia Mahmud Awah (Auserd, Sahara español, 1960) que aquí se presenta es, como se titula el primer poema, su “enraizado verso”,1 aquella palabra poética que ha nacido en una tierra específica, seno materno de la memoria de un pueblo. Mas, a lo largo de la lectura, advertimos la paulatina traslación a un espacio transgeográfico en la conciencia poética de quien ha tenido que abandonar su tierra. El verso está enraizado y, podría decirse, también desenraizado, pues se trasplanta a otro territorio y ahí incluso se injerta en otras lenguas y culturas, amplía su genética, hasta convertirse en el verso que germina en el exilio. Los versos son como un germen -“un gaf de tres rojos” (Hmar azlaza)- de un poema más grande: Talaa. Así, mediante la alusión a la estructura poética de la tradición hasanía2 se implica que el verso germinará hasta crecer en la vida de otros pueblos. Por ello, el poeta declara: “Mi verso es tu verso que sueña / libertad, / es tu verso que sueña amor, / es tu verso que sueña paz, / es tu verso con ansias de llegar / descansar y en tus labios agonizar / como mueren las dunas en los labios del mar / o como el sol cae entre los parpados del azul horizonte”.3 Este potencial trashumante en el espacio se enlaza también con el poder de la palabra poética para trascender el tiempo. El verso nombra el instante, punto de intersección en que convergen la memoria del pasado, la agitación del presente, el buen augurio del futuro.4
El verso nombra el pasado como en el poema “Dumes en nupcias”,5 referido a un pozo que es “brote retazo de mi infancia y rostro de mis antepasados”. La imagen que el agua refleja al que ahí se asoma no es ya la de él mismo, sino la del rostro de aquellos que le precedieron: “Dumes pozo, monte, charcas/ y verdes sabanas de askaf / distinguido mausoleo del tirseño / erudito, / Mohamed Uld Mohamed Salem”. La memoria de los eruditos de Tiris es importante para Bahia M. Awah, pues su obra fue casi totalmente extinta con la destrucción de la biblioteca de Smara por las tropas francesas en 1913,6 también porque fueron olvidados durante el periodo del franquismo, y porque en ellos, como en Chej Mohamed El Mami (1792-1865) y su libro Kitab al-badia (El libro del nomadeo), se prefigura la concepción de una nación saharaui autónoma.7
Cuando el verso nombra el presente, nos encontramos ante el horror de una realidad que ha deformado la tierra original. Se trata de ese muro de la vergüenza que describe el poema “Cobarde parapeto”.8 El muro es comparado con una “serpiente venenosa de espinoso lomo”, con “un parapeto de un ejército de ratas” o con “un topo destructor de las raíces que buscan humedad bajo las esteras de ‘mi jaima’”. Si entendemos la jaima como una alegoría, la imagen alcanza dimensiones nacionales, pues se trataría del lugar de habitación del pueblo entero. La grandeza de este poeta reside en el alcance de intimidad que logra dar a ciertas figuras políticas, uniéndolas mediante la respiración de sus versos. Por ello dirá también: “hiena que merodea mis jaimas”, “separando los restos de mis desaparecidos”. El posesivo en primera persona nos lleva a considerar que quien enuncia los versos podría ser la propia nación Saharaui personificada. El muro se compara con “una cicatriz en el vientre de Zemur, gangrena en las dunas, montes, estepas, y arboledas de Tiris”. La tierra es un cuerpo herido, desmembrado, al igual que lo son cada una de aquellas víctimas de las minas antipersona y otras violencias. El “cobarde parapeto alauita” -de la monarquía fundada desde el siglo XVII por el sultán Ali o Mulay Alí Al-Sharif, y que prosigue hasta el actual rey Mohammed IV- que “serpentea de norte a sur” ¿se referirá al mandato o antiguo protectorado español y francés, y también, por extensión, a la colonización de un metafórico norte sobre el sur?
Siguiendo la metáfora del muro como “Dragón impávido y mortal”, que a su vez es puesto en paralelo con el “malvado rey, ojos de víbora”, advertimos un tiempo pretérito, medieval, que sigue aconteciendo. Porque, parece decirnos el poeta, el tiempo también coloniza. El pasado -propio de los imperios y reinos antiguos- coloniza el presente, un presente que tendría que ser distinto. De esa imagen omnipotente y de arcaica legitimación que invade el presente, nos trasladamos a su ridiculización desde otra mirada, la mirada que el presente a su vez lanzaría al pasado: “Cobarde alauita, / maldito encantador de serpientes, / embaucador de sueños, / rey pronto destronado, / sabiendo de dónde vienes, / hace mucho que te perdimos el miedo”. Se trata ahora del patético y callejero encantador de serpientes que entretiene a los turistas (¿las potencias coloniales?). La estrofa por ello alude a un destronamiento (a la revolución saharaui). Los últimos versos “te auguro que pronto serás / como el escorpión / que muere con la picadura de sus pinzas” pueden leerse al trasluz de otro poema donde nos sorprende la figura evangélica de la otra mejilla. Poner la otra mejilla no como un signo de autoinmolación, sino como la convicción racional de que es inútil sucumbir apresuradamente a la ira, pues la violencia que los injustos infligen lleva ya inscrita su propia condenación y autodestrucción. El poema, que es parte de un debate con otro poeta, se refiere a la joven saharauiya Zainab, agredida por varios agentes marroquíes en la ciudad ocupada El Aaiún: “BAHIA: / Es de pacíficos actuar / con la cabeza fría / ante el atropello, / mientras en las fuentes / de El Aaiún las mujeres se detienen / a curar sus heridas. Por toda saharauiya / y por Zeinab / nos toca poner otra vez la cicatrizada mejilla. / Compatriotas, el verdugo está malherido y está agresivo porque se avecina su derrota”.9
Si el poema “Cobarde parapeto” se refiere a una colonización del tiempo -“40 años hurgando, dividiendo, separando los restos de mis desaparecidos”- otra razón del tiempo, de un tiempo que retorna sobre sí mismo, repartirá a cada cual su justo pago; el mal se autodestruirá, se comerá a sí mismo como una serpiente.
El exilio va a ser la condición espacial que trastoca los tiempos, pues si su causa está en el pasado, tiene consecuencias directas en la realidad del presente y abre una nueva temporalidad con la promesa de retorno. En el primer poema de la serie El Exilio: “Sintiendo que he vivido niño y adulto del exilio. Exilio I”,10 el epicentro de este hecho se encuentra en aquel momento cuando “Mi madre maestra y mis hermanas en el regazo de aquella oscura noche de 1975 / ante el peligro que arreciaba / amenazando la vida de los niños / dispusieron mi huida de la guerra”. Como refiere Bahia M. Awah, su madre le transmitió el bagaje cultural de un pueblo eminentemente nómada y de tradición oral. Ella era, en sus propias palabras, una “enciclopedia en conocimiento de la literatura saharaui en hasanía, y de la literatura árabe pre y post-islámica”.11 En este punto es que descubrimos la íntima conexión que muestra el poeta entre su sentir personal y la memoria de su pueblo. Su madre significa, al mismo tiempo, su cultura, la tierra y la lengua. A partir de este momento, la lengua se convierte en un nuevo territorio; el verso continúa germinando en el lugar de acogida, en este caso España.
A pesar de la situación crítica que se ha venido desplegando desde el año 1975, cuando el gobierno español dejó el territorio saharaui en manos de Marruecos y Mauritania, violando los acuerdos de descolonización de la ONU, y a pesar de la postura actual de los políticos que buscan mantener los lazos económicos con Marruecos, en España también existe una amplia red social de solidaridad con el pueblo saharaui mediante un vínculo de amistad sincero y constante. La Generación de la Amistad es una comunidad de poetas activos desde los años noventa que da cauce a la literatura escrita por autores saharauis en lengua castellana que viven en exilio y como un reflejo de la propia política educativa que el Frente Polisario Saharaui ha mantenido respecto a la enseñanza del español en los campamentos de refugiados. Así, la poesía y la literatura allanan el camino a la diplomacia y a la causa saharaui en el mundo. Por su parte, la hasanía, tal como el árabe clásico, es una lengua que, al no estudiarse por los eruditos de la metrópoli española, ni difundirse durante los años del franquismo y estar seriamente amenazada por el régimen culturicida marroquí, ha quedado marginada.12 La lengua de la ex potencia colonizadora dejó una impronta indudable en el mundo saharaui. Como expone Bahia M. Awah, hay una hibridación integral entre el idioma hasanía y el español:
Y si nos adentramos en la historia de esa lengua y su implantación por más de un siglo de convivencia y dominio colonial, en el Sahara descubriremos una evolución del español entre los habitantes del territorio, que dejó raíces en la vida y la cultura de esa sociedad mucho más que en los otros enclaves del norte de África. En el Sahara, varias generaciones piensan, escriben y recrean en una literatura bipolar, no existe literatura traducida del árabe al español. Predomina la creación en ambas lenguas, principalmente hasanía y español, que beben mutuamente de la misma literatura, donde la oral, en hasanía, es la fuente de la que beben la escrita en español y en el árabe clásico.13
Pero el exilio, debe señalarse, no es solo una experiencia de apertura y nuevas posibilidades, es primeramente una situación de dolor, de desamparo ante los explotadores de la miseria humana. En el mismo poema “Sintiendo que he vivido niño y adulto del exilio. Exilio I”, el poeta describe la experiencia de este éxodo: “los despiadados piojos del exilio se alimentan de sus ropas”. Así ve el poeta la humanidad: “garrapatas, sanguijuelas, devorando la conciencia de quienes nos encaminan al apocalipsis, a la catástrofe”. La tragedia de unos es la fortuna de otros en un sistema de parasitismo mundial. De ahí la pregunta del poeta: “¿A dónde vas, humanidad?” pues se refiere al propio exilio de la comunidad humana, a la deportación de la esperanza. La humanidad crea su propio confinamiento al provocar la ruina de los otros, “repitiendo viejos errores en tu falsa conducta”. Es la denuncia del poeta-profeta que dirige a quienes, bajo la máscara de la civilización, destruyen la paz de otros pueblos.
El segundo poema de esta serie titulado: “La inmigración. Exilio II. A los desamparados refugiados” 14 se refiere a los que, si bien escapan de la guerra y la muerte, les espera una “calle ciega” (sin salida, sin luz, sin sentido, absurda). Los inmigrantes caen presas de los traficantes de personas (“en las cloacas de un viejo bergantín, en cayucos o pequeños barcos que son rebotados a la mar para deshacerse de sus mermados cuerpos”). La desgracia se cierne sobre los brotes del porvenir y las raíces de la memoria, en el implícito genocidio que significa abandonar a los más vulnerables: “Niños, mujeres y ancianos derrotados por el más triste dolor. / El hambre y el exilio que les aleja de la muerte / es la única recompensa en la vida”. Y nos preguntamos: ¿no es esta la imagen de las nuevas guerras totales del siglo XXI; no es esta la necropolítica que aguarda a los desamparados de la tierra? La única recompensa al huir de la muerte inmediata es una muerta lenta. Esta es la cara más sombría del exilio, cuando el verso no alcanza la otra orilla.
En el poema Exilio IV15 dice el poeta: “Largo rato dialogué con el exilio, / triste lo que me contó: ‘A Machado / el exilio le consumió’”. La condición del desterrado se comprende en su doble amplitud geográfica e histórica. Así como el exilio geográfico se refiere a la negación de una tierra, el exilio histórico se puede definir como una política del olvido. “El exilio, quien lo probó lo sabe. / El exilio es Neruda, / el exilio son las silenciadas / palabras que a veces quiero escribir / y por dolor no me brotan”. Se trata de la impotencia para nombrar lo que se evade al lenguaje porque es herida, interrupción de la inteligibilidad. Aun así, rendirse a este desarraigo, suspender el verso, olvidar, es dejar de luchar no solo por el pueblo saharaui, sino por los pueblos todos. El testimonio del poeta, su palabra, su decir del no decir, es la resistencia con la que se compromete el que es voz de su pueblo. No es casual que Bahia M. Awah evoque a Machado y a Neruda. Es esa misma lengua del opresor, pero que ahora se transforma en la lengua que hace comunes los sufrimientos del pueblo español, del hispanoamericano y del saharaui. Por ello, reparar el castellano es clave en la lucha pacífica que Bahia ha tomado para sí:
Yo siempre digo, el único y el mejor legado que nos ha dejado la metrópoli es la lengua de Cervantes, el castellano, el español. ¿Por qué? […]. Porque nos une con los hispanos en el mundo, porque es la lengua de nuestra diplomacia, es la lengua de nuestra tecnología, y es la lengua presente en nuestra sanidad y en nuestro sistema educativo en general.16
La palabra es el arma del poeta contra el “extraño invasor”. Se trata de todas aquellas formas a través de las cuales una cultura es destruida al ser borrada su memoria, al colonizar su lengua, y trastornar su sentir propio. La lengua, al igual que la tierra y la madre, ha sido deformada, lastimada. En este sentido, Bahia habla de una posible descolonización del lenguaje:
Los profundos indicios de la historia que ocupaba nuestro mundo hasaní beduino, el exilio y el conflicto los han ido erosionando y salpicando de impudicias y nocivos residuos de la cultura de la ocupación. Hasta incluso la distorsión fonética de la lengua que van sufriendo las nuevas generaciones sometidas bajo las reglas de imposición educativa del doble tirano, el exilio y el ocupante agresor. Entonces, sin descolonizar la mente y educación usurpadas, nunca nos libraremos de las consecuencias de la tiranía del exilio y la ocupación foránea […].17
En “Exilio V. A mamá fallecida en el refugio”,18 el poeta se concentra finalmente en la pérdida de la madre, origen y reconducción a la tierra. Tierra destrozada por sus hijos arrancados. La madre muere sin haber visto la redención de su pueblo, pues se marchó o exiló para siempre. Su recuerdo es el tiempo de su infancia, el tiempo que retorna a través de otra forma de encuentro: sus enseñanzas, sus oraciones, su canto. Como relata Bahia M. Awah, la poesía es la memoria más antigua del sentir del pueblo saharaui, incluso anterior a la música.19 En la poesía se encuentra el alimento de toda lucha y la esperanza de la paz posible; ahí se desarrollan los combates más importantes:
La poesía para la cultura saharaui. La poesía era todo. La poesía es la que arengaba, es la que orientaba a la sociedad, es la que provocaba o evitaba guerras tribales de la época […]. Todo el periodo pre y postcolonial de nuestra historia está registrado en la poesía. El proceso de la descolonización está registrado todo en la poesía. El momento en el que estamos viviendo ahora, el refugio, la resistencia pacífica en los territorios ocupados está registrado en la poesía.20
En el poema “Versos para Argelia, homenaje a la cuna de las revoluciones […]”,21 el poeta parece expresar en unas cuantas líneas que la lucha armada, la muerte por la libertad, fueron el padre y la madre de ese niño nacido dos veces, una vez del vientre de su madre, la segunda en 1975. El segundo nacimiento se extiende al poema “El exilio. Mecheria 1977”22 cuando “un gigante de cogollo blanco / en la ladera este del monte Tarek / cuidaba de mí”. Es esta adopción que le ofreció el desierto lo que convierte al poeta en el hijo de un territorio. Fuerza incansable que emergerá de la más absoluta vulnerabilidad: “Ahí en el corazón de Mecheria / encontré amparo / en los brotes de mi destierro”. Memoria que ha sembrado una esperanza inquebrantable: “Ahí permanece el sueño / de la madre Zahra, / que nos decía, / mientras servía el cuscús/de los viernes: / ‘Un día retornaréis al tronco / del que os han arrancado. / Lo sé porque lo he vivido, / partiendo el pan / para nuestros niños de la guerra’”.
Nos encontramos ahora en el tiempo del porvenir. La promesa del retorno se afirma en la pertenencia tan fuerte como la que guarda un brote para con el tronco del que emerge. De esta manera se resignifica la relación de la poesía y la tierra. Tierra que es madre y lengua. Saharaui que es hijo y verso. En un ensayo del año 2013 titulado El verso y la tierra, Bahia M. Awah comenta este sentido de identidad: “El apego del saharaui a esta tierra árida, inmensa y de costas desiertas y ojos abiertos hacia el cielo es tan profundo que casi todos los clásicos saharauis del siglo XVIII a la actualidad lo han cantado en sus obras poéticas”.23 No es que la tierra sea una propiedad, sino que el saharaui le pertenece, tiene en ella su origen, tal como un hijo en su madre, y un verso en su lengua. Y si bien el verso está enraizado en ella, ha también germinado en el exilio. Ya no es únicamente un signo del retorno, sino de un hijo que ha nacido ya, de una vocación que es pura libertad, de un sostenerse en sí para llevar la tierra a los que la han perdido.
El exilio y la ocupación foránea las dirime el verso. Selección de poesía
La condición y consecuencias del exilio desde las circunstancias personales, pensando en mi caso como oriundo del Sahara Occidental, se viven y se sienten no solamente por el hecho del destierro del lugar de origen o del pueblo natal. Estas dos categorías, condición y consecuencias del exilio, son producto del desenlace forzoso que el desterrado va experimentando más allá de su dimensión humana. Y por ello muchas veces encuentra refugio en la bondad del verso en sus distintas dimensiones literarias. Yo he sentido el exilio con perplejidad en mis primeros años de adolescencia, y ahora lo siento como un doloroso desgarro que me priva armar y actualizar constantemente mi cerebro con pequeñas cosas sencillas de la cotidianidad cultural y social. Ingredientes que arman el lenguaje de la poesía para devorar la furia de lo injusto. Priva de observar, tocar, sentir, disfrutar y reflexionar sobre la metamorfosis social en sus pequeños detalles que vamos experimentando, desde el calor y educación de la familia hasta lo que uno va absorbiendo y aprendiendo de progresos en su mundo social y cultural.
Ahora, en mi caso, y creo que en el de la generación de intelectuales y poetas que compartió conmigo los últimos cinco años del periodo colonial español y luego los 45 años de exilio, aún sentimos un enorme hueco en nuestras almas que antes rebosaban de muchas cosas de la tierra, desde profundos giros lingüísticos, nombres de personajes de nuestra historia, leyendas literarias, gestas y epopeyas del proceso precolonial de los gazi saharauis24 que protagonizaron nuestros abuelos y bisabuelos. Hoy, la esencia original de los registros diarios que hablamos no es como antes. Y nuestra poesía echa de menos y evoca desde nuestro exilio y diáspora.
Los profundos indicios de la historia que ocupaba nuestro mundo hasaní beduino, el exilio y el conflicto los han ido erosionando y salpicando de impudicias y nocivos residuos de la cultura de la ocupación marroquí. Incluso hasta la distorsión fonética de la lengua que van sufriendo las nuevas generaciones sometidas bajo las reglas de imposición educativa del doble tirano que ha ocupado tu espacio, el exilio y las consecuencias de la integración cultural transfronteriza. Entonces, sin descolonizar la mente y educación usurpadas, nunca nos libraremos de las consecuencias de la tiranía del exilio y la ocupación foránea... mi verso está para dialogar constantemente con esta realidad histórica que nos ha tocado vivir y sufrir.
Desde el exilio aún te escribo versos.
Pero Tiris tú eres
la beduina
que alimenta
mi existencia,
la fuente de mis sueños,
gurratu aini25
Te prometo
que por esta ciudad
no te dejaré.
Por ahora,
mi exilio está en la hermosa
Madrid
y mi vuelta está en ti,
Oh Tiris, mi gurratu aini.
Sin embargo, vamos a buscar el lado bueno en los infortunios del exilio, el destierro y el refugio y no empapar nuestro verso de tristeza; debe fluir como la propia naturaleza de nuestro desierto patrio. Se trata de esa dinamización constante, crítica, reflexiva y de compromiso intelectual individual, que consagramos y con la que nos armamos para recuperar el espacio humano, cultural y de pensamiento que nos han truncado.
Pensando en las preeminencias de esta categoría “exilio” se produjo el pensamiento del gandhismo en la Sudáfrica del Apartheid, el pensamiento crítico del orientalismo de Edward Said en los Estados Unidos. Y ahora, en sus cimientos, los primeros brotes del surgimiento de una literatura saharaui de exilio escrita en español y en hasanía se rearman como frente de lucha, de resistencia pacífica contra la tiranía del exilio y la ocupación foránea que padece una parte de nuestro pueblo. Con estas excepciones hemos despertado la atención de muchos antropólogos y lingüistas del mundo académico e hispano en general.
Mi enraizado verso,
“al verso tirseño de Badi”
De la tierra dicen que nace el verso de mis dunas,
que brota de un costado cristalino,
como eclosionan del vientre de una duna
verdes espigas de azaran,26
que los vientos peinan sobre
el suave cuerpo tallado en mil y una curvas.
Mi verso el escenario de sueños,
la multitud de acurrucados camellos
que refrescan sobre las húmedas
pestañas de un pozo tirseño.
Mi verso es tangible,
patrio,
sencillo,
cercano,
patrimonial,
tradicional,
memoria de pastorcitos,
zancadas de beduinos.
Mi verso es franco,
mirada fiel que guarda
por el pasado,
agitado por el presente,
de buen augurio al futuro.
Mi verso es un gaf de “tres rojos”,27
mi verso es el retoño de un talaa,
mi verso es tu verso que sueña
libertad,
es tu verso que sueña amor,
es tu verso que sueña paz,
es tu verso con ansias de llegar
descansar y en tus labios agonizar
como mueren las dunas en los labios del mar
o como el sol cae entre los parpados del azul horizonte.
Dumes en nupcias
al erudito y sabio Mohamed Uld Mohamed Salem 1790-1884 y al pozo Dumes, donde, de niño, mi padre me llevaba para abrevar nuestros camellos
Parece diminuto, magno,
y libre en la inmensidad
Dumes;
brote retazo de mi infancia
y rostro de mis antepasados.
Caudaloso en aguas,
generoso en los cálidos
veranos,
alma de dromedarios
y lugar brote de mi existencia.
Dumes pozo, monte, charcas
y verdes sabanas de askaf28
distinguido mausoleo del tirseño
erudito,
Mohamed Uld Mohamed Salem.29
Cobarde parapeto,
contra el “Muro de la vergüenza marroquí construido para dividir los territorios del Sahara Occidental”
Muro de la vergüenza,
espinoso lomo
de serpiente venenosa,
símbolo de muerte,
cobarde parapeto
de un ejército de ratas.
Cruel topo destructor
de las sedientas raíces
que buscan humedad
bajo las esteras de mi jaima.
Muro de la vergüenza,
extraña cicatriz en el vientre de Zemur,
gangrena en las dunas, montes, estepas
y arboledas de Tiris.
Cobarde parapeto alauita
que serpentea de norte a sur,
vencido en mil batallas.
Dragón impávido y mortal,
que lanza veneno
contra mis indefensos nómadas.
Pesadilla que rasga
con sus ásperas escamas de muerte.
Malvado rey, ojos de víbora,
hiena que merodea mis jaimas
y mis ganados día y noche.
Cobarde alauita,
maldito encantador de serpientes,
embaucador de sueños,
rey pronto destronado,
sabiendo de dónde vienes,
hace mucho que te perdimos el miedo.
Cuarenta años hurgando,
dividiendo, separando,
mancillando los restos
de mis desaparecidos,
que ocultas en tus madrigueras.
Muro de la vergüenza,
alauita encantador de serpientes,
te auguro que pronto serás
como el escorpión
“que muere con la picadura de sus pinzas”.
El exilio
Sintiendo que he vivido niño y adulto del exilio
Exilio I, al niño del éxodo
Mi madre maestra y mis hermanas
en el regazo de aquella oscura noche de 1975
ante el peligro que arreciaba
amenazando la vida de los niños
dispusieron mi huida de la guerra.
Me calzaron gastados Keeds,
pantalones de pana
y un jersey
que más tarde, en el éxodo,
gastados, sucios y estrujados
eran el cobijo donde se alimentaban
los despiadados piojos del exilio.
Hoy veo a la humanidad como garrapatas,
veo sanguijuelas
devorando la conciencia de quienes
nos dirigen hacia el apocalipsis humano.
¿Adónde vas, humanidad?
repitiendo viejos errores en tu falsa conducta.
Y tú presumes de fiel cristiano,
de civilizado
de buen político
de buen humano.
Hipócrita sin conciencia.
La inmigración
Exilio II, a los desamparados refugiados
Van huyendo de la guerra
y en su evasión a la muerte
les guían a la entrada de una calle ciega.
A veces son confinados en las cloacas
de un viejo bergantín,
a veces caen en manos de inmundos
mercenarios del capital.
A veces en cayucos son rebotados a la mar
para deshacerse de sus mermados cuerpos.
Niños,
mujeres,
ancianos derrotados
por el más triste dolor.
El hambre y el exilio que les aleja de la muerte
es la única recompensa en la vida.
Exilio III, a los que sin conciencia humana hacen la guerra
Observo a políticos en su hogar
escoltados por
hombres fabricados a golpe
de inaccesibles gimnasios.
Ninguno ante su drama se ha inmutado:
carentes de humanidad
pasean en sus impolutos jardines,
comparten opíparos banquetes,
intercambian carcajadas
y hablan del previsto briefting
en Madrid, en Berlín, en París
y se citan para el próximo en calas de Tahití.
Exilio IV
Largo rato dialogué con el exilio,
triste lo que me contó:
“A Machado
el exilio le consumió”.
Le pregunté por sus consecuencias
y respondió:
extrañamiento,
deportación, expulsión,
destierro,
y un desarraigo al que
no me he querido rendir.
El exilio, quien lo probó lo sabe.
El exilio es Neruda,
el exilio son las silenciadas
palabras que a veces quiero escribir
y por dolor no me brotan.
Son las luchas que quiero ganar
y me enfrentan con el ajeno
y extraño invasor.
El exilio es mi vida confinada
a tiempo ilimitado
en el vientre alquilado
de una vieja metrópoli,
retrógrada y carcomida en sus entrañas.
Yo vivo el exilio.
Exilio V
A mamá fallecida en el refugio
Diez años tras mi huida en el éxodo
estuvo consumida
en su dolor.
Tras décadas entregada a nuestra lucha,
en tierras prestadas del refugio
para siempre se marchó.
Mamá,
hoy siento tus vivencias en mis sueños de exilio,
siento tus enseñanzas que rebosaban humanidad,
siento tus nanas
y siento el coro que ayer hacían por mí
las cuentas color corinto
de tu compasivo y puro rosario.
Versos para Argelia, homenaje a la cuna de las revoluciones la Argelia del millón y medio de mártires por la libertad
Al centro Ahmed Grein en Mecheria, internado para los hijos de los mártires de la guerra de Argelia, que me acogió en los años setenta siendo niño.
El exilio. Mecheria30 1977
Tras mi huida del valle Buserz,
un gigante de cogollo blanco
en la ladera este del monte Tarek
cuidaba de mí.
Ahí tuve la primera sensación
de lo que yo creí pequeño exilio.
Ahí en el corazón de Mechería
encontré amparo
en los brotes de mi destierro.
Ahí permanece el sueño
de la madre Zahra,
que nos decía,
mientras servía el cuscús
de los viernes:
“Un día retornaréis al tronco
del que os han arrancado.
Lo sé porque lo he vivido,
partiendo el pan
para nuestros niños de la guerra”.
- Citations
- Scopus - Citation Indexes: 4
- Usage
- SciELO - Full Text Views: 1052
- SciELO - Full Text Views: 923
- SciELO - Full Text Views: 891
- SciELO - Full Text Views: 814
- SciELO - Full Text Views: ...
- SciELO - Abstract Views: 85
- SciELO - Abstract Views: 75
- SciELO - Abstract Views: 72
- SciELO - Abstract Views: 70
- SciELO - Abstract Views: ...
- Captures
- Mendeley - Readers: 24
- Mendeley - Readers: 21
- Mendeley - Readers: 16
- Mendeley - Readers: 15
- Mendeley - Readers: ...
- Mentions
- News: 1
- Wikipedia - References: 4
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
El autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos de publicación y a dar su autorización para que el artículo sea reproducido en formato electrónico.
Se autoriza la reproducción de los artículos, no así de las imágenes, con la condición de citar la fuente y de que se respeten los derechos de autor.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional..
Creado a partir de la obra en http://www.revistas.unam.mx/index.php/interpretatio.
Citas
Awah, Bahia Mahmud. “El verso y la tierra”, El País, consultado en abril 10, 2021. https://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2013/09/el-verso-y-la-tierra.html.
Awah, Bahia Mahmud. “Generaciones literarias: intelectualidad y política en el Sahara Occidental, 1850-1975”, Les Cahiers d´Emam, Études sur le Monde Arabe et la Méditerrané 24-25 (2015). https://journals.openedition.org/emam/739.
Awah, Bahia Mahmud. “Epistemología del verso saharaui en el exilio. Diálogo entre poetas en defensa de una activista saharaui”, El País, consultado en abril 7, 2021.
html.
Awah, Bahia Mahmud. “La tiranía del exilio y la ocupación foránea en la memoria del desterrado”, El País, consultado en abril 7, 2021. https://blogs.elpais.com/dondequeda-el-sahara/2017/01/la-tirania-del-exilio-y-la-ocupacion-foranea-en-la-memoria-del-desterrado.html.
Awah, Bahia Mahmud. “El derecho cultural y de identidad conculcado por Marruecos en el Sahara Occidental”, El País, consultado en abril 10, 2021. https://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2019/07/el-derecho-cultural-y-de-identidadinculcado-por-marruecos-en-el-sahara-occidental.html.
Faszer-McMahon, Debra. “Conversaciones con Bahia Mahmud Awah: recuperación de la memoria cultural saharahui”, Afro-Hispanic Review 34, núm. 1 (Spring 2015): 137-152. https://www.afrohispanicreview.com/2016/05/vol-341-spring-2015.html.