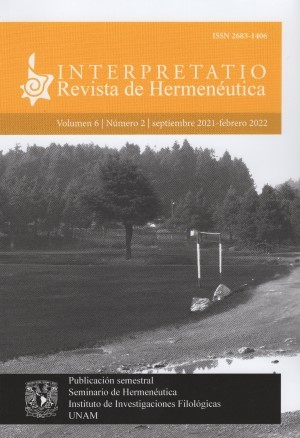Yo el Supremo, de Roa Bastos. Sobre el poder y el derecho en el mito del Doctor Francia
Contenido principal del artículo
Resumen
Se resalta la importancia, en general, de la relación entre literatura y derecho; y se señalan, a manera de ejemplo, algunas novelas y el tratamiento que hacen de lo jurídico. El texto se dedica, especialmente, a mostrar cómo se manifiesta el derecho en Yo el Supremo, de Roa Bastos, obra cumbre de las letras latinoamericanas. El célebre y enigmático Doctor Francia —teólogo y jurista—, en su Dictadura Perpetua en el Paraguay, dice y practica el derecho. Se expresa lo que dice la novela sobre lo jurídico y se dan los datos históricos que respaldan el dicho.
Descargas
Métricas
Introducción
Realmente es fascinante, a partir de la literatura, en especial de la novela, pensar el derecho. Hay obras literarias que se prestan mucho para ello. Unas, para hacer reflexiones teóricas sobre el derecho, sobre su misma esencia; otras, acerca de su uso, entre los que tienen el poder o entre aquellos que defienden derechos y reclaman justicia; unas más, para mejor ser entendidas, invitan a resaltar aspectos de la historia del derecho. Algunas obras muestran el derecho y sus prácticas, reforzando el poder opresor, político y/o económico; otras también enseñan al derecho apoyando insurgencias de liberación.
Ya en otras ocasiones me he ocupado del tema, entrelazando el comentario a obras literarias con reflexión jurídica. A continuación, menciono algunos trabajos en ese sentido.
Las novelas o “baladas” del escritor peruano Manuel Scorza (1928-1983): Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible, El jinete insomne, Cantar de Agapito Robles y La tumba del relámpago constituyen auténticas épicas, cuyo personaje heroico es el campesino peruano, más concretamente el campesino de los Andes centrales del Perú del departamento de Cerro de Pasco. Estas novelas representan, como dice Arturo Paoli, “con su estilo deslumbrante, propio de la novela latinoamericana, el impotente sufrimiento de los pobres que resiste en vano a la insolente prepotencia de los ricos”.1
Scorza recoge en sus cinco novelas una lucha de siglos, que se prolonga hasta nuestros días, de los comuneros peruanos de la sierra por recuperar su tierra arrebatada por los “gamonales” y por compañías transnacionales. El mismo escritor es actor en parte importante de esa lucha, por la que ha sufrido cárcel y destierro.
En esa épica de Scorza, en el contexto de toda la lucha de los comuneros, está siempre presente el derecho o la cuestión jurídica y la práctica de la abogacía. Como abogado litigante y estudioso del derecho, me llamó la atención el tratamiento que Scorza da a estas cuestiones. Me parece que subyacen, en las cinco baladas, intuiciones jurídicas muy interesantes que son dignas de destacar. Y el objeto de escribir sobre ellas era desarrollar las intuiciones acerca del derecho que se encuentran en sus novelas, y, a partir de ellas, establecer algunas líneas de reflexión generales que nos permitan ir construyendo una nueva teoría para un uso del derecho inscrita en la lucha de los pobres.2
Después me ocupé de la novela El mundo es ancho y ajeno, del también escritor peruano Ciro Alegría Bazán (1909-1967), siguiendo los aspectos jurídicos de la narración. Se trata también de un despojo de tierras a una comunidad por un hacendado vecino; apoyándose para ello, en este caso, no tanto en una ley sustantiva, sino en un procedimiento judicial amañado y en las normas que le sirven de base. De tal modo que, a final de cuentas, con la ley en la mano se despoja a una comunidad de la tierra que es sustento de su vida material y espiritual; y, además, se criminaliza a aquellos que defienden sus derechos. Constituye, entonces, la historia del despojo jurídico de la comunidad de Rumi y de la lucha y criminalización de Rosendo Maqui, su alcalde.3
Escribí, otra vez, sobre literatura y derecho, basado en una novela del escritor chileno Carlos Franz (1959) titulada El desierto. La trama se desarrolla en Chile, en el Desierto de Atacama, considerado el desierto más árido, más seco, de todo el planeta; en una “ciudad oasis”, creada por la imaginación de Franz, llamada Pampa Hundida. Laura -la protagonista- es una joven jurista, gustosa de la reflexión profunda sobre el derecho, brillante estudiante, que decide hacer carrera judicial. Destinada como juez a Pampa Hundida, comienza su trabajo de “joven jueza ilustrada, llena de dudas, pero a la vez llena de esperanzadas respuestas”, en el periodo de gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), con su “sueño privado de hacer justicia con leyes injustas”. El golpe de Estado de las fuerzas armadas, encabezado por el general Augusto Pinochet, la encuentra al frente de la judicatura de Pampa Hundida. Vive, entonces, el papel de jueza en un “mundo nuevo”, en un Estado totalitario, que “no es aquel donde no hay ley, sino en donde no hay nada más que leyes y ningún porqué”.
Lo que vive Laura entonces lo conocemos por una larga carta escrita a Claudia, su hija. Esa misiva la escribe en Berlín, donde es profesora adscrita al Departamento de Filosofía de la Frei Universität desde hace muchos años. Laura regresa al Desierto de Atacama, a Pampa Hundida, a hacerse cargo de la titularidad del juzgado. La novela nos presenta un antes y un ahora, intercalados; ambos muy intensos. El antes está narrado en la larga carta de Laura a Claudia; el autor nos da cuenta del ahora, de la vuelta, de lo que vive la jurista en su regreso a Pampa Hundida.
La novela es muy rica en aspectos, y, por lo tanto, muy compleja. Se introduce en cuestiones profundas de psicología de la persona; trata la culpa; la memoria y la desmemoria; el amor y el odio; la complejísima relación entre víctima y victimario, etcétera.4
La lectura de la novela El Tigre del Nayar de Queta Navagómez me dejó encantado. A lo bello de su creación literaria, la escritora nayarita une la historia y lo jurídico; esos tres ingredientes unidos producen un libro muy hermoso, y sumamente interesante para quienes gustamos de la historia del derecho. Navagómez nos narra la historia de Manuel Lozada; bandolero, caudillo y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, conocido como el Tigre de Álica; al mismo tiempo que es una biografía novelada del controvertido y mítico personaje, es la historia de cómo Nayarit, el séptimo cantón del estado de Jalisco, se separa del resto de la jurisdicción estatal, y posteriormente se constituye en un nuevo estado.
Es una novela donde la juridicidad, entendida en un sentido amplio, integral -esto es, como normas, derechos subjetivos, reclamos y concretizaciones de justicia- está siempre presente; se nos narran conflictos agrarios, despojos de tierra y litigios por esta, en una lucha entre el latifundio y la propiedad de las comunidades indígenas; se nos habla de leyes estatales y generales que fraccionan la propiedad comunal -de “manos muertas” se dice- y la hacen susceptible de despojo por manos ambiciosas de vivos¸ pero también se narra acerca del derecho que nace del pueblo, como aquellas normas que decreta Lozada, para la defensa y el usufructo de la tierra en los pueblos y comunidades de El Nayar y para la cohesión y defensa social.5
Ahora, a partir de unos cuantos textos que hacen alusión al derecho y a cuestiones jurídicas en la obra cumbre del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005), Yo el Supremo, dedicada a la enigmática figura del dictador del Paraguay José Gaspar Rodríguez de Francia, retomaré esas referencias y diré unas palabras sobre la obra política y jurídica de ese singular autócrata forjador de la autonomía del país guaraní.
Roa Bastos dice que el Doctor Francia constituye una especie de mito en la colectividad paraguaya, y que, precisamente, su obra literaria se ocupa de la parte mítica del dictador.6
Al escribir esa obra de ficción, sobre ese mito presente en el imaginario colectivo paraguayo, Roa Bastos toca algunos temas de derecho, y de eso quiero ocuparme aquí. Retomando la obra literaria, cito acciones concretas que se refieren al ejercicio del poder y al derecho producido y aplicado en el tiempo que duró el gobierno de Francia. No se trata de un libro que desarrolle ampliamente lo jurídico; tiene alusiones al derecho que resalto por su fuerza literaria y que complemento con información de historiadores para mejor entender la cita que hago y el tiempo histórico del Doctor Francia.
Sobre el autor y la novela
Augusto José Antonio Roa Bastos nació en Asunción, capital del Paraguay, el 13 de junio de 1917; murió en esa misma ciudad el 26 de abril de 2005. Pasó gran parte de su vida fuera de su patria, en calidad de exiliado político. Estuvo en Argentina primero y después en Francia. A pesar de estar fuera del Paraguay, no perdió su cultura que bien enraizó en él siendo niño y joven; en su niñez vivió en el pueblo de Iturbe. Muy joven tuvo la experiencia de participar en la terrible Guerra del Chaco, que lo marcó de tal modo que escribió una novela sobre el tema: Hijo de hombre. En su obra literaria se manifiesta la cultura bilingüe de su pueblo: español y guaraní. En 1989, por su obra literaria, se hizo acreedor al Premio Cervantes.
Yo el Supremo, publicada por primera vez en 1974, es considerada su obra maestra. En esta novela Roa Bastos aborda a plenitud uno de sus temas favoritos: el poder.
Yo el Supremo, sin duda, es una obra cumbre de la literatura latinoamericana. Roa Bastos narra en ella la visión que tiene del poder, de la vida y del Paraguay del Doctor Francia. La voz que narra el libro, casi totalmente, es la del dictador; lo acompaña con algunas frases y palabras su secretario Patiño; y el libro se completa con notas a pie de página y al margen del “Compilador”, que de algún modo explica algunas cuestiones del largo monólogo de Rodríguez de Francia. Una obra extraordinariamente interesante, con algunas partes realmente geniales.
Muchos comentaristas de Yo el Supremo la ubican como una entre tantas buenas novelas que se han escrito en América Latina sobre crítica a los dictadores del continente. Y sí, la novela de Roa Bastos es una crítica al ejercicio absoluto y despótico del poder político y, en concreto, al cruel ejercicio que hace del poder el Doctor Francia. Pero la obra de Roa Bastos va mucho más allá, y eso no lo han apreciado muchos comentaristas; pues él elabora una cierta reivindicación de la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, en cuanto consolidador de la independencia política del Paraguay y forjador de la autonomía económica de su país, en el que logra una sociedad equitativa; también enaltece Roa varias virtudes del dictador, como su austeridad y honestidad económica.
El Doctor Francia
José Gaspar Rodríguez de Francia nació en Asunción el 6 de enero de 1766. Sus estudios primarios los hizo allí mismo; en 1780 “es enviado por su padre a realizar estudios medios y superiores al Real Colegio de Monserrat, en Córdoba del Tucumán, con el objetivo de que el joven se ordenara sacerdote”.7 Este centro universitario, que gozaba de gran prestigio, para entonces ya lo administraban los franciscanos, que sustituyeron a los jesuitas, expulsados en 1767 de los reinos en Indias, pero cuyas huellas quedaban en el Colegio; el joven paraguayo se consagró al estudio, recibiendo el título de doctor en Teología el 13 de abril de 1785. Sin embargo, no continuó la carrera sacerdotal; volvió a su patria y se dedicó a la abogacía, oficio que también aprendió. Un tiempo fue profesor de Latín y Teología en el Real Colegio Seminario de San Carlos, en Asunción.
La escasez de letrados en Paraguay llevó a que José Gaspar se iniciara en el ejercicio forense. El abandono de la enseñanza en San Carlos lo llevó a incrementar su trabajo como abogado. Varias voces confirman que alcanzó gran notoriedad y prestigio como abogado justo y recto. El ánimo de lucro no era lo que lo motivaba a ejercer esta profesión, sino un importante afán de justicia. Solo se involucraba en causas que consideraba legítimas y nunca rechazaba un caso de este tipo donde estuvieran involucradas personas de escasos recursos, a los cuales no cobraba honorario alguno. En cambio, a vecinos de holgada situación, cuando consideraba legítima su pretensión, asumía su representación del caso mediando pago acorde a la fortuna del solicitante.8
Rodríguez de Francia se inició en la política en 1804, y desde entonces ocupó cargos muy importantes en el cabildo de Asunción. En 1808 fue electo alcalde ordinario de primer voto y en 1809 fue nombrado síndico procurador.
En 1811 las milicias criollas paraguayas, política y militarmente, cortan lazos, logran la independencia del Paraguay, desligándose de España y de Buenos Aires (capital del Virreinato del Río de la Plata, que a su vez había proclamado su independencia del gobierno español). El Congreso elige una junta de cinco miembros para gobernar el Paraguay: como representantes de las milicias a Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora; representante del clero, a Bogarín; y representante civil, a José Gaspar Rodríguez de Francia. Por influencia de este último “quedó consagrado el derecho de la provincia a gobernarse por sí misma mientras regresaba el rey cautivo y a limitar las relaciones con Buenos Aires a una propuesta de confederación”.9 Recordemos que es el mismo argumento utilizado por el ayuntamiento de la ciudad de México en 1808, encabezado por el abogado Francisco Primo de Verdad y Ramos, cuando se conoce la invasión napoleónica a España.
Es momento de ceder la palabra al Supremo, y qué mejor en este punto que tiene que ver con la independencia política del Paraguay, que en su momento reforzó la dictadura:
En este momento no me acuerdo si fue al babia de Rivadabia o al cara de piedra de Saavedra a quien se le ocurrió enviar al general Belgrano y al rábula Echevarría con instrucciones de insistir en la sujeción del Paraguay a Buenos Aires […]. La Revolución en el Paraguay no había nacido para zurcidos ni remiendos. Yo era el que cortaba el flamante paño a su medida […]. Belgrano y Echevarría tuvieron que sufrir en el purgatorio de Corrientes un largo plantón. Antes de su visita, la Junta había enviado al gobierno en turno de Buenos Aires, el 20 de julio de 1811, una nota que expresaba con firmeza los fines y objetivos de nuestra Revolución. Yo dije que ningún porteño pondría más los pies en el Paraguay antes de que Buenos Aires reconociera plena y expresamente su soberanía. Fines de agosto. La respuesta remoloneaba adrede. Adrede prolongué el plantón de los emisarios en la Puerta del Sud. Repetí a los de Buenos Aires la partitura de la nota: Abolida la dominación colonial, les cantaba el tenor, la representación del poder supremo vuelve a la Nación en su plenitud. Cada pueblo se considera entonces libre y tiene el derecho de gobernarse por sí mismo libremente. De ello se refiere que, reasumiendo los pueblos sus derechos primitivos, se hallan todos en igualdad de condiciones y corresponde a cada uno velar por su propia conservación. Hueso duro de tragar para los orgullosos porteños.10
De 1811 a 1814 el Doctor Francia desde la Junta y en temporadas fuera de gobierno, hace un trabajo político que implica una labor directa con el pueblo y sus representantes. Dice Jorge Peláez “que, por primera vez dentro de este proceso revolucionario, la campaña paraguaya, el verdadero pueblo, comienza a tener participación en los acontecimientos políticos y el devenir de los mismos”.11 Francia tiene reuniones periódicas en su chacra de Ybyraí con representantes populares; fue forjando así una base de legitimación para su persona y su proyecto de nación. Conoció directamente y bien “los verdaderos problemas, inquietudes y expectativas de su pueblo”.12
En 1814 el Congreso nombra al doctor Francia dictador, por tiempo limitado (tres años); pero, en 1816, es declarado dictador perpetuo, cargo que ocupó hasta su muerte en 1840. En ese tiempo consolidó la independencia y la construcción del Estado; desplazó a las viejas élites coloniales de los puestos de gobierno; los cargos medios y bajos los desempeñó el verdadero pueblo. “Y ¿quién era ese pueblo que se sumaba a la construcción de su Estado-nación? El que ya hemos denominado como ‘nación etnocultural paraguayo-guaraní’”.13
Tendremos más adelante oportunidad de conocer más del proyecto político del Doctor Francia, en palabras de Yo el Supremo y de algunos que han estudiado su obra política. Pero ahora es el momento de citar a dos autores que opinan sobre la dictadura perpetua; aunque el balance que hacen es de acuerdo con la historiografía dominante de carácter liberal, contraria totalmente al dictador, sin embargo, no dejan de llamarles la atención aspectos que consideran positivos.
Veamos el retrato que hace de él Herring:
Austero, frugal, honesto y cruel más allá de cualquier descripción, Francia pensaba solo en servir a su nación. Odiaba con acritud a los extranjeros y temía cualquier complicación. Después de unos pocos intentos de fomentar el comercio con Inglaterra, volvió a caer en el completo aislamiento de la nación, prohibió todo tráfico fluvial hacia Buenos Aires y permitió a pocos salir del país o entrar en él. Con violento anticlericalismo, rompió relaciones con el Vaticano y designó a sus propios obispos y sacerdotes. Los españoles, dueños de las mejores tierras y negocios, fueron encarcelados o exiliados […]. En cuestiones internas, Francia impuso orden, predicó el evangelio del trabajo arduo e introdujo métodos mejores en agricultura y cría de ganado. Los críticos, culpables de una palabra o un gesto contra él, eran encarcelados, torturados o asesinados. Carente de libertad, el Paraguay tuvo por lo menos paz y orden.14
El escritor colombiano Alfredo Iriarte habla del Karaí-Guasú (‘Gran Señor’) -como llamaba el pueblo paraguayo, en lengua guaraní, a Francia- de este modo:
No obstante, hay una realidad que dificulta la pronunciación de un juicio maniqueo sobre el Supremo. Es un hecho incuestionable que, de no ser por el cerco férreo que impuso en torno a sus fronteras el doctor Francia, la nación guaraní habría pasado a ser una provincia más de Buenos Aires […]. Porque tan cierto es que fue un déspota feroz […] como que a él y a nadie más debe Paraguay su existencia como nación independiente.15
Si ya pusimos en boca del Supremo una visión de la independencia del Paraguay, que sus mismos críticos tienen que reconocer como uno de sus méritos, veamos que dice él mismo del trato que da a sus enemigos políticos y que hace que sus críticos lo llamen “cruel más allá de cualquier descripción”16 o “déspota feroz”.17
La novela comienza con la noticia que su secretario Patiño le comunica al Supremo, llevándole un escrito clavado en la puerta de la catedral que, imitando el estilo del dictador y como si él lo hubiera hecho, da instrucciones para después de su muerte. Se entabla un diálogo en torno al pasquín intentando descifrar su autoría. Francia le pide a su secretario que le traiga escritos de Mariano Antonio Molas y Manuel Pedro de Peña, porque sospecha que eran los autores del panfleto.
No es del todo improbable que los dos tunantes escrivanos Molas y de la Peña hayan podido dictar esta mofa […]. Escúlcales el alma a Peña y a Molas. Señor, no pueden. Están encerrados en la más total obscuridad desde hace años. ¿Y eso qué? Después del último Clamor que se le interceptó a Molas, Excelencia, mandé tapiar a cal y canto las clarabojas, las rendijas de las puertas, las fallas de tapias y techos. Sabes que continuamente los presos amaestran ratones para sus comunicaciones clandestinas. Hasta para conseguir comida. Acuérdate que así estuvieron robando los santafesinos las raciones de mis cuervos durante meses. También mandé taponar todos los agujeros y corredores de las hormigas, las alcantarillas de los grillos, los suspiros de las grietas. Obscuridad más obscura imposible.18
Así queda descrito el cautiverio al que se somete a los enemigos políticos. El Supremo describe, además, una pena común impuesta a delincuentes que cometen delitos graves: la “condena a remo perpetuo”.
Por las mismas razones de ruindad y malevolencia, nada han escrito sobre el castigo que mejor define la esencia justiciera del régimen penal de este país: La condena a remo perpetuo: Cobardía, robo, traición, crímenes capitales, son sometidos a ella. No se envía al culpable a la muerte. Simplemente se le aparta de la vida. Cumple su objeto porque aísla al culpable de la sociedad contra la cual delinquió. Nada tiene opuesto a la naturaleza; lo que hace es devolverlo a ella […] se lo mete engrillado en una canoa en la que se ponen víveres para un mes. Se le indica los lugares donde podrá encontrar más bastimentos mientras pueda seguir bogando. Se le da la orden de alejarse, de no volver a pisar jamás tierra firme. A partir de ese momento, únicamente a él le incumbe su muerte. Libro a la sociedad de su presencia y no tengo que reprocharme su muerte.19
Con los párrafos que se han citado, queda más que claro el modo que ejercita su poder el dictador perpetuo, aplicando penas a sus enemigos políticos, anulándolos prácticamente; y, por otro lado, castigando a los delincuentes comunes.
El dictador perpetuo, aprovechando su poder y facultades jurídicas, le quitó privilegios y facultades a la Iglesia. En 1823 dicta un Auto de Suspensión del Obispo de Asunción, Panés. Tomó como pretexto que Panés estaba mal de sus facultades mentales, pero aprovechó para acusarlo de que “jamás se le ha visto hacer plática al Pobre Pueblo Paraguayo […] no obstante ser una de las principales obligaciones de su ministerio”.20
Reclama Francia: “Si la iglesia, si sus servidores quieren ser lo que deben ser, tendrán que ponerse algún día de parte de los que nada son”.21
En palabras del Supremo: su proyecto político revolucionario
A continuación, citando la voz del dictador perpetuo según nos la transmite Roa Bastos, voy a referirme a algunos puntos que tienen que ver con cuestiones jurídicas: la justicia; la revolución produciendo derecho para sus propósitos; y la relación de poder y ley. Cito al Supremo y me apoyo en lo que dice Jorge Peláez sobre la organización del Paraguay en época del Doctor Francia.
Justicia social
Vea usted don Pedro, precisamente porque la Revolución debe siempre tender a mantenerla: Que ninguno sea lo bastante rico para comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para verse obligado a venderse. Ah ah, exclamó el porteño, ¿usted quiere distribuir las riquezas de unos pocos emparejando a todos en la pobreza? No, don Pedro, yo quisiera reunir los extremos. Lo que usted quiere es suprimir la existencia de clases, señor José […]. Entré a gobernar un país donde los infortunados no contaban para nada, donde los bribones lo eran todo. Cuando empuñé el Poder Supremo en 1814, a los que me aconsejaron con primeras o segundas intenciones que me apoyara en las clases altas, dije: Señor, por ahora pocas gracias. En la situación en que se encuentra el país, en que me encuentro yo mismo, mi única nobleza es la chusma.22
Peláez explica que las transformaciones económicas lograron profundos cambios sociales en el Paraguay. Si bien no se acabó la sociedad de clases ni la esclavitud, “cada persona del pueblo, incluso los esclavos, tuvo acceso a un modo de vida mejor”.23 La tierra de las viejas oligarquías, española y criolla, pasaron a personas del pueblo que las trabajaron. Las mejoras para el pueblo están en la organización de “comercio justo”; el sistema de justicia imparcial, la enseñanza primaria obligatoria y efectiva para los varones, y asistencia social a los más necesitados. Además, “se generaliza el derecho de asilo a todo habitante de los países vecinos que quisieron radicarse en el Paraguay para trabajar y vivir junto a su pueblo, incluyendo a esclavos fugitivos que alcanzaban su libertad”.24
Dispone el Supremo para hacer justicia a los indios:
La población de indios, especialmente las mujeres de los naturales, merecen especial protección. Ellos son también paraguayos. Con mayor razón y antigüedad de derechos naturales, que los de ahora. Deben dejarlos vivir en sus costumbres, en sus lenguas, en sus ceremonias, en las tierras, en los bosques que son originariamente suyos. Recuerden que está completamente prohibido el trabajo esclavo de los indios. El régimen a usar con ellos es el mismo de los campesinos libres, pues no son ni más ni menos que ellos.25
La Revolución y el derecho
El Supremo habla de la revolución que hizo y para que esta pudiera ser tal, creó un nuevo derecho: dictó las leyes pertinentes.
Se negaron a aceptar que toda verdadera Revolución es un cambio de bienes. De leyes. Cambio a fondo de toda sociedad […]. Redacté leyes iguales para el pobre, para el rico. Las hice contemplar sin contemplaciones. Para establecer leyes justas suspendí leyes injustas. Para crear el Derecho suspendí los derechos que en tres siglos han funcionado invariablemente torcidos en estas colonias. Liquidé la impropiedad individual tornándola en propiedad colectiva, que es lo propio. Acabé con la injusta dominación y explotación de los criollos sobre los naturales, cosa lo más natural del mundo puesto que ellos como tales tenían derecho de primogenitura sobre los orgullosos y mezcalizos mancebos de la tierra. Celebré tratados con los pueblos indígenas.26
Esta Revolución que, en buena medida, es agraria, produce cambios en materia económica, precisamente por la Reforma Agraria. “La tierra tenía que ser de quien la trabajara por lo cual no podían existir latifundios ociosos”.27 El Estado se hizo de varias tierras por diversos títulos, y llegó a poseer la mitad de las tierras del Paraguay. Estas tierras se ocuparon creando las famosas “Estancias de la Patria”, “grandes posesiones bajo el dominio y administración del Estado dedicadas a la ganadería, para que el Estado pudiera contar con medios económicos suficientes para apoyar a las familias más necesitadas”.28 Estas tierras también se dan en arrendamiento a campesinos a bajos precios; y de estas mismas tierras se donaban a asilados políticos, como fue el caso de Artigas.
3.3. Sistema jurídico
Sostiene Jorge Peláez que el derecho y la administración de justicia en el periodo de gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia se mantuvo, en términos generales, dentro del marco impuesto por la institucionalidad española. Las leyes relativas al derecho común fueron las mismas y también las autoridades encargadas de aplicarlas; solo se dieron cambios mínimos. El derecho vigente era el castellano: Fuero Real, Siete Partidas, Ordenamiento de Alcalá, Leyes de Toro y, por supuesto, la Recopilación de las Leyes de Indias.29
El jurista Rodríguez de Francia, ya cansado y enfermo, pasa varias horas en su cama; y le pide a su secretario que lo ayude a acomodarse en su lecho. Queda complacido utilizando los libros jurídicos que conoce y que se aplican como las leyes vigentes del Paraguay de su tiempo:
Cálzame el espinazo, Patiño. El almohadón primero. Esos dos o tres libros después. Las Siete Partidas bajo una nalga. Las Leyes de Indias bajo la otra. Levántame la rabadilla con el Fuero Juzgo.30
Poder y derecho
Roa Bastos nos narra recuerdos del Supremo. Entre ellos un diálogo con el último gobernador de la Provincia del Paraguay, don Bernardo de Velasco. Para entonces, Francia ocupaba el cargo de alcalde de primer voto del cabildo de Asunción. El diálogo tiene que ver con la relación entre el poder y las leyes y el capital simbólico del derecho.31 Son páginas muy interesantes sobre la temática y van en torno a que “la bestia de la plebe” debe creer en la fuerza del poder, ya que esta “tiene por base la debilidad”. El Supremo recuerda; en este caso, él no habla, escucha; el gobernador Velasco le dice al abogado Francia:
Su tío de usted, Fray Mariano, me aconseja con justísima razón que es peligroso decir al pueblo que las leyes no son justas porque las obedece creyendo que son justas. Hay que decirles que han de ser obedecidas como ha de obedecerse a los superiores. No porque sean justos solamente, sino porque son superiores. Así es como toda sedición queda conjurada. Si se le puede hacer entender esto, la populosa bestia se aplaca, agacha la cabeza bajo el yugo. No importa que esto no sea justo; es la definición exacta de la justicia.32
Larga es la explicación del gobernador y como para que le quede claro al alcalde de primer voto, le agrega: “Es indudable que en cuanto vemos un abogado con birrete y toga como V. Md., tenemos de inmediato una alta idea de su persona.”33
Son palabras que demuestran, como dice Bourdieu, el poder simbólico del derecho: “Lo que está en juego en las batallas simbólicas es la imposición de la visión legítima del mundo social y de sus divisiones, esto es, el poder simbólico como poder constructor del mundo”.34 El poder simbólico del derecho está, precisamente, en que se le cree justo o, cuando menos, que debe ser obedecido; y los operarios del derecho -los abogados- se benefician de ese poder simbólico y contribuyen a acrecentarlo.
Artigas: “campesino libre paraguayo”
La Banda Oriental, o Provincia Oriental -el moderno Uruguay-, por mucho tiempo fue territorio en litigio entre España y Portugal. Se estableció su carácter español por un tratado celebrado en 1777-1778. Se integró así al Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, que comprendía los territorios de las actuales repúblicas de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y partes de Chile y Brasil.
La Revolución de mayo de 1810 en contra del poder español, llevada a cabo por el cabildo abierto convocado por el ayuntamiento de Buenos Aires, que desemboca en el gobierno de la Junta Provisional de las provincias del Río de la Plata, que al final llevará a la independencia, tuvo una enorme influencia en la Banda Oriental. Los “porteños” invitaron a los “orientales” a unírseles, pero los uruguayos se vieron con el impedimento de que Elío, el recién designado virrey español, rechazado por Buenos Aires, se había establecido al otro lado del Río de la Plata, precisamente en Montevideo. “La guerra declarada por Elío a la Junta fue el detonador para el estallido de la insurgencia oriental”.35 El movimiento lo encabezó José Gervacio Artigas (1764-1850), antiguo y prestigioso oficial del ejército español, que se puso al frente de “una tropa arrogante de gauchos”.36
La lucha de los uruguayos se libró en varios frentes; fue contra España y contra Portugal, así como contra las mismas fuerzas que dominaban Buenos Aires. En mayo de 1815 las fuerzas de Artigas ocuparon Montevideo. En ese momento, el movimiento artiguista estaba transformado en una corriente radical revolucionaria “que intimidaba al conjunto de las clases privilegiadas, y no solo a la de Buenos Aires”.37 Artigas intentó resolver los problemas económicos con una política que incluía cuestiones sociales, implementando incluso una reforma agraria. En agosto de 1816, tropas lusobrasileñas invadieron la Provincia Oriental, con la complicidad del gobierno de Buenos Aires; el objetivo era destruir al caudillo y su revolución. La resistencia duró tres años y medio; el 20 de enero de 1820, Artigas fue derrotado definitivamente.
Artigas rechazó el asilo político que le ofreció Estados Unidos. Decidió pedirle asilo y protección política a Rodríguez de Francia; su nota de pedido era del 20 de agosto de 1820. Esperó en la frontera la respuesta y allí, por fin, llegó el sí del Supremo a la concesión del asilo. “Allí, en poder de Rodríguez de Francia, permanece durante los veinte años de la asombrosa tiranía de este, en la que a nadie respetó, a nadie sino a Artigas”.38
Roa Bastos nos transmite el concepto del Supremo sobre el líder de los Pueblos Libres del Uruguay: “[…] Artigas, gran caporal de bandidos y salteadores, que ahora es aquí campesino libre paraguayo, título y condición muy superiores al de Protector de los Orientales”.39
Para terminar: unas palabras del Catecismo Político o Patrio Reformado
El poder ejercido y las normas expedidas por el dictador perpetuo alcanzaron a la Iglesia. En 1823 suspendió en sus funciones al obispo Panés, de Asunción. Impulsó una especie de Iglesia Católica Paraguaya. En este punto, Roa Bastos hace decir al Supremo: “Si la iglesia, si sus servidores quieren ser lo que deben ser, tendrán que ponerse algún día de parte de los que nada son”.40
Francia promulgó un Catecismo político con tintes religiosos como texto de enseñanza para la escuela primaria en 1828. Como es interesante y no deja de tener cierta estética literaria, cierro este texto con algunas de sus preguntas y respuestas. Después de definir al gobierno del Paraguay como “patrio reformado”; “regulado por principios sabios y justos”; siendo un sistema bueno, probado con “hechos positivos”, continúa diciendo:
P.- ¿Puede un Estado vivir sin rentas? R.-No, pero pueden ser reducidos los tributos, de manera que nadie sienta pagarlos. P.- ¿Cómo pudo hacerse eso en el Paraguay? R.-Trabajando todos en comunidad, cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público y reduciendo nuestras necesidades, según la ley de nuestro divino maestro Jesucristo. P.- ¿Cuáles serán los resultados de este sistema? R.-Ser felices, lo que conseguiremos manteniéndonos vigilantes contra las empresas de los malos. P.- ¿Durará mucho este sistema? R.-Dios lo conservará en cuanto sea útil. Amén.41
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
El autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos de publicación y a dar su autorización para que el artículo sea reproducido en formato electrónico.
Se autoriza la reproducción de los artículos, no así de las imágenes, con la condición de citar la fuente y de que se respeten los derechos de autor.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional..
Creado a partir de la obra en http://www.revistas.unam.mx/index.php/interpretatio.
Citas
Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brower, 2000.
Herring, Hubert. Evolución histórica de América Latina, desde los comienzos hasta la actualidad, tomos I y II. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972.
Iriarte, Alfredo. Lo que lengua mortal decir no pudo. Bogotá: Seix Barral, 2003.
Paoli, Arturo. El Grito de la Tierra. Salamanca: Sígueme, 1977.
Peláez Padilla, Jorge. Pueblos originarios y Estado Nación en Paraguay. El proceso de construcción nacional durante la Dictadura Perpetua de José Gaspar Rodríguez de Francia (1816-1840). Aguascalientes/San Luis Potosí/San Cristóbal de Las Casas:
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat (Cenejus), Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Educación para las Ciencias en Chiapas, 2015.
Roa Bastos, Augusto. Yo el Supremo. México: Siglo XXI, 1981.
Romero, José Luis, y Luis Alberto Romero. Pensamiento conservador (1815-1898). Compilación, notas y cronología. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978.
Sala, Lucía, Nelson de la Torre y Julio César Rodríguez. Artigas y su Revolución Agraria 1811-1820. México: Siglo XXI, 1978.
Zorrilla de San Martín, Juan. La epopeya de Artigas, en Obras completas, tomo V. Montevideo: Imprenta Nacional Colorada, 1930.