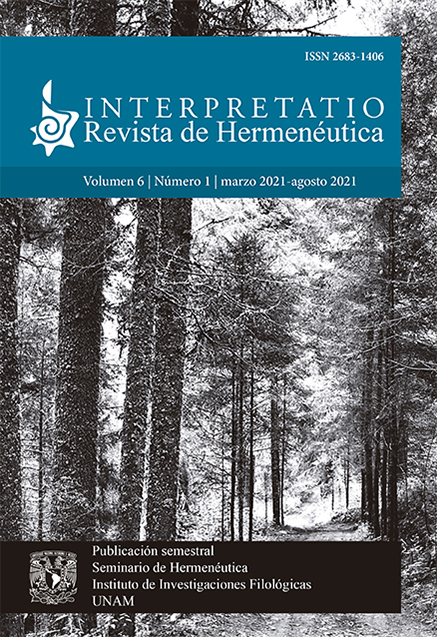Referencia imprescindible de los estudios literarios, así como también, aunque tal vez en menor medida, de los dedicados a las artes visuales, a la cultura y a tantas otras áreas disciplinares en Cuba durante, cuando menos, la segunda mitad del siglo xx, la obra de Desiderio Navarro (1948-2017) tuvo sus baluartes más fuertes quizá en el terreno de la teoría literaria y de la traducción; aunque, tratándose, además, de un promotor (gestor, agitador) cultural, no podría pasarse por alto el ámbito de la edición.
Creo, ciertamente, que no exagero, ni tampoco escamoteo sus otros méritos al sostener que fueron esos dos los principales ámbitos del reconocimiento y aun la leyenda de Desiderio. La teoría literaria y la traducción, sin merma uno del otro, valga precisar que era de lo que se defendía él cuando reclamaba para su trabajo como investigador el mérito que, a veces de manera malintencionada, algunos concentraban sobre su trabajo, sin lugar a dudas más notable -y asombroso de inmediato-, como traductor, pues ese trabajo lo ejercía entre casi 20 idiomas y su español materno, un dato que, por sí solo, ameritaría, si no un apartado (o entrada) individual, sí una mención amplia en cualquier historia o diccionario de la traducción en Cuba.1
Sobre el peso específico de su trabajo como traductor Desiderio opinaba que
El traducir múltiples lenguas es la parte menos importante de mi trabajo, pero es lo que yo llamo “la parte circense”, “malabarística”, la que llama la atención y que, lamentablemente, alguno que otro utiliza para desviar las miradas de lo más importante de esta faceta divulgativa de mi trabajo: el rigor del trabajo de investigación, lectura y selección practicado en el oceánico pensamiento mundial sobre las más diversas disciplinas artísticas y culturales (León 2017: 4).2
Esa interdependencia entre la traducción de teoría literaria y el trabajo teórico-investigativo propio no ha pasado de noche para sus estudiosos.3 Muestra más que suficiente de su labor en uno y otro ámbito, fue el proyecto de encuentros internacionales, y de una revista no menos internacional, conocido como Criterios, nombre que cobijó, sucesivamente, una hoja mimeografiada precursora de esa revista, una serie (o colección) de libros, y un Centro Teórico-Cultural.
En particular como revista, Criterios fue una de las más esperadas en la década de 1980 en La Habana por quienes se interesaban ya, o empezábamos a interesarnos, en profesionalizarnos dentro del terreno de los estudios literarios. Narratología, teoría del teatro, musicología, análisis comunicacional del poema, estudios de cine, culturología, semiótica, entre muchos otros, fueron temas continuos de esa revista; mientras que Iuri Lotman, Patrice Pavis, Julia Kristeva, Henryk Markiewicz, Fredric Jameson, Renate Lachman, Manfred Pfister, Pierre Bourdieu, entre muchos otros y muchas más, fueron contribuyentes asiduos de esa revista y/o expositores en aquellos encuentros... Impresiona reparar en toda esa riqueza intelectual concentrada en La Habana (también La Habana fue una fiesta, si bien distinta, por entonces), por la gestión, en gran medida, de una persona; y luego, la inmensa mayoría de los textos resultantes traducidos -del checo, del holandés, del esloveno, del serbio-croata, del ucraniano, del húngaro, del macedonio, etc.-, por esa misma persona: el susodicho Desiderio.
Si bien muy relacionado con tal sello, como podrá verse luego, no va por ahí el componente o la arista de la obra de Desiderio con el que he decidido contribuir en este homenaje a él. Ese componente se concentra en el núcleo de los estudios literarios, y, en particular, en torno a la poesía lírica como objeto de análisis, más desde un punto de vista teórico que desde un punto de vista crítico. En sus libros Ejercicios del criterio (1988) y A pe(n)sar de todo (2007), él mismo reunió dos ejemplos de ese tipo de análisis: el dedicado al rastreo de distinciones fonoestilísticas en la poesía de Nicolás Guillén (1902-1989), y el que se ocupa de las implicaciones de la intertextualidad en la de Luis Rogelio Nogueras (1944-1985), escritor también cubano, de los más sobresalientes de su generación.
Un tercer ejemplo, anterior a esos por más de una década, se da por un estudio minucioso a la vez que panorámico de ciertas imágenes o figuras recurrentes en la poesía de José Martí que ayudarían a respaldar la hipótesis que ahí se propone sobre la presencia de un sujet en el conjunto de la poesía lírica: hombre, alas, vuelo, aves, espacio alto deseado (sol), espacio bajo rechazado (fosa)... Es ese estudio, el más teórico-descriptivo de los tres consagrados a la poesía, el que estaré comentando en estos apuntes, a partir de preguntas que he intuido complementarias entre sí, como, primero, si ese estudio conlleva alguna singularidad en la centenaria historia de estudios martianos; y luego, ¿por qué su demora en ser publicado, aunque fuera parcialmente, en Cuba?
Precisamente esa demora en la publicación de ese estudio sobre José Martí es un elemento ineludible, por singular, a grado tal que no es posible emprender ningún acercamiento exegético a este sin antes realizar algunas calas en busca de aclaraciones al respecto, pues, a diferencia de los otros estudios mencionados, que desde sus respectivos inicios fueron concebidos como artículos,4 el dedicado a Martí formó parte de un libro monográfico, acaso un capítulo suyo. Ese libro, titulado De la fosa al sol. Martí y una semiótica del sujet más allá del poema, fue presentado en 1972 a un concurso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (uneac), en el que obtuvo una mención, la única mención. Sin embargo, quedó inédito por entonces. En 1988, su autor lo menciona en el texto introductorio de Ejercicios del criterio, donde expresa su confianza en publicarlo: “próximamente trataremos, una vez más, de publicarlo” (1988: 7). No sabemos si el intento previo de publicación ahí aludido (¿uno solo o más de uno?) fue el del año del concurso, o si hubo otro posterior a ese difícil año en el funcionamiento del campo cultural cubano.
Del libro inédito no volvemos a tener noticias hasta nueve años después, cuando esa parte suya -lo más probable, ya reforzada su autonomía- aparece, fuera de Cuba, en un libro colectivo que reúne colaboraciones de un congreso internacional en homenaje póstumo a Iuri Lotman celebrado en España en 1995. Seis años más tarde, la revista digital Entretextos publica ese fragmento autonomizado (que es la versión de la que he dependido para su lectura); hasta que, por fin, a 34 años de su reconocimiento inicial, puede ya leerse en Cuba como último capítulo de otro de los libros de Desiderio: Las causas de las cosas (2006). De toda esa prehistoria editorial puede colegirse, por lo pronto, que ni conocemos el libro entero, ni tampoco la versión original de esa parte (capítulo) de este. Así que, aun cuando el libro corresponde a la juventud de su autor (23 o 24 años tendría él cuando lo cierra para enviarlo a concurso), lo que hemos tenido a la vista es una versión seguramente revisada, además de comprimida, de ese libro.
De todos modos, no deja de ser curioso que, habiendo publicado varios libros en Cuba antes de 2006, Desiderio no hubiera incluido en alguno de ellos esa parte de su libro sobre la poesía de José Martí. ¿Por reorientación de sus prioridades hacia nuevos intereses? ¿Por la escasa compatibilidad de ese texto con los integrantes de cada uno de sus libros publicados en ese tiempo? ¿Debido a discordancias con el rumbo seguido por los estudios martianos dentro de Cuba en todo ese lapso? Olvido, o pérdida de interés, no podría aducirse, pues, sabemos, por el propio autor, que todavía a finales de la década de 1980 estuvo considerando retomar las gestiones para publicar ese libro. Y en la década siguiente, desprendió una parte del artículo para presentarla en el referido homenaje al investigador y teórico de la cultura Iuri Lotman.
La suerte editorial de ese libro podría atribuirse, en principio, a la de su condición pionera: un estudio de carácter semiótico aplicado a la poesía de José Martí. Casi medio siglo después sigue siendo infrecuente ese tipo de acercamiento a la obra martiana, sobre todo en verso. Pero ese dato no despliega todo su valor hasta que se repara en las características de la época en que se ejerce tal estreno en Cuba: inicios de la década de 1970, periodo que va a conocerse como quinquenio (si es que no década) gris.5
De atenernos a las caracterizaciones prevalecientes sobre las décadas de 1960 y 1970 en Cuba, ese estudio de Desiderio parecería deberse a la inercia final de la primera de ellas, una década de mucho entusiasmo, liberalidad, coexistencia (aunque no siempre fuera pacífica) de tendencias y modelos, mayores márgenes para la experimentación y aun la improvisación... Pues la década siguiente, la de 1970, no se adivina muy estimulante para ese tipo de estudios, marcada, como lo estuvo, por una “dramática reorientación en la política cultural y particularmente en la recepción de José Martí entre 1968 y 1972”, según lo ha señalado el investigador Ottmar Ette (1995: 231), a cuya monumental historia crítica de la recepción martiana me atendré para delinear algunas marcas axiales muy ceñidas al funcionamiento del campo cultural cubano y sobre todo del área suya delimitada por los estudios martianos durante el periodo en que debió empezar a circular el capítulo-libro de Desiderio Navarro sobre la poesía de José Martí.
“Década prodigiosa” ha llamado a la de los sesenta en Cuba uno de sus testigos vivenciales: “Había en aquella vorágine fascinante y subversiva un impulso liberador que podríamos llamar lo carnavalesco afirmativo: ahora se trataba no de poner al mundo de cabeza sino de enderezar un mundo que estaba al revés” (Fornet 2009: 354). Pero, como suele suceder en todo asunto humano, ni la de los sesenta fue toda prodigiosa, ni desgraciada toda la de los setenta. Como lo señala ese mismo testigo, “en la segunda mitad de la década [1960] pasaron cosas que tendrían consecuencias nefastas para el normal desarrollo de la cultura revolucionaria” (Fornet 2009: 387), empezando por las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), la censura abierta, la homofobia exacerbada, etc. Mientras que el llamado “Quinquenio Gris [de los setenta] fue también la época de publicación de algunas obras maestras de nuestra novelística [...]” (Fornet 2009: 400-401). Es en esas coordenadas que nace y se sitúa el estudio de Desiderio sobre la poesía de José Martí, o “El Apóstol”, como todavía él lo llama.
“A la ‘ofensiva revolucionaria’ [correspondió, Ette dixit] una ofensiva en el frente cultural, que condujo a un replanteamiento (de la función) de lo literario a comienzos de los años setenta [...]” (1995: 236). Mientras que la económica (más conocida como “revolucionaria”) tuvo su ápice a finales de la década de 1960, la ofensiva que Ette prefiere llamar “cultural” tuvo el suyo en el primer quinquenio de la década siguiente, dentro de la “institucionalización de la Revolución”, proceso este que se habría acompañado, en terreno más acotado al de nuestro interés ahora, de “una institucionalización no solo de los estudios, sino de cualquier tipo de interés en el ‘Héroe Nacional’” (1995: 404),6 a tono con la cual “se originó un canon temático, que además de orientar los ‘Seminarios Juveniles de Estudios Martianos’ [...] proporcionó los criterios para el futuro estudio revolucionario de la obra de José Martí en Cuba” (Ette 1995: 248).
Nada novedoso en la tradición de los estudios martianos dentro de Cuba; aunque al parecer más notable en la década de 1970, el Martí político fue jerarquizado también entonces con respecto al Martí literario, lo que, si era muy coherente con su histórica “funcionalización al servicio de las relaciones políticas de poder en Cuba” (Ette 1995: 251), tenía que conllevar, para los estudios más centrados en el Martí literario, interferencias sobre todo de carácter metodológico, así fuera solo por la inducción ejercida sobre estos a incorporar (o participar de) la lógica de aquellos otros.
En ese sentido, el prurito de cientificidad que distingue el acercamiento analítico a Martí por parte de Desiderio Navarro suponía un posicionamiento a priori que adelantaba una voluntad de intervención en los debates existentes entonces acerca de la obra de Martí. Podría decirse que su cientificidad es su manera de intervenir en esos debates. La elección de la disciplina (método, instrumental analítico), desde la que ejercería y garantizaría esa voluntad cientificista, no va a ser un motivo secundario para entender la suerte (editorial) de ese estudio: la semiótica. Abstracta, con pretensiones de asepsia, poco atenta al factor histórico, de origen burgués: cualquier rasgo que pudiera usarse contra ella desde un punto de vista más político se acusaba más si su objeto de aplicación era José Martí, y en particular su poesía.7
Si bien al principio del estudio esa intervención es más bien tácita, situado como se reconoce en medio de “los debates sobre Martí, el modernismo y la modernidad, tan candentes en nuestros días por razones no en último término ideológicas” (Navarro 2003: 2), hacia el final se torna explícita o concreta en sus reparos a las lecturas sesgadas que, según él, habrían realizado dos “destacados investigadores cubanos”, precisamente por estar más atentos a la lógica prevaleciente en el terreno de los estudios sobre el Martí político, que a la que correspondería a los de Martí literario.
Al trabajo de uno de esos investigadores, Cintio Vitier, un intelectual consagrado ya, aunque no muy acreditado en esas fechas más allá del radio literario (de la Sala Martí, en la Biblioteca Nacional de Cuba), Navarro le reprocha que,
nada hay en los textos poéticos del Apóstol, ni, por ende, en nuestra reconstrucción del Sujet transpoemático martiano, de “una serpiente de fuego que viene de los adentros de la tierra como consecuencia de una simbólica erupción volcánica” [...], ni, mucho menos, de esa combinación oximorónica, intolerable en el sistema poético martiano, del hombre-pájaro-serpiente, que le permitiría a Vitier ligar la poesía de Martí con el mito de Quetzalcoátl, la Serpiente Emplumada (Navarro 2003: 26).
Evidencia extra de la debilidad del ejercicio exegético de Vitier la aportaría su escaso respaldo en la obra analizada: “solo dos breves citas de Martí”, y también, sobreentendido, su escaso apego a los textos.
Eso último -escaso apego a los textos- sería la base de todas las debilidades que Desiderio le señala al otro destacado investigador cubano: Leonardo Acosta, cuyo trabajo habría incurrido en “constataciones inconexas [que] se limita a relacionar [...] genéticamente con imágenes semejantes de la mitología náhuatl”, a las cuales da un “tratamiento atomístico, asistemático” e interpreta “con arreglo a las redundancias culturales al margen de un cuadro del mundo y un sujet martianos [...]” (Navarro 2003: 27). Si, en el caso de Vitier, la inconsistencia interpretativa se habría cruzado con un magro respaldo textual, en el de Acosta, su inconsistencia se habría acompañado incluso de una deformación textual (y lo que es más grave) en aras de eludir una interpretación de corte pesimista, una conclusión cuestionable a priori por considerarse incompatible con la imagen establecida de “El Apóstol”.
Ese puntual señalamiento de Navarro, curiosamente, condice con la valoración que más de 20 años después emitiría Ette sobre el trabajo de Leonardo Acosta, quien “-al igual que Fernández Retamar en su ensayo crítico-cultural [Calibán]- adoptó una postura militante y polémica, preocupada más por la efectiva propaganda de las propias tesis y la ideología fidelista-marxista que por el rigor intelectual” (Ette 1995: 255). Valga aclarar al respecto que el estudio de Desiderio no pudo ser tenido en cuenta por el investigador alemán debido a que hasta las fechas de su historia de la recepción martiana aquel aún no había sido publicado.
Del trabajo de Vitier correspondiente a esa década, Ette concluye que “dedicó sus artículos de los años setenta a recalcar una y otra vez la línea histórica de Martí a Castro y el Che Guevara; de ahí que enfatizara, en relación también con el recurso de Martí a las raíces autóctonas de América Latina, que las profecías martianas se habían cumplido históricamente con los logros de la Revolución Cubana” (Ette 1995: 256).
Coincídase o no con Desiderio, es un hecho que su reclamo de cientificidad (i.e., apego textual, coherencia metodológica, respeto a la lógica interna de los estudios literarios) supuso, en sí mismo, una manera de desmarcarse e intervenir con respecto a ciertos paradigmas de lectura y tratamiento de la obra e imagen de José Martí vigentes por entonces.
Desde luego, ese posicionamiento no significa que el análisis mismo practicado por él fuera inmune a ciertos detalles que tampoco respaldan su solidez, su precisión o algún otro beneficio de carácter científico. El que más salta, entre ellos, es que no incluya referencias bibliográficas de los textos que cita, analiza o comenta, exceptuados los artículos de Vitier y de Acosta. (Ni siquiera del muy citado Iuri Lotman, Greimas, Jonathan Culler o Potebnia.) Consecuencia primera y mayor de esa omisión es que no se sepa la edición (o las ediciones) de la poesía de José Martí con la que él trabaja, aunque, por la fecha del estudio, pareciera inevitable pensar en la edición de Obras completas, en 28 tomos, publicada por la Editora Nacional de Cuba entre 1963 y 1965, y en la cuestionada edición crítica de Versos libres, preparada por Ivan Schulman (1970). Esa omisión de referencias bibliográficas -huella tal vez de la pertenencia original del estudio a un libro, o quizá de su autorreconocimiento genérico-discursivo como ensayo- afecta en particular al corpus de poemas, pues, sabido que en no pocos casos ellos cuentan con más de una versión, o algunos versos presentan variantes, en ningún caso puede saberse a ciencia cierta por qué se ha preferido una u otra. Para hacerse una pronta idea de la necesidad de esas precisiones, bastaría con recordar la alarma activada por un artículo de Schulman (1971) desde su mismo título: “¿Poseemos los textos auténticos de José Martí?: el caso de los Versos libres”.
Cuando se repara en la procedencia de las muestras versales citadas fuera de párrafos (alrededor de 120), es inevitable advertir una preferencia de Navarro, primero, por la poesía madura de Martí en comparación con la juvenil; y, segundo, por el núcleo conocido como Versos libres, no solo con respecto a Ismaelillo (1882) y a Versos sencillos (1891), sino también con respecto a cualquier otro conjunto de poemas del mismo autor. Pero, si el criterio numérico no bastara para respaldar esa preferencia que voy apuntando, entonces convendría notar que las muestras de Versos libres inician el recorrido, lo cierran y además aportan el único poema que se reproduce completo en el artículo (o capítulo-libro). ¿Será porque en Versos libres cristaliza mejor o aparece con mayor nitidez lo que Desiderio busca demostrar a propósito del sujet típico de Martí? Probablemente.
En cualquier caso, importa ese dato sobre la especificidad de los conjuntos poemáticos o macrotextos que integran la obra de un mismo autor, porque ese es un elemento que se echa de menos entre las opciones que el estudioso maneja en la introducción teórica de su análisis, donde pasa del poema suelto (opción que no es de su interés) al conjunto de la obra poética de un mismo autor, pero no considera esa escala intermedia entre uno y otro que vendría a ser el poemario para verificar la posible presencia del sujet en la poesía lírica. Sin embargo, no sería forzado pensar que, así como puede hablarse de un sujet de uno u otro poema lírico suelto, o del sujet típico de uno u otro estilo epocal (romanticismo, modernismo, etc.), puede sostenerse también la presencia de un sujet más o menos específico de cada uno de los poemarios que integran la obra de un mismo autor. Así, de paso, se introduciría (o reforzaría) el factor histórico o temporal que apenas asoma en el tipo de análisis que ha practicado Desiderio.
El carácter agónico que tanto sobresale en Versos libres va muy de la mano con el hecho de que sea ese conjunto el que permita verificar e ilustrar mejor la presencia del sujet típico martiano. De no menor interés es que ese haya sido el único poemario rescatado por Martí en marzo-abril de 1895 que él no publicó (o más preciso aún: no se animó a publicar) en vida suya, debido en gran medida a la intensidad y a la amplitud de concreciones con desenlace negativo para el protagonista lírico que alcanza en ese conjunto ese sujet. Con decir que ni siquiera llegó a cerrarlo como poemario.
Debido precisamente a esa inestable situación editorial (¿cuántos poemas lo integrarían?, ¿en qué secuencia?, ¿acompañados por cuál texto introductorio?, ¿sería de disyunción la relación de ese título con otros asociados por el propio autor con ese corpus, como “Flores del destierro” o “Versos cubanos”?), el estudio de ese núcleo poemático suele acompañarse de una revisión de las propuestas editoriales acumuladas en torno a él hasta entonces, si es que no de una propuesta nueva.
En la misma época en que Desiderio preparaba su estudio, se acumularon varias revisiones; a saber, la de Ivan Schulman (1970), la de Hilario González (1970), otra de Juan Marinello (1973) y las de Emilio de Armas (1975, 1978), especialista este que luego formaría parte del equipo que preparó la primera edición crítica de la Poesía completa de José Martí (1985).
Ahora bien, si la preferencia concedida a ese núcleo poemático es comprensible a partir de sus ventajas en el propósito de ilustrar la presencia del sujet típico martiano, así como las concreciones más distintivas de este, no deja de resultar un poco problemática la extensión generalizadora a toda esa obra/pensamiento de conclusiones obtenidas mayormente a partir de una porción suya, por demás madura. Desde luego, estas observaciones quedan fuera del objetivo central del estudio realizado por Desiderio, al que sin embargo deben su impulso.
Un apunte menor de Navarro (2003: 9) asegura que la mariposa aparece en la poesía de Martí con menos frecuencia que el águila y la paloma: pudiera ser; pero, aun así, el poeta ha de haber concedido una valoración muy especial a la mariposa, si la integró en el título de un poemario que él abandonó -hacia 1879 o 1880- ya bastante cercano a su completamiento: “Polvo de alas de mariposa” (en la edición crítica de 1985) o “Polvo de alas de una gran mariposa” (en la edición crítica de 2007), poemario este que hubiera ayudado bastante a enriquecer y afinar la configuración del sujet típico martiano, pero que Desiderio ni cita ni menciona.
Muy valioso de suyo ese análisis pionero, como ya lo he insinuado, vale también como síntoma de un estado de cosas en terreno de los estudios martianos durante la década de 1970 en Cuba. Caras de una misma moneda, en él coexisten el prurito de cientificidad que condensa sus distinciones intrínsecas y el síntoma respecto del contexto editorial donde habría de insertarse y con el que dialoga desde su origen.
Considerado como el mérito más singular de este ejercicio teórico-descriptivo, su fuerte prurito de cientificidad no podía ser ajeno a los debates a veces muy enconados que marcaban por entonces el ámbito disciplinar de tales estudios, porque, entre otros motivos, la cientificidad reclamada por Desiderio era solo una de sus posibles versiones, digamos, la más afín a los estudios de Martí literario (poeta, ensayista, dramaturgo): también desde la orilla de los especialistas en el dominante Martí político se manejaba ese reclamo, pero con la inminente posibilidad de que ambas acepciones de cientificidad no coincidieran entre sí.
La acepción de cientificidad presente, por ejemplo, en la aspiración a “emprender una interpretación genuinamente científica de nuestra historia y cultura” (Morales 1984: 427) podría ser compatible con la que se deriva del artículo de Navarro. Sin embargo, cuando, más adelante, el historiador y entusiasta promotor del conocimiento de José Martí entre las nuevas generaciones de cubanos, Salvador Morales, afirma que “es precisamente a partir de conjunción tan estrecha, tan entrelazada, entre las fuentes ideológicas martianas y el marxismo, que la lucha ideológica cobra un carácter más serio, más científico” (Morales 1984: 431), ya parece menos sostenible esa convergencia entre ambas acepciones, pues en esta cita se está contando, como garantes de la cientificidad, con elementos que Navarro entiende preferible dejar afuera.
La esbozada disparidad de acepciones tal vez resulte más evidente en la siguiente cita, donde la noción de cientificidad parece hacerse depender de la coincidencia del investigador(a) con una verdad preestablecida, muy permeada a su vez por la política al uso: “Este problema interpretativo [...] será la pauta que nos ayudará a medir, en la inevitable hora del balance historiográfico, el grado de rigor científico, de probidad intelectual y de sinceridad personal de quienes han abordado la figura histórica de Martí” (Morales 1984: 416).
Aun compartidas la “probidad intelectual” y la “sinceridad personal”, lo que podría estimarse científico para el representante de los estudios del Martí político no coincide del todo con lo que podría estimarse científico también para el representante de los estudios del Martí literario.
Hasta donde puedo asegurar, Desiderio Navarro no volvió a ocuparse, como investigador, de la obra de José Martí; sin embargo, la ascendencia de este fue constante sobre su proyecto creador, según lo resume el hecho de que la palabra-étimo de ese proyecto fuera “Criterios”, y Ejercicios del criterio se titulara uno de sus libros, a tono con la definición martiana “Crítica es el ejercicio del criterio. Destruye los ídolos falsos; pero conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos”.