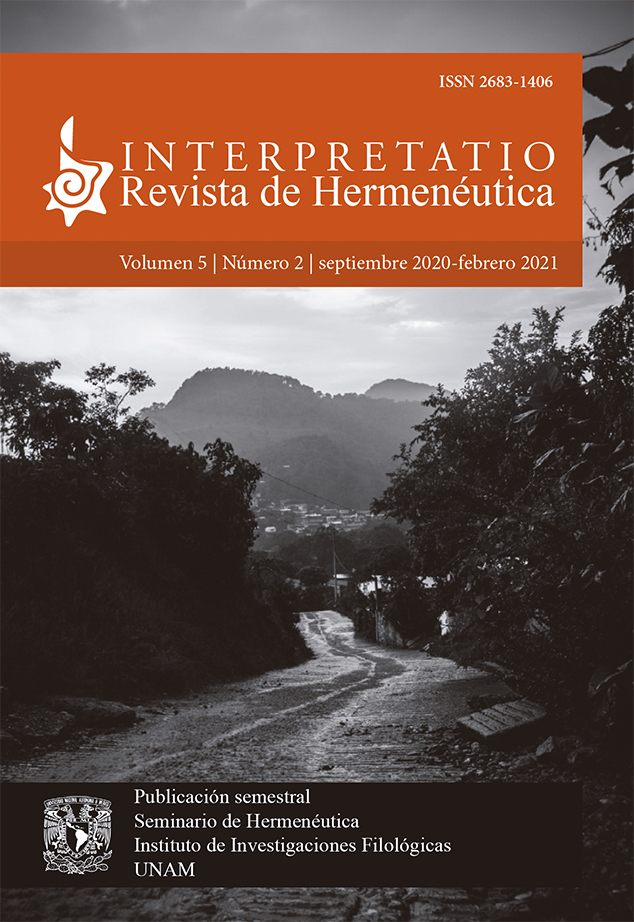Nunca fueron tan silenciosas las aves
Aralia López González
Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como José Stalin, murió en Moscú el 5 de marzo de 1953, abandonando así —por causas de fuerza mayor, es claro— el cargo de presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. En julio de ese mismo año, el número 9 de Nuestro Tiempo, que se imprimía en México, se dedica casi por completo al líder soviético. La noticia de la muerte de Stalin, en verdad, ya se tenía y había sido publicada en el número anterior, el octavo, de marzo, pero entonces habrá tomado a la redacción con la composición muy avanzada de aquella entrega, al punto de que no llegó a darle tiempo para dedicarla al dirigente fallecido. No obstante, la importancia del suceso debió mover a los responsables de la revista a incluir, de última hora, una suerte de pequeño encarte inicial: ocho páginas sin numerar a continuación del índice y antes de la página que ostenta el número 1, en las que se imprimen dos escritos sobre el fallecimiento de Stalin: una nota editorial, “¡Ha muerto el camarada Stalin!” (Anónimo 1953a: s. n. p.), y un poema de Rafael Alberti: “Redoble lento por la muerte de Stalin” (escrito en Buenos Aires el 9 de marzo, por lo que rápidamente se difundió entre los círculos del Partido Comunista de habla hispana), precedidos ambos por un solemne retrato del “hombre de acero”.
La revista Nuestro Tiempo, subtitulada “Revista Española de Cultura”, había sido fundada en México, en julio de 1949, por el Partido Comunista de España en el destierro. La dirigió Juan Vicens y el comité de redacción contó con destacados comunistas del exilio, como Julio Luelmo —que fue secretario de redacción—, José Ignacio Mantecón, José Renau, Miguel Prieto o Wenceslao Roces (con quien, por cierto, Sánchez Vázquez traduciría del ruso, pocos años después, tres títulos para Grijalbo),1 amén de colaboradores como Juan Rejano, Pedro Garfias y españoles refugiados en otros países: César M. Arconada, Juan Chabás, José Herrera Petere (ya radicado en Ginebra), Jorge Semprún, Rafael Alberti, etc. En Nuestro Tiempo, como dicen Yolanda Blasco Gil y Tomás Saorín Pérez, “las cuestiones culturales estaban relacionadas con temas políticos y doctrinales” (2014: 311).2 En efecto, la revista había aparecido como consecuencia de la política cultural diseñada en el Congreso Mundial de Partidarios de la Paz (el primer número de la primera época, de hecho, estaba en gran parte dedicado al evento, “por estimarlo de fundamental interés para la causa de la liberación de España y los problemas vivos de su cultura” [Anónimo 1949: 5])3 y seguía los dictados estéticos del XVII Congreso del PC ruso —el famoso congreso donde se “canonizó” el realismo socialista y donde, en enero de 1934, se había fundado la Unión de Escritores—. Nuestro Tiempo, justamente, divulgaba artículos de algunos miembros de esa Unión de Escritores, personalidades oficiales como Andrei Zhdanov o Alexander Fadeev,4 además de imprimir trabajos de otros escritores del campo soviético, como el temible crítico Vladmir Ermilov, por ejemplo, o prestigiosos autores del bloque oriental, como György Lukács, un filósofo con el que Sánchez Vázquez presenta mayores vínculos de los que podrían pensarse a primera vista.
Sánchez Vázquez ya había publicado, en el número 5 de la revista, de enero-febrero de 1952, un artículo sobre “Antonio Machado, su poesía y su España” (1952a: 7-12) y un “Romance español de Lenin” (1952b: 68-69) —único poema suyo, por lo que sé, que no fue recopilado en su Poesía (2005c)—, escrito al calor del “XXVIII aniversario de la muerte de Lenin”. Aznar Soler lo considera “tributo inevitable de la musa comunista de entonces a sus profundas convicciones políticas en aquellos años difíciles de la llamada ‘Guerra fría’ ” (Aznar 2008: 39); en él, el poeta, so pretexto de cantar a Lenin, no se priva de deslizar alguna loa a Stalin:
[…] La nave que tú dejaste,
navega contra los vientos.
Buen capitán la conduce
tocando seguro puerto.
Sobre el mar, sobre la noche,
contra remolinos ciegos,
contra tormentas de sangre,
Stalin, pulso de acero,
va señalando la estrella
que orienta hacia lo eterno.
[…]
Ya en el número 9, el último de la “segunda época”, la figura de Stalin se convierte en tema monográfico y asunto principal de la entrega. Junto con la nota editorial, titulada “Stalin y el pueblo español” (Anónimo 1953c: 1-4), entre los títulos dedicados a su memoria se imprimieron un poema de Juan Rejano (“En la muerte de Stalin”, 1953: 5-8); un texto de Gabriel García Narezo sobre “Stalin y su devoción por el hombre y el pueblo” (9-15); un estudio de Ángel Sánchez “Acerca de la obra de Stalin ‘Problemas económicos del socialismo en la U.R.S.S.’ ” (30-43); una selección de escritos sobre el arte y la cultura (“Stalin y la cultura”, [Anónimo 1953b: 44-51]) y, además, un artículo de Adolfo Sánchez Vázquez que trata de “Los trabajos de Stalin sobre la lingüística y los problemas del materialismo histórico” (1953: 16-29).
Este último es un texto poco conocido, como algunos otros publicados por esos mismos años, puesto que Sánchez Vázquez, que recopiló gran parte de su obra dispersa, no lo incluyó en ningún volumen (tampoco Sánchez Vázquez recogerá en ningún libro otro importante artículo de 1955, ni su tesis de maestría en Filosofía, del mismo año).6 Es comprensible esta omisión, desde luego, pues se trata de un encomio bastante efusivo7 de un escrito de Stalin titulado “Acerca del marxismo en la lingüística”, aparecido originalmente en el periódico Pravda el 20 de junio de 1950 y reproducido en seguida urbi et orbi.
Si bien a los ojos actuales puede resultar algo curiosa la imagen de un jefe de Estado como Stalin, tan recordado por su intervención en asuntos más inmediatamente políticos, el texto tuvo su importancia y, también, su incidencia en el debate cultural de aquel entonces. En el mundo hispánico fue profusamente difundido por la serie de publicaciones y editoriales del PC en Hispanoamérica, como el periódico Mundo Obrero, por ejemplo, o bien en folletos sueltos, sin pie de imprenta —para distribuirlos por todo el continente—.8 Una anotación de Max Aub en sus Diarios (el 25 de julio de 1950) da cuenta de la recepción inmediata del texto en México:
Curiosa coincidencia: los artículos de Stalin acerca de la lingüística y mi carta a D[ámaso] A[lonso]. Eso de que ahora salga el famoso don José hablando de esas cosas, con Corea por medio, es evidentemente grandioso… y digno de Azaña… Hay en el artículo una frase molesta acerca de los Quijotes que, por lo visto, representan lo peor para el hombre del Kremlin. Bien vistas las cosas, es natural que así sea (2000: 172-173).9
Testimonio de la repercusión europea del texto es su mención, más o menos socarrona, por parte de Jacques Lacan en dos de sus escritos (en 1955 y 1957).10 A pesar de que Héctor López —en un libro dedicado al segundo escrito, “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”— se toma bastante en serio la mención que allí aparece y, comentando en un apartado el texto de Stalin, dice que “Resulta muy curioso que Stalin tenga que salir a imponer un punto de vista contradictorio con el materialismo histórico, aproximándose al criterio estructuralista en lingüística” (López 2009: 94), sería tan difícil aceptar que el punto de vista sea “contradictorio con el materialismo histórico” como que la proximidad entre Stalin y el estructuralismo radique en algo más que la negación del carácter superestructural del lenguaje. Por lo demás, la mención de Lacan no deja de ser bastante sarcástica: “Recuérdese que la discusión sobre la necesidad del advenimiento de un nuevo lenguaje en la sociedad comunista tuvo lugar realmente, y que Stalin, para alivio de los que confiaban en su filosofía, la resolvió en estos términos: el lenguaje no es una superestructura” (Lacan 2007: 476, n. 6). Más notoria —acaso debido a su mayor cercanía cronológica con el artículo de Stalin— es la ironía en el primero de los escritos de Lacan, en el que, con sorna, dice:
“No hay habla sino de lenguaje”, esto nos recuerda que el lenguaje es un orden constituido por leyes, de las cuales podríamos aprender por lo menos lo que excluyen. Por ejemplo que el lenguaje es diferente de la expresión natural y que tampoco es un código. Que no se confunde con la información, metan las narices en la cibernética para saberlo; y que es tan poco reducible a una superestructura que hemos visto al materialismo mismo alarmarse de esa herejía, bula de Stalin citable aquí (2007: 396).
Quien sí se toma muy en serio a Stalin es Sánchez Vázquez. El artículo de Stalin partía de una constatación formulada en una entrevista, resultado de la cual se abandonaba buena parte de la lingüística soviética “oficial” que se hacía hasta entonces. Por un lado, negaba que el idioma fuera una superestructura sobre la base. Con ello, por otro, quedaba invalidada la posibilidad de atribuirle un carácter de clase. El asunto, desde ya, en la Unión Soviética de aquel entonces, no carecía de importancia política, y de allí la dedicación de Stalin al tema. En su artículo, Sánchez Vázquez resume la posición de Nikolái J. Marr,11 el modo en que Stalin revisa la noción de superestructura, y glosa con tino la tesis defendida por Stalin: “Stalin se opone así a una vieja deformación del marxismo, que consistía en vincular, de modo directo, la superestructura al estado de las fuerzas productivas. Esa deformación se manifestaba, por ejemplo, en el intento de explicar directamente la literatura de una época por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, en lugar de buscar dicha explicación en el análisis de la base, en el régimen social y conflicto de clases de la época dada” (Sánchez Vázquez 1953: 20). Resulta evidente que Sánchez Vázquez avizora, en el texto de Stalin, la posibilidad de disponer de una categoría que, mediando entre lo real y lo simbólico, permita relativizar la demanda que la estética soviética ortodoxa hacía sobre la literatura y rehabilitar formas literarias que, de otra manera, resultaban condenadas como decadentes o “burguesas”.
En efecto, dice Sánchez Vázquez que: “Al señalar el carácter específico del idioma, Stalin dejó el camino abierto para que se investigara el de otros fenómenos sociales, hasta entonces incluidos esquemáticamente en la superestructura, y en cuyos rasgos distintivos no se había reparado suficientemente” (1953: 22). Se abre así la oportunidad de revisar la situación de disciplinas como la lógica, las ciencias sociales, las ciencias de la naturaleza (física, química, botánica, geología, biología, etc.) y, de manera fundamental, de revisar la situación del arte:
El problema de las relaciones del arte con la superestructura se esclarece partiendo también de las tesis de Stalin. Aunque, en general, se admite que el arte forma parte de la superestructura ya que tiene carácter de clase, surge la cuestión de qué determina el que las obras de Cervantes, Tolstoi o Miguel Ángel, por ejemplo, no solo hayan sobrevivido a los cambios de la base, sino que hoy, sobre todo en la Unión Soviética, sean patrimonio vivo del pueblo.
El problema de la supervivencia de la obra de arte hay que verlo a la luz de la tesis de Lenin, reafirmada por Stalin, de que los elementos valiosos de las viejas superestructuras no desaparecen, sino que se van integrando en un tesoro común, que constituye la herencia cultural de la humanidad. Lo nuevo no es, por tanto, la negación radical de todo lo pasado. […] El arte, como la literatura del pasado, vive en la sociedad socialista, cuando cumple determinadas exigencias que aseguran su perennidad y que afectan, indisolublemente, al contenido y a la forma (1953: 24).
Esta mirada sobre la colocación del lenguaje en la tópica base-superestructura no deja de presentar problemas (y sobre ellos ha reflexionado magistralmente Augusto Ponzio en su libro sobre La revolución bajtiniana [1998]). Sin embargo, al joven Sánchez Vázquez le interesa porque abre una alternativa para la literatura. El lenguaje le ofrece acaso el mejor elemento con el que establecer una mediación entre lo real y lo simbólico y, por ello, es el mejor medio a través del cual pensar la especificidad de lo literario. Este problema reaparecerá, de manera clara, en la obra de Sánchez Vázquez, en los años posteriores, cuando abandone la ortodoxia estalinista.
Pero si es de celebrar la aparición en la obra de Sánchez Vázquez de lo que suele llamarse un “marxismo crítico” (véase Gandler 2007), esta modificación trae aparejado el abandono —el rechazo, incluso— de su obra anterior. Con ella, queda también en el olvido la reflexión sobre el lenguaje que despuntaba en 1953. Así, la estética que Sánchez Vázquez comienza a fraguar a finales de los cincuenta —y que tiene su mejor manifestación en el libro sobre Las ideas estéticas de Marx, aparecido en 1965—12 carece de un punto de apoyo para pensar lo literario, que hubiera resultado esencial.
Como decía, es comprensible que abandonara un texto del que, luego de 1956, se sentiría muy lejano.13 Se trata, en primer lugar, de un abandono de carácter político. El propio Sánchez Vázquez ha contado que “a finales de los años cincuenta mi pensamiento estético conocía un viraje radical al cabo de un proceso de distanciamiento cada vez mayor respecto del marxismo ‘ortodoxo’ soviético provocado por ciertos acontecimientos políticos y de orden teórico” (2006: 45).
Esos acontecimientos no son un misterio. En especial, dos hechos marcan ese distanciamiento de Sánchez Vázquez, no tanto —o no en principio— de una posición estética como de una posición política. Estos hechos tienen fecha precisa, 1956, año bisagra en la historia del comunismo. El 25 de febrero de 1956, durante el XX Congreso del Partido Comunista (el primero luego de la muerte de Stalin, pues el anterior, el XIX, se había hecho en octubre de 1952), en una sesión a puertas cerradas —vale decir, sin los jefes de los partidos hermanados— Nikita S. Kruschev pronuncia su famoso, valga el oxímoron, “discurso secreto”, que se hará conocido como “Informe Kruschev”, en el que reconoce y repudia los crímenes cometidos por Stalin, critica el culto a la personalidad y exonera al Partido de culpa colectiva.14 No obstante, meses después, en noviembre de 1956, las tropas rusas entran a Budapest para aplastar la tenue distancia de Moscú que se abría en Hungría con la República Popular —del 23 de octubre al 10 de noviembre— de Imre Nagy (en esa República, Lukács fungió como ministro de cultura y, resultado de esa participación, será encarcelado en Rumanía y, a su regreso, en abril de 1957, inhabilitado para intervenir en política). Pero 1956 marca, además, el inicio de la difusión de un texto fundamental en la deriva de la estética marxista (así como de la economía, la filosofía, etc.): los Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Estos escritos juveniles de Marx se habían publicado por primera vez en 1932 (y en el equipo editor había intervenido Lukács), pero su difusión comenzó en 1956:
Un acontecimiento también decisivo para mí, no ya de orden práctico-político sino teórico fue la lectura y el estudio —un verdadero descubrimiento— de la obra juvenil de Marx, los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 —en una mala traducción francesa pues aún no aparecía la española de Wenceslao Roces—.
Allí encontré un verdadero tesoro: no solo una concepción del hombre, de la naturaleza y de la sociedad que no correspondía a la del Marx cientifista, objetivista, determinista que el marxismo oficial ofrecía, sino, a partir de las ideas estéticas que podían rastrearse en los Manuscritos, un pensamiento estético que echaba por tierra los principios de la llamada “estética marxista-leninista” (o estética soviética dominante).
El primer fruto de esta exploración de los Manuscritos fue el ensayo publicado en 1961 en la revista Dianoia, del Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM, con el título de “Las ideas estéticas en los Manuscritos económico-filosóficos de Marx”. Este trabajo se reprodujo poco después en la Cuba revolucionaria y, más tarde, ya reelaborado, se integró, con el título de “Las ideas de Marx sobre las fuentes de lo estético”, en mi primer libro, aparecido en 1965, Las ideas estéticas de Marx. En él, partiendo de las ideas estéticas de Marx, se somete a crítica la estética soviética del “realismo socialista” y se apunta en dirección a una nueva estética marxista” (Sánchez Vázquez 2006: 45-46).15
A partir de la lectura de los Manuscritos —y de otros textos, como las antologías de escritos marxianos sobre arte y literatura preparadas por Mijail Lifchiz—, Sánchez Vázquez irá escribiendo los seis artículos que publicará desde 1961 y recopilará, junto con otros inéditos, en el libro Las ideas estéticas de Marx, de 1965 (Sánchez Vázquez 1961, 1964a, 1964b, 1964c, 1965a, 1965b).
En los años sesenta, gracias a esas lecturas, el arte será definido, antes que nada, como praxis, y así quedará religado al trabajo, categoría fundamental —y aquí hay una explícita y definitiva oposición a la estética kantiana—. Ahora bien, al reunir, por vía de la praxis, el arte con el trabajo, se plantea el problema de su diferencia y de su función, puesto que el trabajo es definido, ya en sí mismo, como “actividad creadora” (como praxis). El arte sería, como el trabajo, un modo de objetivación (de fines, ideas o sentimientos humanos), pero un “trabajo humano superior” que “tiende a satisfacer la necesidad interna del artista de objetivarse, de expresarse, de desplegar sus fuerzas esenciales en un objeto concreto-sensible” (Sánchez Vázquez 2005b: 61). Superioridad, expresión, esencia… para ser nuevas categorías, huelen a viejo.
En esta lógica, el arte es reivindicado en la medida en que “surge para satisfacer una necesidad específicamente humana; la creación y el goce artísticos caen, por tanto, dentro del reino de las necesidades del hombre” (Sánchez Vázquez 2005b: 32), aunque a la hora de definir esas necesidades se hable de una “necesidad humana meramente espiritual” (Sánchez Vázquez 2005b: 39) —y el adverbio no es mío—. “[E]l trabajo y el arte no se diferencian, como pensaba Kant, porque el primero sea una actividad interesada y el segundo una actividad gratuita, o porque el trabajo busque una utilidad, y el arte el puro placer o juego; la diferencia radica más bien en el tipo de utilidad que aportan uno y otro: estrecha y unilateral, la del trabajo; general y espiritual, la del arte” (Sánchez Vázquez 2005b: 38). La idea de una utilidad “general y espiritual” no deja de ser problemática y muestra en qué medida la estética, como disciplina, tiene serios problemas para deshacerse de su lastre iluminista. Puesto que, a la hora de explicar la aparición del arte, la presunta “utilidad” tiene que diluirse y vuelve a presentarse la idea de un “excedente”, de un “sobrante”: “Es preciso que el trabajo alcance un cierto nivel […] para que se puedan producir objetos que rebasan ya su función utilitaria y que, sin excluir esta, cumplen una función estética, u objetos que se liberan por completo de esa función práctica para ser, ante todo, obras de arte” (Sánchez Vázquez 2005b: 40). Vale decir, el arte es igual al trabajo, con la salvedad de que es distinto del trabajo. Autonomía y finalidad siguen siendo, después de todo, las piedras de toque con las que se empantana la estética. Del mismo modo, la evaluación del arte —actividad tan cara a la estética— reintroduce a Kant por la ventana: cuando el objeto suscita el placer estético, dice Sánchez Vázquez, “se valora, entonces, al margen de su valoración consciente utilitaria; cabe decir, desinteresadamente, si se tiene en cuenta el interés práctico-material, pero interesadamente en cuanto que el objeto interesa porque el hombre ve en él afirmada, y materializada, su potencia creadora” (2005b: 43; [cursivas en el original]). Otro tanto podría decirse sobre las cuestiones, tan importantes para Sánchez Vázquez, de la definición de realismo y de la enajenación del trabajo artístico.16
Estos vaivenes no son anomalías. Están en el núcleo mismo de la situación del arte en el mundo moderno. Resulta curioso, eso sí, que Sánchez Vázquez no haya tenido en cuenta el enorme problema que las vanguardias (entendidas en sentido estricto o, al modo en que hace Lukács, en sentido amplio: “modernismo”) proponen a la disciplina estética. Tanto como Lukács, podría haber sido interesante contar con Theodor W. Adorno, un autor marxista que, curiosamente, Sánchez Vázquez no incluye en ninguna de las antologías que preparó sobre el tema. También desestima —algo apresuradamente— la noción de particularidad de Lukács. Cabría pensar que, publicado el libro de Lukács en 1963, Sánchez Vázquez lo lee sin tanto detenimiento; pero no retoma luego esta noción ni ninguna forma lukacsiana de pensar la autonomía del arte.
En la obra de Sánchez Vázquez posterior a 1956 la particularidad de lo literario es admitida, defendida, explicada desde la idea de creación, pero esta creación es una creación lingüística y esta particularidad no parece recordarse. En ese sentido, más allá de los comentarios explícitos con los que Sánchez Vázquez se distancia de la obra del gran crítico húngaro, su mirada sobre lo literario coincide muy a menudo con la del György Lukács anterior a 1956.
De hecho, no parece casual que, en esa suerte de “ejemplificación” de su modo de análisis que incluye el libro,17 Sánchez Vázquez se dedique a El proceso de Kafka como si el idioma no fuera sino transparente —como si su texto se tratara de un caso de aquello que Paul de Man llamaba “resistencia a la teoría” (1990)—. El estudio de esa novela lo lleva, en la medida en que soslaya el lenguaje, a la diégesis. Y la diégesis, a la referencia.
Sánchez Vázquez quiere rescatar la obra de Kafka. Explícitamente, se refiere a “la trampa de ceder su obra a la burguesía, como si a Kafka se le pudiera encerrar en el marco estrecho del mundo burgués” (2005b: 137). Aunque concede que “es cierto que expresa, de un modo peculiar y genial, este mundo en descomposición”, también reconoce que “su expresión es tal que sus personajes parecen decirnos: he aquí lo que los hombres han hecho de sí mismos; he aquí cómo se deshumanizan y degradan” (2005b: 137; las cursivas son mías).
Cuando lee la novela de Kafka, su rehabilitación la convierte en una novela realista. Pareciera tratarse de un intento de invertir la carga positiva del estilo reivindicado por Lukács en “¿Franz Kafka o Thomas Mann?” (un texto de 1954 que apareció en castellano en un libro traducido en 1963 [58-112]). Pero desafiar la preferencia de Lukács es, en gran medida, aceptar la disyuntiva —y, por tanto, aceptar el régimen de clasificación que la funda—. Así, el artículo de Sánchez Vázquez se propone mostrar que “Este desdoblamiento de la existencia, que el propio Kafka experimenta dolorosamente, será […] una de las claves para entender el destino abstracto —descarnado o deshuesado— de José K.” (2005b: 135). No solo Kafka se inscribe —acaso se expresa— en José K., sino que, como dirá más adelante, puede hallarse una “fidelidad de Kafka a lo real” pues, “en efecto, el escritor checo no ha hecho sino describir unas relaciones humanas reales, propias de la sociedad capitalista en general, en la forma particular que adoptan en el Estado atrasado de la monarquía austrohúngara de su tiempo” (2005b: 139). En definitiva, “Lo que Kafka dice de la burocracia judicial, Marx lo había señalado ya como un rasgo propio de la burocracia de un Estado opresor” (2005b: 140).
Sin embargo, es patente que quedan en la mirada de Sánchez Vázquez resquemores que vienen de antaño: “de la misma manera que no podemos criticar a Kafka por presentarnos el ser irreal, abstracto y burocrático del hombre, sino por mostrarlo de un modo intemporal y abstracto, es decir, sin revelar el suelo real que engendra ese ser abstracto del hombre; no podemos criticar tampoco a Kafka por revelar la existencia humana como una existencia irracional, absurda” (2005b: 141; las cursivas son mías); solo resta continuar la frase, y reconocer que, sin duda, echa en falta la revelación del modo histórico de esa existencia absurda. Así, resulta una suerte de lamento por el hecho de que Kafka no haya comprendido el carácter “absurdo —por estéril—” de la lucha individual, lo cual no deja de resonar como un rasgo burgués del escritor checo —o acaso de la obra, pues su diferencia con el autor es tenue—.
El personaje, en fin, adquiere una carnadura que, a los ojos de la modernidad literaria, resulta demasiado muscular: “José K. encarna este punto culminante de la enajenación humana. Esta ha llegado en él a tal extremo que ya ni siquiera experimenta su existencia como una existencia desgarrada o desdoblada” (2005b: 144; las cursivas son mías). Y, por ello, Sánchez Vázquez concluye que “Justamente por haber reducido su existencia concreta a una dimensión abstracta puede moverse allí [como funcionario de banco] con firmeza y seguridad” (2005b: 144).
¿A qué se debe este modo de leer la novela de Kafka? ¿Cómo explicarse esta conversión de Kafka en un escritor realista? Sin duda un patrón de lectura como la estética propende a pensar de cierta manera el arte literario. Pero, más aún, el abandono de toda idea del lenguaje —un abandono explicable en términos políticos, en gran medida, pues otras nociones del lenguaje que tenía a disposición lo hubieran alejado de las posiciones que deseaba tener entonces— hace difícil disponer de una categoría que sirva de mediación entre lo ideológico y lo literario.
Se puede decir e insistir en que el arte es praxis, pero si en ningún momento se refiere el tipo de labor que hace el arte con los materiales, se corre el riesgo de convertir la afirmación en un axioma no demostrado. Sería tanto como reconocer que la carpintería es praxis, pero negarse a hablar del tipo de operación que realiza con la madera. A la hora de pensar la literatura, el gran ausente, en el libro de 1965, es el lenguaje.
El artículo de Sánchez Vázquez sobre Stalin, en fin, deja planteada una cuestión que ya no será retomada. Acaso esa cuestión, camuflada bajo los problemas políticos que determinaron decisiones sin duda encomiables, no sea irrelevante para quien busque indagar problemas estéticos o, mejor aún, los problemas de la estética, pues queda por repensar en qué medida la disciplina puede servir (o no) para estudiar la literatura del siglo XX y, en especial, esa compleja literatura que se produce a partir de las vanguardias. Desde entonces, sus vínculos con lo social —o sus distancias de lo social, si se prefiere— se presentan más áridos de lo que las nociones de creación o de participación (como propone en uno de sus últimos libros [2005a]) parecen ofrecer.
Sin duda, lo que la crítica marxista sobre la literatura ha enseñado, de manera que ya no podemos negar, es que la significación literaria es histórica. Lo que el texto de Sánchez Vázquez pone en escena es que la crítica literaria también lo es (cosa que se olvida más frecuentemente, como si la crítica fuera un discurso atemporal). Aceptar la historicidad de las categorías con que pensamos lo literario me parece fundamental para entender cómo entendemos —en eso, en gran medida, consiste el estudio humanístico: no solo en producir conocimiento sino en reflexionar sobre las condiciones de producción de ese conocimiento— y, a la vez, para pensar en qué sentido nuestro vínculo con lo simbólico es problemático, conflictivo. Solo así, creo yo, estamos en condiciones de medirnos como humanos.
Posdata. Quizá no sea del todo impertinente terminar, a modo de coda, con una reflexión de otro escritor marxista —ciertamente heterodoxo, pero marxista al fin—; un autor que ya he mencionado, tan cercano en sus temas a Sánchez Vázquez, pero tan lejano a su modo de enfocar problemas similares. En 1944, una pequeña anotación de Theodor W. Adorno, hecha durante su exilio, propone un problema al que quizá no se le haya prestado la suficiente atención. Habla allí de personas, pero bien podría referirse a textos:
Al que, como se dice, se atiene a la praxis, al que tiene intereses que perseguir y planes que realizar, las personas con las que entra en contacto automáticamente se le convierten en amigos o enemigos. Y como consecuencia, al poner la atención en el modo como se adecuan a sus propósitos, las reduce de antemano a objetos: utilizables los unos, obstaculizadores los otros. Toda opinión discrepante aparece en el sistema de referencia de los fines ya propuestos, sin el cual no puede hablarse de praxis, como molesta oposición, como sabotaje, como intriga; y toda adhesión, aunque provenga del interés más vulgar, se convierte en estímulo, en utilidad, en credencial para la coalición. De este modo se produce un empobrecimiento en las relaciones entre las personas: la capacidad para ver a estas como tales y no como una función de la propia voluntad, pero sobre todo la capacidad de una oposición fecunda, la posibilidad de superarse a sí mismo mediante la asunción de lo contrario, se atrofian. En su lugar se instala un conocimiento de los hombres basado en juicios para el que, a la postre, el mejor es el menos malo y el peor no lo es tanto. Pero esta reacción, esquema de toda administración, y de toda “política personal”, por sí sola tiende ya, antes que toda formación política de la voluntad y toda fijación de rótulos excluyentes, al fascismo (2004: 136-137).