Ensayo de un estudio colaborativo
El descubrimiento de la Estela 87 con iconografía y escritura temprana, y los fragmentos
de escultura 83, 88 y 89 con iconografía en la Estructura 89, se suman al inventario
preclásico de Tak’alik Ab’aj y Mesoamérica. Siendo esta época seminal para la formación
de los conceptos básicos ideológicos, económicos y políticos del despegue y desarrollo
cultural mesoamericano, cuenta aún con pocos ejemplos de escritura temprana, que,
con algunas excepciones, se encuentran diseminados por regiones “afuera” del corazón
del área maya clásica. La Estela 87 representa una oportunidad más para el estudio
del surgimiento de la escritura en Mesoamérica, lo cual dio lugar a la idea de abordar
la presentación de la estela en el marco de un estudio colaborativo entre diferentes
especialistas. El objetivo de este novedoso ensayo es, juntar, si esto fuera posible,
diferentes hilos de pensamiento y argumentos desde las diferentes perspectivas y espacios
geográficos -cada quien según su formación, partiendo de una plataforma de conocimiento
y experiencia en las épocas culturales Preclásica o Clásica- para estimular la discusión
en éste y luego otros espacios, que podría coadyuvar a un avance en el entendimiento
de las primeras escrituras mesoamericanas y poner en relieve la importancia de la
región del litoral del pacífico en el desarrollo de las mismas.
La decisión de propiciar un abordaje desde una perspectiva del Preclásico conjuntamente
con una perspectiva del Clásico fue tomada en cuenta para el estudio de la escritura
temprana desde la ventana de la tradición escrituraria clásica y los aparentes cambios
a través del tiempo inherentes en las tradiciones escriturarias (Houston, 2004).
La Estela 87
La Estela 87 fue esculpida con el tema más representativo en la escultura maya, la
figura de un dignatario en toda su regalía, títulos y nombres. Acorde a la época temprana
está plasmado de perfil, parado sobre una banda terrenal, con la banda celestial sobre
él, y un texto con signos jeroglíficos en frente.
La imagen del rey y el medio de su representación
Aspectos formales de la escultura. La Estela 87 es una roca andesita dacítica pecosa de forma natural alargada de 2.20
m x 91 cm, 50 cm de grosor, y con un peso aproximado de dos toneladas, cuya superficie
es más o menos plana con una porción ligeramente más elevada por la irregularidad
de la materia rocosa que la recorre de forma diagonal a manera de lomo cerca de la
mitad de su superficie. Tres cuartas partes de la roca fueron destinadas para el tema
esculpido y la cuarta parte inferior para funcionar como espiga. La composición del
tema está dividida en tres partes, el registro medio, enmarcado por el registro basal
y superior, y consiste, siguiendo el mismo orden, en el personaje de perfil orientado
a la derecha con la secuencia vertical de cuatro signos glíficos enfrente, parado
sobre el pedestal y debajo de la banda celestial, que en su extremo derecho se dobla
hacia abajo (Figura 1).
Figura 1. Estela 87 Tak’alik Ab’aj. (a) Fotografía de Oswaldo Chinchilla, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj, 2019. (b) Dibujo de Nikolai Grube, 2019.
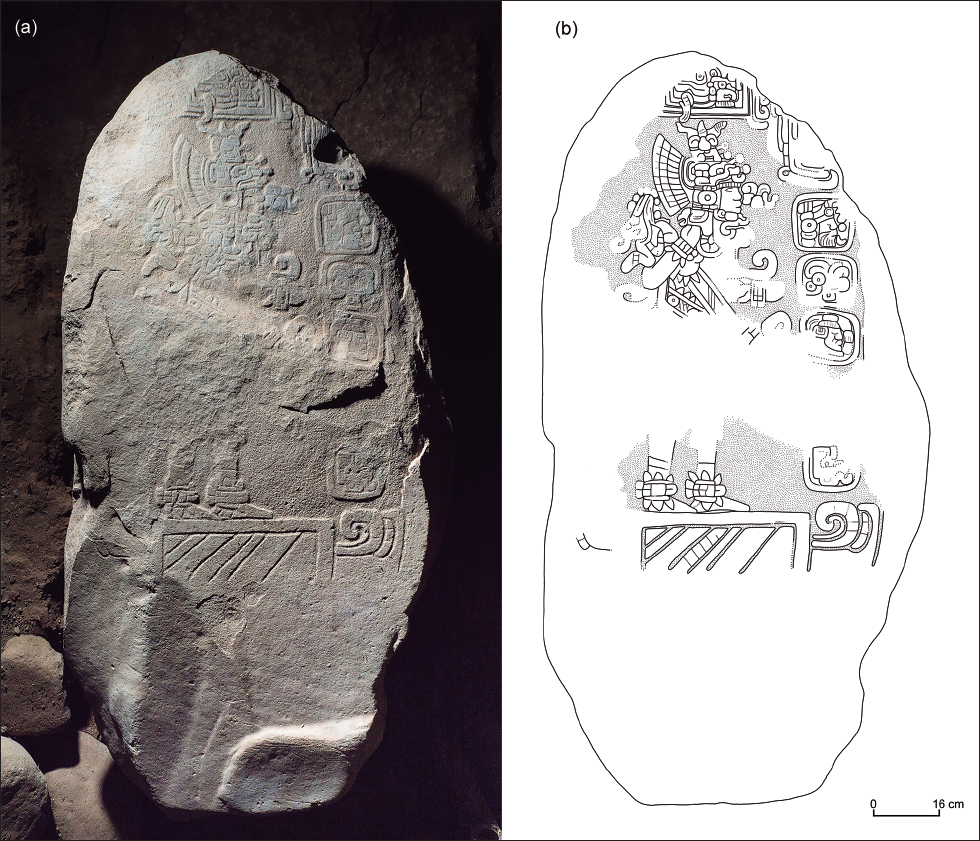
La representación fue labrada, rebajando la superficie original en torno del diseño
deseado con cincel fino, creando un relieve de un máximo de 3 mm de altura. La técnica
de esculpido, que utiliza en el diseño del pedestal una acanaladura de sección en
forma de “U” más gruesa y profunda, contrasta con el resto del tema labrado del personaje,
la banda celestial y la secuencia vertical de los cuatro signos glíficos con una combinación
de “U” y “V”. Adicional se emplea una incisión muy fina, probablemente producida con
navaja de obsidiana (Melgar y Solís, 2019) para algunos detalles como por ejemplo en el tocado de ave con cola conspicua de
plumas dispuesto de manera horizontal (Figuras 1, 3a1a, 3a1b), y en la barba de la cabeza del glifo A1 (Figuras 1, 9c, 10a). Esta técnica de incisión fina de obsidiana únicamente ha sido registrada también
en la Estela 13 con tres líneas paralelas que cruzan el “cuerpo” de la serpiente simbólicamente
enrollado en la parte inferior del tema, y sugiere ser una característica temprana
en la evolución de la tradición escultórica preclásica (Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.),
que en la Fase Ruth (50-150 d.C.), ya no forma parte de la paleta de técnicas empleadas.
Es importante notar que la porción inferior de la roca dejada en forma natural de
la Estela 87 está intacta, no obstante, a partir de la altura del pedestal, los costados
de la estela están canteados y en la punta; el canteado afecta no sólo los costados,
sino eliminó parte de ambos extremos derecho e izquierdo de la banda celestial. La
razón del canteado podría ser adaptar la estela para su función secundaria al integrarla
como elemento de sacralización o “empoderamiento sagrado” en el primer escalón de
la escalinata central oeste de la Estructura 89, análogo al fragmento de la escultura
El Cargador del Ancestro en la fachada este de la Estructura 7A (Schieber y Orrego, 2010a).
La imagen del rey
Registro inferior. La parte inferior de la escena está
enmarcada por la banda basal o “terrenal”, un registro toponímico, cuyo elemento
principal es un cartucho rectangular, atravesado por varias líneas diagonales
que
van de abajo a arriba a la derecha. Una de estas líneas lleva de nuevo marcas
diagonales (Figura 2b1). Un cartucho muy
parecido se observa en la parte inferior de las estelas 4 y 1 de Tak’alik Ab’aj
(Figuras 2b2, 2a3) y también en la plataforma o montaña de la Estela 8 de Kaminaljuyú
(Mora-Marín, 2005: figura 15).
Consideramos posible que las líneas diagonales paralelas, una de las cuales tiene
más franjas horizontales, representen “montaña” en la iconografía temprana de
la
costa del Pacífico (Mora-Marín, 2005: Figura
10) (Figuras 2b1, 2a3, 2b2). Registros similares
aparecen en Izapa (Estela 50; Moreno, 2000).
Los ejemplos zapotecos para el topónimo de montaña también consisten en líneas
diagonales paralelas, véanse entre otros la Jamba 5 de la Tumba 1 de San Lázaro
Etla
(Figura 2b4), los topónimos de la
Estructura J de Monte Albán (Figura 2b3) y
representaciones de la iconografía zapoteca (Urcid,
2005: Figura 4.7). En éstas se trata de las montañas como lugares
genéricos a los que se les podrían añadir otros atributos para especificar un
topónimo. Una versión elaborada de la montaña sagrada en el registro base, con
los
brotes de maíz antropomorfos, se puede ver en la Estela 1 de Bonampak (Figura 2b5).
Figura 2. La serpiente con nariz cuadrada y signo para montaña en la iconografía preclásica,
(a1)
Estela 87 de Tak’alik Ab’aj detalle banda celestial (Calco de José
Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj), (a2) Estela 79 de
Tak’alik Ab’aj “Tres Saurios” (Schieber
et al., 2019: 189 Figura 5), (a3) Estela
1 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015:
779 figura1). (a4) Altar 14 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy
López según Henderson, 2013: 32),
(a5) Estela D de Tres Zapotes (Dibujo de Rudy López según Hellmuth, 1993: 127), (b1) Estela
87 de Tak’alik Ab’aj, detalle banda terrenal (Calco de José Pineda,
Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj), (b2) Estela 4 de Tak’alik
Ab’aj (Chinchilla, 2015: 780
Figura 3). (b3) Lápida 14, Estructura J, Monte Albán (Dibujo de Rudy
López según Urcid, 1992: 182).
(b4) Jamba 5, Tumba 1, San Lázaro Etla (Dibujo de Rudy López según Urcid, 2005: Figura 7.6). (b5)
Estela 1 de Bonampak (Dibujo de Rudy López según Mathews, 1980: 63).
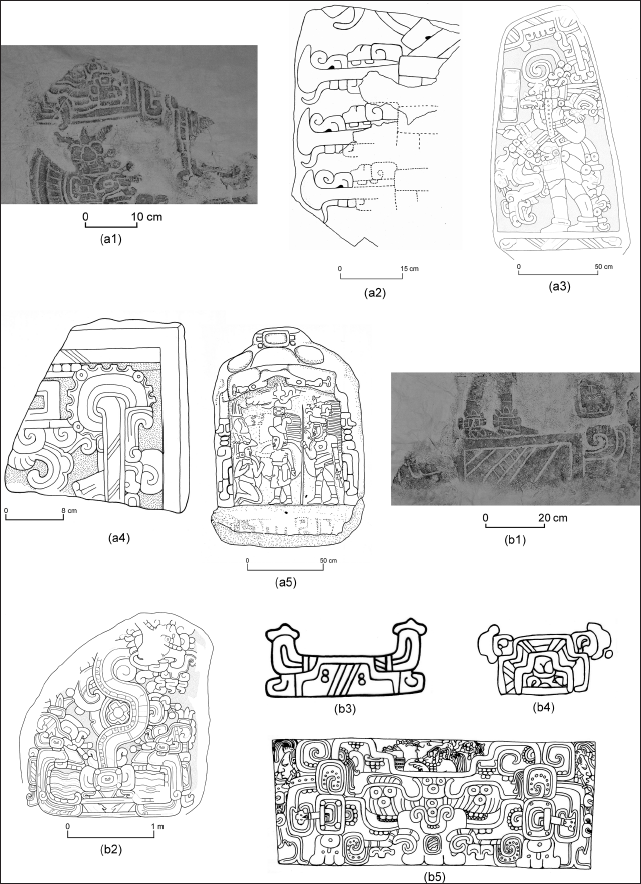
En ambos lados de dicho diseño gráfico vemos algunos motivos florales que se parecen
a los
retoños y hojas de maíz. Sin embargo, de las volutas a la izquierda, con respecto
al
observador, sólo quedan unas líneas. Estos motivos nos permiten identificar el
registro inferior como una imagen de un cerro con las hojas de plantas que brotan
a
su lado. Los cerros con brotes de maíz se pueden ver en el arte zapoteco, nuiñe,
teotihuacano y maya; en muchos casos sobre el cerro está parado o danzando un
rey.
Se trata de la montaña florida, el lugar mítico de origen de las cosas divinas
y
plantas de cultivo, los reyes en estas escenas figuran como representantes del
dios
joven del maíz (Taube, 2005: 8 figura 5).
Registro medio. El registro medio muestra a un personaje de pie. Una parte de la figura humana está
dañada por la erosión. Desde la cadera hacia abajo hasta justo debajo de las rodillas,
no hay detalles del relieve. La figura está plasmada de perfil y orientada a la derecha
(con respecto al observador), una forma de representación inusual en el arte mesoamericano
y maya clásico. Sin embargo, esta perspectiva se encuentra frecuentemente en monumentos
de los períodos Preclásico y Clásico Temprano. También en los monumentos fuera de
las Tierras Bajas mayas aparecen figuras que miran a la derecha, véanse la Estela
1 de la Mojarra (Figura 3b) y el Monumento 1 de Chalchuapa (Anderson, 1978: 168 figura 2a). Sólo durante el Clásico Temprano, la orientación de la figura hacia la
izquierda se estandarizó.
Figura 3. Tocados horizontales de criaturas combinadas con cola de plumas de
ave y signo de aliento en la iconografía preclásica: (a1a) Estela 87 de
Tak’alik Ab’aj detalle tocado (Fotografía de David Claudio, Parque
Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1b) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj
detalle tocado (Dibujo de Nikolai Grube); (a2-a3) Estela 5 de Tak’alik
Ab’aj lateral izquierdo (Chinchilla,
2015: 781 figura 4; Graham y
Benson, 2005: figura 6 derecha); (b) Estela 1 de La Mojarra
(Dibujo de Rudy López según Winfield,
1988: 8 figura 8); (c1) Estela 21 de Kaminaljuyú (Dibujo de
Rudy López según Henderson, 2013:
31); (c2) Altar 1 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según
Henderson, 2013: 19); (c3)
Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (c4) Estela 9
de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 27); (d) Monumento La Unión
(Dibujo de Rudy López según Clark y Pye,
2000: 223 figura 7).
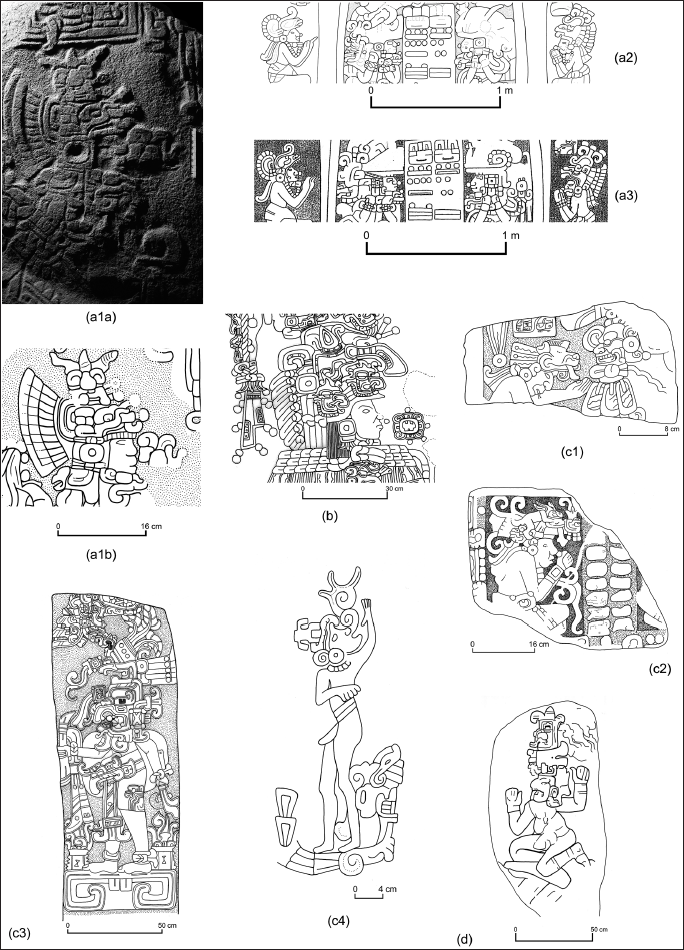
El tocado que lleva el gobernante consiste en dos máscaras apiladas una encima de
la otra. La parte principal es una máscara de una criatura, posiblemente, un felino,
con una especie de cola de abanico de plumas de quetzal detrás de las orejas. Esto
es inusual, ya que los tocados de plumas están ausentes en toda el área maya en los
periodos Preclásico y Clásico Temprano, como notó Tatiana Proskouriakoff (1950: 46). Los primeros ejemplos de tocados con plumas se encuentran en la costa del Pacífico
[Tak’alik Ab’aj, Altar 12, Estelas 5 y 2, con fecha del ciclo 8 (Schieber y Orrego, 2013a) (Figuras 8a2, 3a2, 3a3, 8a4)]; Izapa, Estelas 18 y 21 (Moreno, 2000), Monumento La Unión, Chiapas (Figura 3d), en Kaminaljuyú Altar 1, Estela 21 y Estela 11 (Figuras 3c2, 3c1, 3c3), pero también en la costa del Golfo de México La Mojarra, Estela 1 (Figura 3b)]. En las Tierras Bajas mayas, tocados en forma de cabezas de jaguar o serpiente
con manojos de plumas de quetzal en la parte de atrás sólo aparecen en relación con
la entrada de Teotihuacan del año 378 d.C. [Uaxactún, Estela 5 (Graham, I., 1984: 143); Tikal, Estela 31 (Jones y Satterthwaite, 1982: figuras 51-52)]. Los tocados de plumas son un motivo característico de Teotihuacan
[véase el patio de Atetelco de Teotihuacán (Nielsen, 2003: figura C24) y la lápida de Bazán de Monte Albán (Nielsen, 2003: figura A6; Urcid, 2005: figuras 1.18, 2.6)]. El tocado con plumas, la montaña florida y otros elementos,
se encuentran en la iconografía de la Costa del Golfo, Teotihuacan y Monte Albán,
lo cual sugiere una esfera de contacto entre estas regiones y el litoral del Pacífico,
no sólo ya en el Preclásico sino también posteriormente.
El elemento superior del tocado es un signo conocido en la iconografía maya como el
Dios Bufón foliado. Tales elementos frecuentemente se encuentran en las estelas en
Copán y otros sitios mayas clásicos (Stuart, 2012: 122, figuras 8b, c, e, f, g) (Figuras 4b-f). En Tak’alik Ab’aj vemos este elemento como parte del tocado en la Estela 2 (personaje
derecho), Estela 5 lateral derecho, en el Glifo A2 del Altar 48 (Figuras 8a4, 4v1, 4v2, 4a), y en el Altar 1, 20, Estela 9 y Estela 11 de Kaminaljuyú (Figuras 4s, 4t, 4u, 3c4, 3c3). El motivo probablemente tiene su origen en la iconografía olmeca, donde parece
haber surgido de la imagen de una mazorca y sus hojas. Este signo del Dios Bufón ha
sido interpretado en la escritura maya como HUN “banda real de papel/árbol de amate” y UX YOP HUN “banda real de papel/árbol de amate de tres hojas” (Davletshin, 2014: 13-15). No cabe duda de que el Dios Bufón foliado en esta estela es también un indicador
del estatus real. Davletshin ve en el texto de la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj un signo
correspondiente al Dios Bufón foliado en el Glifo B10 y en el Glifo A3 del texto lateral
derecho (Figuras 4v, 4v3, 4v4), que se puede interpretar como parte del título real (Davletshin, 2014: 13-15).
Figura 4. Hoja trilobular, elemento del Dios Bufón foliado y título ajaw (rey, señor) en iconografía y escritura mesoamericana; (a) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj,
Glifo A2 (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468 figura 1, 7; dibujo de Oswaldo López). (b) Lápida Palacio de Palenque, texto
(Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8b); (c) Estela J de Copán (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8c); (d) Estela 4 de Tikal (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8e); (e) Hachuela de Costa Rica (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8f); (f) Tumba 1 de Copán, cráneo pecarí (Dibujo de Nikolai Grube según Stuart, 2012: 122 figura 8g); (g) Estela 11 de Kaminaljuyú, detalle (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (h) Cabeza del Dios Solar, Altún Ha (Dibujo de Rudy López según Pendergast, 1982: figura 33); (i-j) Banda de cabeza real azteca y zapoteca (Dibujo de Rudy López según
Stuart, 2015: figuras 7 y 1). (k-l) Formas de cabeza ajaw en signos de la Estela 1 de La Mojarra (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: figuras 12 a y b); (m) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A3* (Dibujo de Nikolai
Grube)* invertido; (n) Pectoral*, Entierro 4, Montículo 11 de Chiapa de Corzo (Dibujo
de Rudy López según Bachand y Lowe, 2011: figura 20b) * invertido; (o) y (p) Formas de cabeza ajaw como signo de día (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: Figura 5 a y b). (q-r) Formas de cabeza ajaw como título real (Dibujo de Rudy López según Stuart, 2015: figura 12 c y d); (s) Altar 1 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 19); (t) Estela 20 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 38); (u) Estela 9 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 27); (v) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, Glifo B10, texto principal (Chinchilla, 2015: 781 figura 4; Graham y Benson, 2005: Figura 6 derecha; Chinchilla, 2015: 781 Figura 4); (v1-v2) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, lateral izquierdo (Chinchilla, 2015: 781 Figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6 derecha); (v3-v4) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A3, de texto lateral
derecho (Chinchilla, 2015: 781 figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6 derecha; Chinchilla, 2015: 781 figura 4).
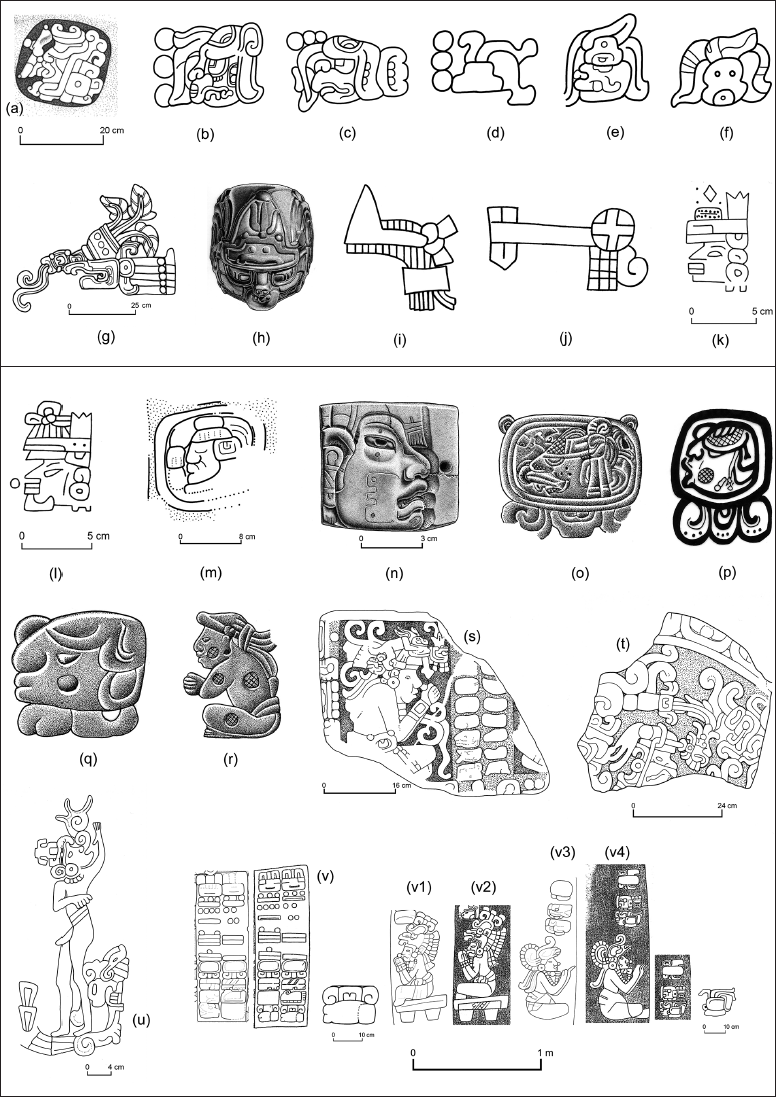
De la cara de la persona no se reconocen muchos detalles. El ojo abierto es visible
sólo ligeramente inciso de forma directa debajo de la diadema hecha de placas de joyas,
que sobresalen por debajo del borde del casco. La boca está cerrada. Delante de la
nariz hay un signo de aliento, representado por una flor o una joya con volutas (Taube, 2001: 108, figura 82; 2004: 71, figura 1; 2005: 33, figura 9d-f), las cuales tienen la forma de voluta de fuego, símbolo para el calor
en la iconografía maya. Ésta es una de las variantes del símbolo de la respiración,
que aparece en forma compleja en la iconografía maya y también en la iconografía ístmica.
Para la última, la joya cuadripartita enfrente de la cara del personaje en la Estela
1 de La Mojarra es un ejemplo destacado (Figura 3b); en la Estela 9 de Kaminaljuyú (Figuras 3c4, 4u) y el Individuo 9 (Dios del Maíz) del Mural Norte de San Bartolo (Figura 5f) se representa el caracol del aliento. El signo del aliento identifica al personaje
representado como un ser vivo.
Figura 5. La evolución de la representación del Dios de Maíz en la iconografía preclásica y
clásica; (a) Cabeza del Individuo 9, Mural Norte de San Bartolo (Dibujo de Rudy López
según Saturno et al., 2005: 9, figura 5, detalle, dibujo Heather Hurst); (b) Cabeza del Dios del Maíz, Clásico
Temprano, vasija tallada (Dibujo de Rudy López según Hellmuth, 1988: figura 4.2 en Saturno et al., 2005: 28, figura 21); (c-e) Dios del Maíz, Clásico Tardío, con cráneo de forma sinuosa (Dibujo
de Rudy López según Robicsek y Hales, 1981: Vasija 69; Grube, 2001: 65, 246 en Saturno et al., 2005: 28, figura 21); (f) Cabeza Individuo 9 y 10, Mural Norte de San Bartolo (Dibujo de Rudy
López según Saturno et al., 2005: 9, figura 5, detalle, dibujo de Heather Hurst); (g-h*) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj,
detalle, figura sobre cetro (Calco de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik
Ab’aj) * invertido.
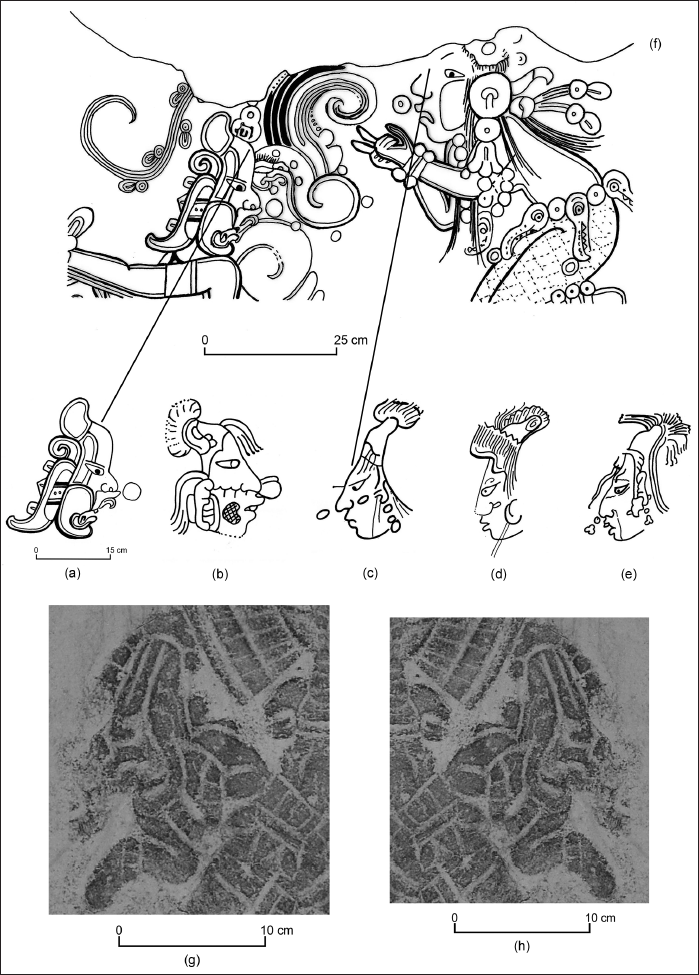
El personaje lleva un collar alrededor del cuello. En la curvatura angular del brazo
derecho, la figura sostiene una barra ceremonial, en cuyo extremo superior se coloca
una forma de busto del llamado “Dios del Maíz Tonsurado” (Figuras 5g, h), un aspecto infantil del Dios E del Clásico y del Posclásico (Taube, 1989: 44-46) (Figuras 5a-e, f), que representa la mazorca madura. La cabeza alargada en forma de lo que tradicionalmente
se ha interpretado como elote con granos brotando, es claramente reconocible, así
como la línea que va desde el elote a través de la mejilla (Figuras 5g, h, 6d), de color rojo en el Individuo 9 del Mural Norte de San Bartolo (Figuras 5a, f). Mientras que la cabeza alargada ya no está tan acentuada en el periodo Clásico
en la región maya, pero sí lo está en el enclave maya Tetitla en Teotihuacan, que
data del Clásico Temprano (Taube, 1992: figura 20a; 2017: figuras 1, 7a, b) y el Clásico Terminal en Cacaxtla (Taube, 1992: figura 19e). El Dios del Maíz también lleva una voluta de aliento, brazaletes y
un collar decorativo. La posición de los brazos conocida por las representaciones
del llamado “Dios del Maíz Danzante” se encuentra en la pequeña figura (Figuras 5g, h).
Figura 6. Personificación del joven Dios del Maíz, reinterpretado como Dios del Cacao con rasgos
olmecas y modificación cefálica tabular erecta. (a) Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo
de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (b) Estela 25 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (c) Figurilla 21, Ofrenda 4 de La Venta, modificación cefálica tabular erecta (Dibujo
de Oswaldo López según Magaloni y Filloy, 2013: 214, Figura 23); (d) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque
Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (e1) Theobroma cacao de Tak’alik Ab’aj, forma de hoja (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj); (e2) Theobroma bicolor (pataxte) de Tak’alik Ab’aj, forma de hoja (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj); (e3) Theobroma bicolor (pataxte) de Tak’alik Ab’aj, flor, vaina en dos etapas de crecimiento, semillas dentro de
sección de vaina y extraídas con pulpa (Fotografías de David Claudio, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj).
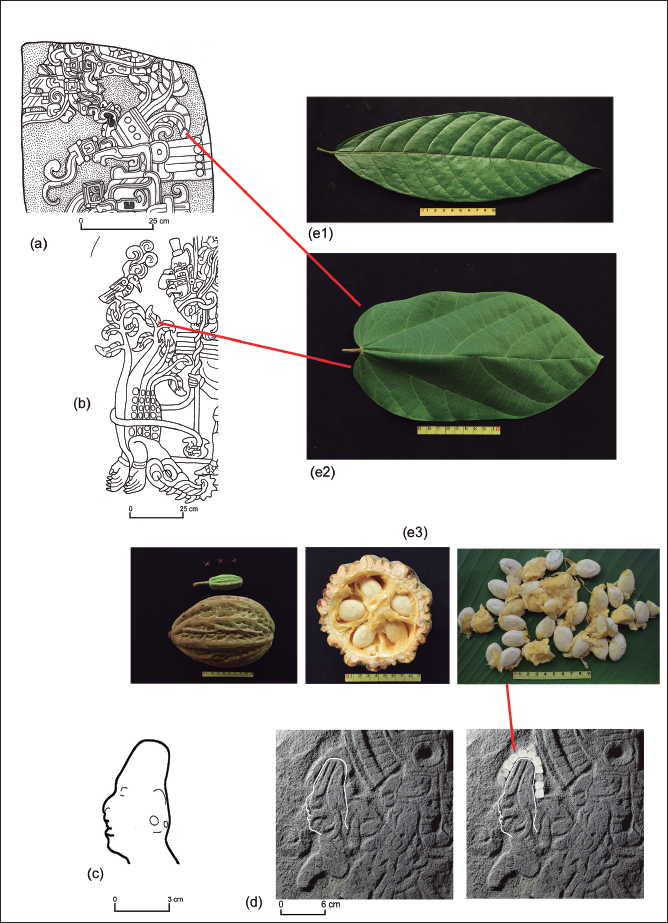
Por los significativos atributos en la representación de esta joven criatura en la
Estela 87, la forma de la cabeza muy análoga al fruto de cacao (pericarpio) seccionado
con el característico extremo puntiagudo, los cinco surcos y el tamaño proporcionalmente
correcto de las semillas (Figuras 6e3, d), cabe considerar la propuesta de interpretación alternativa de la personificación
de la “deidad joven del maíz” como “deidad joven del cacao” en esculturas preclásicas.
Esto particularmente por las regiones que presentan el nicho ecológico para el cultivo
del cacao del litoral Pacífico, Istmo y Golfo de México (Powis et al., 2007; Chinchilla, 2016; Guernsey et al., 2017). En Tak’alik Ab’aj se encontró evidencia arqueológica directa de semilla de cacao
carbonizada en un fogón Preclásico Medio. En la ilustrativa y natural representación
iconográfica resalta el cuidado de los escultores de plasmar la distintiva hoja ancha,
hasta con el detalle de sus venas, en la Estela 11 de Kaminaljuyú y Estela 25 de Izapa
(Figuras 6a, b). Este detalle con elocuente sencillez sugiere que se trata de la variante Theobroma bicolor o pataxte, propia de estas regiones (Figura 6e2).
Se sugiere sumar a ello la forma de modificación cefálica tabular erecta (Magaloni y Filloy, 2013: 214 figura 23) (Figura 6c) de la cabeza de la joven “deidad del cacao” documentada en el Preclásico asociada
a los mismos espacios geoculturales, que se distingue de la tabular oblicua, esta
última en uso a partir del Clásico (Figura 5f). En la iconografía preclásica maya temprana del Mural Norte de San Bartolo, se observan
ambas modificaciones cefálicas (Figura 5f). El Individuo 9 (Dios del Maíz) aún con típicos rasgos olmecas presenta la modificación
cefálica tabular erecta (Figura 5a, f), mientras que en el Individuo 10 aparece ya la modificación cefálica tabular oblicua
que caracteriza a la deidad del maíz a partir del Clásico (Tiesler, 2012: 78, figura 11, 117-119; 120, figura 20; 119, figura 24) (Figura 5f).
El extremo inferior de la barra ceremonial está erosionado hasta el punto de no ser
reconocible, y es posible que hubiera restos de volutas. Este tipo de barra ceremonial
es característico del arte maya temprano, al igual que una parte del cinturón ceremonial
que se conserva debajo de la barra. El diseño geométrico de bandas cruzadas (X) intercalado
con círculos, y bordillo zigzag del cinturón, es análogo al cinturón del personaje
en la Placa de Leiden y en la hachuela de procedencia desconocida (Montgomery, 2002a; 2002b). Las dos piernas de la figura están dispuestas en posición de marzoa. Esta posición,
con las piernas que apuntan en la misma dirección y se encuentran una adelante de
la otra, es representativa de los primeros monumentos de las Tierras Bajas mayas (Proskouriakoff, 1950: 19, 89).
El relieve muestra el pie desnudo; hay representaciones tempranas de pies sin sandalias,
pero pueden llevar decoración como ajorcas, como por ejemplo en la Estela 68 de Kaminaljuyú
(Figura 7b2) y la Estela 75 de Tak’alik Ab’aj (Figura 7a2). De las tobilleras/muñequeras con nudos y los tres picos que emergen de cada uno
de sus extremos, los ejemplos más semejantes con nudos vienen del relieve preclásico
de Nakbé (Estela 1) y Uaxactún, la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Figura 7a3), y los monumentos más tardíos del Clásico Temprano de Tikal, como las Estelas 7
y 13 de ese sitio (Jones y Satterthwaite, 1982: figuras 11, 19). Junto con estos monumentos, el otro lugar donde se observa un motivo
similar trilobular puntiagudo hacia arriba y abajo “amarrado” con un nudo -aunque
mucho más naturalista en su representación- es el Mural Oeste de San Bartolo, donde el personaje de Jun Ajaw (Individuo 5) (Figura 7e1) y los Individuos 3 y 7 llevan objetos semejantes en tobillos y muñecas. Esto podría señalar una evolución o continuidad de elementos del Preclásico al Clásico
Temprano, así también sugiere una evolución del pie desnudo hacia el uso de sandalias.
Figura 7. Sandalias en la iconografía del Preclásico; (a1) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía
de David Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a2) Estela 75 de
Tak’alik Ab’aj (Schieber y Orrego, 2009: 470, figura 10); (a3) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 781, figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6, derecha); (a4) Estela 12 de Tak’alik Ab’aj (Graham y Benson, 2005: figura 7, izquierda, arriba); (b1) Estela 11, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López
según Henderson, 2013: 29); (b2) Estela 68, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 53); (b3) Estela 67, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 51); (b4) Estela 24, Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 42); (c) Nakbé, Estela 1 (Dibujo de Rudy López según Valdés, 1993a: 30, figura 6); (d) Estuco modelado, Edificio H-Sub 10, Grupo H, Uaxactún (Dibujo de
Rudy López según Valdés, 1993a: 27 figura 4, Valdés, 1993b: 102, 104); (e1) Mural Oeste San Bartolo, Individuo 5* (Dibujo de Rudy López según Taube et al., 2010: 10, figura 7) * invertido; (e2) Mural Oeste, Personaje 21 y 22 de San Bartolo (Dibujo
de Rudy López según Taube et al., 2010: 62 figura 39).

Registro superior. En el registro superior encima del personaje aparece una representación estilizada
del cielo o banda celestial con ave principal (Figura 8a1a). En éste se encuentra un ave vista de lado volando en el aire, probablemente un
búho “Aurorita”, un ave local común (Glaucidium gnoma) como el representado en una exquisita escultura “en bulto” tallada con el detalle
del característico collar de plumas en un canto rodado de Tak’alik Ab’aj (Monumento
191) (Figuras 8a1a, a1b y a1c). El búho es el depredador más poderoso del cielo nocturno y como ave nocturna está
asociada con el Dios L, que tiene aspectos de la deidad del otro mundo y fungió como
patrón de los mercaderes (Martin, 2006; 2010; 2015). Si la Estela 87 lleva un retrato ancestral, no sería sorprendente tener una referencia
iconográfica al cielo nocturno como la banda celeste con un búho en la parte superior
(Figuras 1, 8a1a).
Figura 8. Aves celestiales en la iconografía preclásica. (a1a) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj,
detalle Banda Celestial (Calco de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik
Ab’aj); (a1b) Monumento 191 “El Búho” (Dibujo de Oswaldo López, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1c) Búho “Aurorita”, Glaucidium gnoma en Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik
Ab’aj); (a2) Altar 12 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 782, figura 6); (a3) Altar 13 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 782, figura 7); (a4) Estela 2 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 780, figura 2); (b) San Bartolo, Mural Oeste, Deidad Ave Principal (PBD) (Individuo 8)
(Rudy López según Taube et al., 2010: 11, figura7); (c1) Estela 2 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (c2) Estela 4 de Izapa (Dibujo de Rudy López según Moreno, 2000); (d1) Altar 9 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 70); (d2) Altar 10 de Kaminaljuyú (Rudy López según Henderson, 2013: 71); (d3) Estela 11 de Kaminaljuyú (Dibujo de Rudy López según Henderson, 2013: 29); (e) Figura izquierda, friso Palacio H-Sub-2, Grupo H de Uaxactún (Dibujo de Rudy
López según Valdés, 1993a: 35 figura 10).

Se propone la posibilidad de asignación de especie -a pesar de la insuficiente claridad
de detalles físicos esculpidos- basada en otros casos dentro del corpus escultórico
de Tak’alik Ab’aj y otros sitios, como la combinación del murciélago frutero Carollia perspicillata y el vampiro Desmodus rotundus en la escultura El Cargador del Ancestro (Schieber y Orrego, 2010a: 978, 989, figura 7) o el sapo bufo Rhinella marina en el Monumento 68 (Schieber y Orrego, 2010b: 177-205, figura 8.7), que comunican la deliberada intención de representar una especie específica
o combinación de especies que comparten su hábitat. Es llamativo el detalle de que
el ave tiene la pata derecha de fuera, como sacándola de su encierro, rompiendo literalmente
los tres marcos de la banda celestial, análogo a las dos figuras “infantes”, también
en posición horizontal, uno viendo al otro, que sacan la punta de sus pies en el friso
de la Estructura H-Sub-2, Grupo H de Uaxactún. Esta posición horizontal, aunque es
interpretada como de nadar o volar, cabe la posibilidad de ser de connotación ancestral,
en vista de que están “enmarcadas” por una representación de ancestro en cada extremo
(Valdés, 1993a: 35, figura 10; 1993b: 102, 104) (Figuras 8a1a, 8e).
Este registro, desde luego, recuerda los altares 12 y 13 de Tak’alik Ab’aj que tienen
aves en el plano superior (Figuras 8a2 y 8a3). Representaciones preclásicas comparables se pueden encontrar en San Bartolo en
la pared oeste (Individuo 8) (Figura 8b), las Estelas 2 y 4 de Izapa (Figuras 8c1 y 8c2), o en los Altares 9, 10 y Estela 11 de Kaminaljuyú (Figuras 8d1, 8d2, 8d3). Probablemente se trata de la así llamada deidad Ave Principal cuyas representaciones
son frecuentes en los monumentos de la Mesoamérica Sudeste en el Preclásico Tardío
y Clásico Temprano. Por otro lado, el ave aparece bajando del cielo, como en el Altar
13 de Tak’alik Ab’aj donde el ave “desciende” con los pies para arriba y cabeza hacia
abajo, por la “hendidura” o apertura de la banda celestial en forma de U (Figura 8a3) y en las Estelas 2 y 4 de Izapa (Moreno, 2000) (Figuras 8c1 y 8c2).
El reciente descubrimiento en Tak’alik Ab’aj del Monumento olmeca 253 “El Abuelo”,
quien carga el “símbolo
K’an
emplumado” sugiriendo este símbolo estar integrado en las alas, como en los casos
que portan los símbolos
K’in
y
Ak’bal
, Estelas 2 y 4 de Izapa y otros (Figuras 8c1 y 8c2), refuerza este concepto del ancestro alado personificado en ave. La especie de ave
celeste en relación con su período predominante de actividad -ave de rapiña diurno
o nocturno- define si se representa un cielo diurno o nocturno -o ambos combinados-.
Esto podrá estar relacionado con el significado de los símbolos integrados en las
alas del ave celestial en la iconografía preclásica (Chinchilla, 2011; 2015).
Estas deidades aviares actúan como mensajeros del reino ancestral y sus habitantes
que de esta manera fueron conjurados y hechos presentes por el gobernante cuando él
las personifica y “se viste con alas”, presidiendo en su trono o danzando (Houston, Stuart y Taube, 2006: 238, 270-274; Houston y Stuart, 1996: 297-300), como en el Altar 30 de Tak’alik Ab’aj (Chinchilla, 2015: 783, figura 8), en el mural de Oxtotitlan (Reilly III, 1995: 39, figura 27), y en los mascarones de estuco (Houston y Stuart, 1998: 90).
Del borde derecho de este cartucho celestial, conformando el extremo de la banda celestial
doblado hacia abajo, se proyecta una serpiente gigante de nariz cuadrada que mira
hacia abajo a la escena y en particular a la columna jeroglífica (Figura 2a1). Estas serpientes de nariz cuadrada conforman la banda celestial “quebrada” o doblada
en uno o los dos extremos, como en los Altares 12 y 13, y Estela 1 de Tak’alik Ab’aj
(Figuras 8a2, 8a3, 2a3); y sugieren representar criaturas saurias-cocodrilos [Estela 79 de Tak’alik Ab’aj
(Figura 2a2)], que luego evolucionan hacia serpientes. Las mismas son muy comunes en el arte
de Izapa (Estelas 7, 18, 23, 26; Moreno, 2000), en Kaminaljuyú (Altar 14) (Figura 2a4), y en Tres Zapotes (Estela D; Hellmuth, 1993: 127) (Figura 2a5).
Estudio epigráfico
A la derecha, delante de la figura, aparece una sola columna con cuatro signos jeroglíficos
adentro de cartuchos. Designamos los cartuchos desde arriba hacia abajo con las letras
mayúsculas y números A1, A2, A3 y A4 (Figuras 1, 9c).
Figura 9. Secuencia de signos en esculturas de Tak’alik Ab’aj; (a) Monumento 11 de Tak’alik
Ab’aj, texto 5, signos (Graham y Benson, 2005: figura 4, izquierda); (b) Pectoral, Entierro 4, Montículo 11 de Chiapa de Corzo
(Dibujo de Rudy López según Bachand y Lowe, 2011: figura 20b); (c) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, texto 4, signos (Dibujo de Nikolai
Grube); (d) Monumento 1 de El Portón, Glifo “k” (Dibujo de Rudy López según Sharer y Sedat, 1987: Plate 18.1); (e) Altar Shook de Suchitepéquez (Dibujo de Rudy López según Diehl, 2004: 147, figura 98); (f) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468, figuras 1, 7; dibujo de Oswaldo López); (g) Concha, Kimbell Art Museum (Dibujo
de Rudy López según Schele y Miller, 1986: figura 5.13); (h) Estela 53 de Tak’alik Ab’aj, texto costado derecho, columna, Escultura
El Cargador del Ancestro (Schieber y Orrego, 2010a: 989, figura 7; dibujo de Oswaldo López); (i1-i2) Estela 5 de Tak’alik Ab’aj, panel glífico
central (Chinchilla, 2015: 781, figura 4; Graham y Benson, 2005: figura 6, derecha).

Aspectos formales: Los cartuchos jeroglíficos. Los
cartuchos jeroglíficos son un rasgo paleográfico importante que en Mesoamérica
se
restringe a las inscripciones mayas del Preclásico y Clásico Temprano. En el texto
de la Estela 1 de La Mojarra, los monumentos 2, 5 y 12 de Cerro de las Mesas (Stirling, 1943: 38, figura 12d, 40 figura 14c,
Plate 22a, Plate 27b) y en las inscripciones zapotecas, solamente algunos signos
de
los días del calendario sagrado están encerrados por cartuchos (Urcid, 2005: figuras 1.20-1.21). Los cartuchos
que incluyen signos no-calendáricos o grupos de signos se conocen solamente por
textos jeroglíficos que proceden del área maya (Davletshin, 2003: 110), de sitios como Kaminaljuyú [Estela 21 y Altar 1
(Figura 3c1, c2)] y Tak’alik Ab’aj. En el segundo podemos observar este rasgo en la
Estela 12 (Schieber y Orrego, 2010b) (Figura 7a4), Estela 87 (Figura 1) y el Altar 48 (Figura
9f); en la Estela 1 (Figura 2a3) y
Altar 30 (Chinchilla, 2015: 783, figura 8) se
evidencian los grupos de signos ilegibles, y en la Estela 5 parcialmente ilegibles.
El hecho de que este rasgo paleográfico diagnóstico está compartido con la escritura
clásica maya implica una relación muy estrecha entre Tak’alik Ab’aj y las Tierras
Bajas.
Análisis del texto. Cada cartucho del texto de la Estela 87 contiene un solo signo jeroglífico. Esto
sugiere que cada jeroglífico es un logograma y que se trata de una forma de escritura
sin componente silábico, con la posible excepción de un signo parecido al silabograma
u presente en el extremo superior derecho del primer cartucho. Hay que tomar en cuenta
que existen silabogramas en forma de cabezas antropomórficas que solían ocupar un
bloque glífico entero durante el período Clásico. Aun así, en general, no se ven ejemplos
de silabogramas en este texto. Este rasgo distingue los glifos de la Estela 87 del
Altar 48 de Tak’alik Ab’aj, donde por lo menos algunos cartuchos llevan más que un
signo (Figura 9f). Basado en ello se propone que el texto de La Estela 87 se debe de fechar más temprano
que el texto del Altar 48.
Con la excepción de algunos, casi todos los textos tempranos en Mesoamérica están
escritos en formato de una sola columna. Sin embargo, los escribas de Tak’alik Ab’aj
experimentaron con diferentes formatos de textos, así como los de Kaminaljuyú [Altar
1 (Figuras 3c2, 4s), Altar 10]. La inscripción sobre el Monumento 215/217 (Escultura El Cargador del
Ancestro) está escrito en formato de doble columna (Schieber y Orrego, 2010a: 989 figura 7). Los monumentos con textos en doble columna en Tak’alik Ab’aj, con base
en el estudio de características formales básicas y en la “estratigrafía” histórica,
parecen ser más tardíos que los monumentos con una sola columna [Estela 1 (Figura 2a3), Altar 30 (Chinchilla, 2015: 783, figura 8)] (Schieber y Orrego, 2009; 2010a; 2013a), a los que se sugieren fechar para la época de la primera parte del Preclásico Tardío,
Fase Rocío (100 a.C.-50 d.C.).
Los jeroglíficos A1 y A3 son cabezas antropomorfas mirando hacia la derecha, correspondiente
a la orientación de la figura. Los jeroglíficos orientados a la derecha son raros
en Mesoamérica y pueden datar de una época anterior a que la disposición a la izquierda
se convirtiera en el estándar. Ejemplos de la dirección jeroglífica a la derecha se
pueden encontrar en un jade del cenote de Chichén Itzá (Proskouriakoff, 1974: figura 12-1) y en jeroglíficos incisos en una orejera de jadeíta hallada en Kaminaljuyú,
Estructura B-X (Kidder, Jennings y Shook, 1946). Fuera del área maya los jeroglíficos direccionados a la derecha aparecen en la
Estela 1 de La Mojarra (Winfield, 1988: 6 figura 7).
El primer cartucho (A1) contiene un jeroglífico que representa a un anciano barbudo
con su mechón y una cuenta de aliento (Figuras 1, 9c, 10a). Éste lleva una banda atada con una diadema en la cabeza y una orejera. El individuo
5 del Mural Oeste de San Bartolo lleva en su cabeza todos estos atributos (Figuras 7e1, 10e). El jeroglífico podría ser una variante del glifo introductorio del “hombre viejo”
(Mora-Marín, 2001: 112-113; Kovač, Jobbová y Kempel, 2016: 19) es decir, el logograma MAM, propuesto por Stuart (2007), que se encuentra comúnmente en los textos tempranos en posición inicial. Mora-Marín (2008: 1062-1063) lo describe así, sugiriendo una función verbal y, de hecho, como la versión original
del glifo “Dios N” en función de verbo dedicatorio (Mora-Marín, 2007), el cual originalmente mostraba una barba. En el caso de la Estela 28 de Uaxactún
(Kováč et al., 2015: 178, figura 5), el signo MAM o “mechudo” va después de la fecha, es decir, se encuentra en la posición del verbo.
En el pectoral de Dumbarton Oaks, así como también en el cetro de Uaxactún, el signo
“mechudo” aparece varias veces, tal vez indicando el inicio de oraciones (Mora-Marín, 2008: 1062-1063; Kovač, Jobbová y Krempel, 2016: 19). La interpretación y la lectura del signo son problemáticas porque en la mayoría
de los casos tempranos el signo carece de complementos fonéticos o sufijos gramaticales
que esperamos en el caso de una forma verbal. En el presente ejemplo, podría portar
un signo fonético u, el cual Mora-Marín (2007: 16, figura 7) propone como complemento fonético para la lectura del verbo “Dios N” posiblemente
como U' o HU' “suspirar”. A lo mínimo, todos los autores están de acuerdo con que el glifo “mechudo”
funciona como un signo introductorio, es decir, podría ser un verbo o un demostrativo.
La presencia del signo “mechudo” en el comienzo de este texto, así como muy probablemente
también en el Altar 48 con el glifo A1 (Figuras 9c, 10a, 9f, 10f), es otro rasgo que conecta la Estela 87 con la tradición escrituraria maya.
Figura 10. Comparación entre el glifo “mechudo” y el logograma MAM “abuelo materno” en textos tempranos; (a) Estela 87 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A1*
(Dibujo de Nikolai Grube)* invertido; (b) Estela 28 de Uaxactún (Dibujo de Nikolai
Grube según Kováč et al., 2015: figura 5); (c) Sangrador de Uaxactún (Dibujo de Nikolai Grube según Kováč, Jobbová y Krempel, 2016: figura 9); (d) Placa de Lago Güija (Dibujo de Nikolai Grube según Houston y Amaroli, 1988: figura 4); (e) Mural Oeste de San Bartolo, Individuo 5* (Dibujo de Rudy López según
Taube et al., 2010: 10, figura 7)* invertido; (f) Altar 48 de Tak’alik Ab’aj, Glifo A1 (Schieber y Orrego, 2009: 463, 468 figura 1, 7; dibujo de Oswaldo López); (g) Cerámica de proveniencia desconocida (Nikolai
Grube según Hellmuth, 1988: figura 4.2); (h) Cerámica en forma de pájaro (Nikolai Grube según Stuart y Stuart, 2015: figura 2); (i) Estela 31 de Tikal (Nikolai Grube según Jones y Satterthwaite, 1982: figura 52).

Oswaldo Chinchilla observa que en cuanto al logograma MAM, la identificación es muy tentativa, lo cual desde luego se puede extender a todos
los signos en esta inscripción. Por la discusión entre los diferentes autores, particularmente
Davletshin, Grube y Mora-Marín, se puede ver que, independientemente de lo relacionado
con esta estela, hay disyuntiva en cuanto a la lectura misma. La lectura MAM fue propuesta por David Stuart, y se acepta (Stuart, 2007; Chinchilla, 1990; 2011), pero hay variantes del signo con y sin el prefijo u.
El segundo cartucho (A2) muestra dos o tres elementos en forma de hojas que surgen
de un signo no identificable. Este signo tiene cierta similitud con el “ajaw foliado”, que aparece también en el tocado del personaje, y cuyo diseño consiste
en tres hojas de plantas (Figuras 1, 9c, 3a1a, 3a1b). Se trata de un indicador del estatus real (ver arriba). Este signo comparte ciertos
rasgos con el título de los gobernantes de la Estela 5 de Tak’alik Ab’aj (Glifo B10
del texto principal y A3 en el lateral izquierdo) (Figuras 4v, 4v4). Se sugiere evaluar la posibilidad de una equivalente representación en el glifo
A2 del Altar 48 y el glifo A2 del Monumento 11 (Figuras 9f, 9a, 4a).
El tercer jeroglífico (A3) muestra de nuevo una cabeza con una orejera y un tocado
parecido a un casco atado bajo la barbilla y un distintivo “moño” de cabello que cae
enfrente de la cara. El rasgo diagnóstico del signo A3 es su tocado, que permite identificarlo
como el logograma del rango superior “rey, señor” (Davletshin, 2014; Stuart, 2018) (Figuras 1, 9c, 4m), que también está representado en el Pectoral del Entierro 4 del Montículo 11, Chiapa
de Corzo, fechado para finales de la Fase Francesa e inicios de Guanacaste, 150 a.C.
(Bachand y Lowe, 2011: figura 20b) (Figuras 9b, 4n). También en este caso se sugiere evaluar la posibilidad de una equivalente representación
en el glifo A3 del Altar 48 (Figura 9f), el glifo A3 del Monumento 11 (Figura 9a) y el glifo A3 de la Concha del Kimbell Art Museum (Figura 9g). El logograma para “rey, señor” se lee AJAW en las inscripciones mayas del Clásico Tardío.
El último jeroglífico en el cartucho (A4) está significativamente erosionado. Tal
vez contiene la cabeza de un animal, un ave de rapiña o buitre. Por ello, se sugiere
tomar en consideración el glifo “k” del Monumento 1 de El Portón y el glifo pendiente
del cinturón ceremonial del personaje central en el Altar Shook, Suchitepéquez (Diehl, 2004: 147, figura 98) (Figuras 9d, 9e). Por otro lado, Groenemeyer, Wagner y Prager, interpretan este signo como el dios
de la lluvia CHAHK con la característica voluta bifurcada saliendo de la comisura de su boca, análogo
a las representaciones en los extremos de la banda de agua de la Estela 1 de Izapa
(Moreno, 2000), entre otros.
Interpretación del texto. En cuanto a la interpretación del texto breve, todos los autores están de acuerdo
en que se trata de una serie de títulos y posiblemente también de un nombre que hace
referencia a la persona representada, probablemente un gobernante de Tak’alik Ab’aj.
Desde el punto de vista sintáctico, podría ser una frase estativa sin verbo, en la
que el primer jeroglífico, el título “mechudo”, marca el predicado. Si, lo que es
probable, los cuatro cartuchos también contenían un nombre individual, entonces este
nombre está contenido en el último cartucho. Por lo tanto, los cuatro jeroglíficos
forman un texto que complementa la escena y especifica el estatus social y el rango
de la persona representada. El cartucho en posición A2 con el “Dios Bufón” adopta
un elemento de la iconografía tomado del tocado del personaje. La Estela 87 es otro
ejemplo de la gran importancia del concepto de la marcación de la identidad personal
para los orígenes de las escrituras mesoamericanas (Houston, 2004). La iconicidad de los logogramas podría explicar por qué los jeroglíficos están
escritos en cartuchos; éstos distinguen los signos icónicos de la imagen y así enfatizan
su carácter jeroglífico.
La inscripción es demasiado corta para resolver claramente la cuestión de la afiliación
lingüística de Tak’alik Ab’aj. En el pasado se han hecho varias sugerencias para determinar
la posición de los textos de Tak’alik Ab’aj dentro de un entorno lingüístico ciertamente
complejo en esta área del litoral pacífico de Guatemala. Mientras Alfonso Lacadena
da argumentos sintácticos y morfológicos para el mixe-zoque como lenguaje de las inscripciones
de Tak’alik Ab’aj (Lacadena, 2010), Mora-Marín (2010) y Davletshin (2014) ven paralelos a la escritura y lengua mayas. La presencia del signo “mechudo” establece
claramente una estrecha proximidad con la escritura maya temprana, una relación que
también se confirma en la iconografía.
La Estela 87 de Tak’alik Ab’aj se ubica dentro de la tradición iconográfica de la
Mesoamérica Sudeste de los períodos Preclásico Tardío y Clásico Temprano. A pesar
de la fecha muy temprana y su lugar particular de procedencia, la escena representada
en la cara del monumento se entiende bastante bien. Se trata de la imagen del gobernante,
quien mantiene una barra ceremonial con el Dios Joven del Maíz (propuesto en este
trabajo como del cacao), parado sobre la montaña florida bajo los auspicios de los
seres divinos.
Contexto en el espacio y el tiempo
El espacio. Esculturas integradas como elementos ancestrales sagrados en construcciones y edificaciones
siglos después, no son una excepción, más bien una tradición en Tak’alik Ab’aj y otros
sitios. La Estela 87 y los fragmentos de estelas 83, 88 y 89 son de las más recientemente
encontradas, todas reutilizadas e integradas en los escalones y un muro de la fachada
oeste de la Estructura 89. La misma está ubicada en las inmediaciones de la esquina
suroeste de las grandes plataformas escalonadas de la Estructura 7 y la esquina sureste
de la Estructura 6, en el sector sureste de la Terraza 3 del Grupo Central (Figura 11).
Figura 11. (a) Mapa de Tak’alik Ab’aj, Terraza 3 de Grupo Central con ubicación de la Estructura
89 (Dibujo de Heydi Pérez, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (b) Planta
de la Estructura 89 con ofrendas dedicatorias de vasijas, y esculturas preclásicas
reutilizadas en el Clásico Temprano (Dibujo de José Pineda, Parque Arqueológico Nacional
Tak’alik Ab’aj).

La Terraza 3 se ha perfilado como un espacio sagrado particular, cuya configuración
del arreglo espacial de los edificios conforma el cosmograma con el cruce del eje
originario norte-sur marcado por la Estructura 2 al norte y la Estructura 8 al sur,
y el eje primordial este-oeste, marcado por las estructuras 5, 6 y 7 (Schieber, Claudio y Orrego, 2018). En el cuadrante sur-este de la Terraza 3 se sitúa la Estructura 89 (Figura 12) en la inmediata vecindad de la fila de monumentos de la Estela lisa 15 y Altar 7
seguido por el Monumento 11 y luego el Altar 48, que se desplaza a orillas sur de
la Terraza 3.
Figura 12. Perfil sección este-oeste, Área “Guacalitos” y Estructura 89 (Dibujo de José Pineda,
Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

El caso de la Estela 87 y los fragmentos de las Estelas 83, 88 y 89 (Figura 14), insertados en la contemporánea versión del Clásico Temprano de la Estructura 89
como elementos de construcción sagrados, sugiere un acto de dedicación a cada nueva
versión y, a la vez, posiblemente la conmemoración del personaje ancestral representado
en la Estela 87. Todo esto relacionado con un punto sagrado primario fundacional establecido
en el Preclásico Medio, evidenciado por un peculiar depósito de 700 piedrecitas de
canto rodado de 3 y 10 cm de diámetro cuidadosamente seleccionadas en un agujero cortado
para el efecto en el suelo natural. Alrededor de siete siglos después, relacionado
a este punto fundacional, la Estela 87 fue inserta en posición boca abajo con los
pies del personaje al norte y la cabeza al sur como primer escalón del graderío central
de esta residencia, quizá real. Conjuntamente con la dedicación de la Estela 87, a
lo largo del límite sur del patio revestido de piedras de canto rodado medianas, fueron
depositados más de una veintena de cuencos con tapadera de otro cuenco, asociados
con y conteniendo material de cuentas de jadeíta trituradas (Vajilla Santiago de la
Tradición Solano y Rocris de la tradición local Ocosito, Fase Alejos, primera parte
Clásico Temprano, 150-300 d.C.) (Figura 13).
Figura 13. (a) Planta de Estructura 89 con ofrendas dedicatorias de vasijas, (b) con detalle
de jadeíta triturada y (c) “yunque triturador”, Clásico Temprano (Fotografías de David
Claudio, Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

Figura 14. Fragmentos de las Estela 83, 88 y 89 reutilizados e integrados en la fachada oeste
de la residencia Estructura 89, dedicatorias para las versiones 2 y 3 del Clásico
Temprano de Tak’alik Ab’aj; (a) Estela 83 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio,
Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj); (a1) Estela 60 de Izapa (Dibujo de Rudy
López según Moreno, 2000); (b) Estela 88 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio, Parque Arqueológico
Nacional Tak’alik Ab’aj); (c) Estela 89 de Tak’alik Ab’aj (Fotografía de David Claudio,
Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj).

El tiempo. En el marco del dilema de la dificultad de fechar esculturas, basado en su contexto
e interpretación de asignación de estilo, por la constante re-ubicación y re-colocación
de esculturas a través de la historia, la re-utilización misma se vuelve un indicador
cronológico importante para el momento cuando la escultura dejó su función primaria.
Por ende, su vigencia primaria es anterior a este momento de re-uso (Schieber y Orrego, 2010a, 2010b). Cabe mencionar los varios casos de esculturas con todo un historial de re-uso documentados
y publicados de Tak’alik Ab’aj, que pusieron en evidencia el valor inherente de las
representaciones artísticas o llanas de estos fragmentos de esculturas, como reliquia,
por su significado ancestral, cultural y político, aparte del valor intrínseco sagrado
del material rocoso en sí (Stuart, 2010: 296-297). Este contexto secundario en el tiempo tiene particular relevancia, por la importancia
de la asignación cronológica de esculturas preclásicas con textos tempranos, y la
identificación de sitios o regiones como lugares de origen de estos desarrollos.
Con base en el dato del contexto, las Estelas 87, 83, 88 y 89 (Figuras 1 y 14) fueron esculpidas y erigidas antes del Clásico Temprano de Tak’alik Ab’aj, en vista
de que fueron reutilizadas e integradas en la versión del Clásico Temprano de la edificación
de la Estructura 89 (Fase Alejos, primera parte del Clásico Temprano, 150-300 d.C)
(Figura 11) y, por lo tanto, deben haber estado “en uso” durante el Preclásico Tardío. El registro
arqueológico y estudio de las esculturas de Tak’alik Ab’aj documenta a partir de inicios
del Clásico Temprano, continuando hasta el Clásico Tardío, la práctica de integrar
fragmentos de esculturas preclásicas en las construcciones contemporáneas como elementos
de sacralización (Schieber y Orrego, 2010a, 2010b).
Se suma a ello el intento de ubicar la Estela 87 dentro del contexto del corpus de
las estelas mayas tempranas de Tak’alik Ab’aj, basado en conceptos sencillos de forma
y no contenido, en vista de que la iconografía, y más que todo su significado, se
vuelve más complejo con las informaciones de investigaciones sobre la continuidad
o transversalidad temporal de conceptos básicos mesoamericanos ancestrales que continúan
vigentes a través de los siglos y la sucesión de las culturas mesoamericanas.
El primer concepto es el tratamiento de la superficie de la roca (Schieber y Orrego, 2010b) y los medios gráficos utilizados para representar conceptos esenciales de la cosmovisión
vigente, utilizados en el discurso político, como por ejemplo la barra ceremonial
o banda celestial. El segundo es la conectividad de Tak’alik Ab’aj con otros pueblos
a través de la ruta de intercambio de larga distancia, que conecta el litoral del
Pacífico con el Istmo de Tehuantepec hasta el Golfo de México (Schieber, 2012; Schieber y Orrego, 2013a). La necesaria naturaleza cosmopolita de esta ruta que refleja físicamente el flujo
de bienes, y más que todo de ideas, la constituye en un corredor de zona franca y
de innovación, como la Cuenta Larga.
En el registro escultórico de Tak’alik Ab’aj se observa el cambio de la tradición
escultórica “con respeto a la roca natural”, de la primera parte del Preclásico Tardío
(Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.), a la tradición escultórica “de roca preparada” en
la segunda parte del Preclásico Tardío (Fase Ruth, 50-150 d.C.) (Schieber y Orrego, 2009, 2010b; Schieber et al., 2019). Esto se evidencia en la modificación de la superficie a manera de “dominio humano”,
para que ésta ya no sea “natural” sino producto de la destreza humana, adquiriendo
la forma de lápida. La tradición “de roca preparada” coincide con el inicio de la
tradición de la Cuenta Larga, que se manifiesta en Tak’alik Ab’aj muy probablemente
antes de la Estela 5 (126 d.C.) (Figura 7a3) y Estela 2 (165 d.C.) (Figura 8a4), y que puede estar representada en la primera cuenta larga de Tak’alik Ab’aj, la
Estela 50 (Schieber y Orrego, 2010b: 101, figura 8.10; Graham y Porter, 1989: 48; Graham, 2008: 49). La Cuenta Larga de la Estela 50 fue esculpida en la superficie preparada de la
parte posterior de un monumento olmeca reutilizado, que, conjuntamente con el Altar
46 “Piecitos”, forma parte de la masiva y cíclica actividad ritual de la celebración
del solsticio de invierno llamada Ofrenda Altar 46 “Piecitos” (Schieber y Orrego, 2013a).
A la tradición escultórica “con respeto a la roca natural” corresponden las siguientes
esculturas pertenecientes a la primera generación de la tradición escultórica maya
temprana en Tak’alik Ab’aj: Monumento 11, Altar 12 en su primera función como estela
(Graham y Benson, 2005), y Altar 48, a la que le antecede ahora la Estela 87. Entre las esculturas que corresponden
a la tradición escultórica “de roca preparada”, están la Estela 1, a la cual le antecedería
el Altar 30, y las Estelas 5 y 2, pertenecientes a la segunda generación.
Los 16 bloques glíficos que rodean el contorno del Altar 12 en su función secundaria
como altar, se pueden situar entre los últimos de la tradición “con respeto a la roca
natural”. El conjunto de esculturas en forma de columnas, que corresponde a la tradición
“de roca preparada”, como los fragmentos de las Estelas 3, 54 y particularmente 53
y 61 de la Escultura El Cargador del Ancestro, con glifos en doble columna y sin cartucho,
análogos al del Altar 10 de Kaminaljuyú, se pueden situar antes de las de Cuenta Larga.
Este escenario sugerente de tradiciones escultóricas sitúa a la Estela 87 a inicios
del Preclásico Tardío (Fase Rocío, 100 a.C.-50 d.C.) y también abre el panorama para
pensar en la posibilidad de tradiciones escriturarias, que pueden estar relacionadas
con cambiantes interrelaciones de Tak’alik Ab’aj con sus vecinos inmediatos y distantes,
acordes al fluctuante clima geopolítico.
Discusión
La presentación del personaje real en toda su regalía, sobre una banda terrenal y
debajo de una banda celestial y un texto conmemorándolo, perpetuándolo como imagen
pública, establece los cánones en que se presenta en el Preclásico y en épocas posteriores
a los reyes divinos, k’uhul ajaw en maya jeroglífico. Este principio descansa sobre un sistema de gobierno de poder centralizado en este
personaje, justificado por fuerzas divinas inherentes. En Tak’alik Ab’aj, las evidencias
de esculturas, entierros reales y otros importantes, como los que sustentan el concepto
de la economía de mercado de la ritualidad basado en la veneración del ancestro (Schieber, 2016a, 2016b; Schieber, López y Alvarado, 2016), que hace posible y a la vez es la razón de ser del poder de este personaje, señalan
que esta figura e institución política está establecida tan plenamente como su manifestación
escultórica en el Preclásico Tardío. Consideramos que las primeras raíces de este
concepto se pueden encontrar en la figura del chamán-cacique, bautizado por John Clark y Blake (1994: 20-21) como “aggrandizer” o “cacique sedente obeso” (Clark, 1994: 40; Schieber y Claudio, 2006). El gradual crecimiento durante la primera parte del Preclásico Medio (Fase Ixchiya,
800-500 a.C.), consolidación en la segunda parte (Fase Nil 1, 500-350 a.C.) y sofisticación
en la transición a finales de éste e inicios del Preclásico Tardío (Fase Nil 2, 350-100
a.C.) (Schieber et al., 2019), trazan la gestación hacia la figura del rey divino con su correspondiente aparato
administrativo-corte en la cultura olmeca, y maya en el Preclásico Tardío. Esta figura
política con el correspondiente bagaje ideológico-económico es lo que representa la
Estela 87.
La imagen del personaje real en el marco que resume el mundo con la referencia simbólica
de la plataforma terrenal, de donde enraizado se yergue cual árbol axis mundi debajo de la banda que a su vez representa la bóveda celestial, coronado por el ave
personificación del universal ancestro protector, a su vez personifica y encarna el
mundo. Es éste el mensaje de la estela, y así como el mensaje es subrayado, resaltado
y multiplicado por los símbolos que porta el personaje, el texto mismo es un medio
más para proclamar la institución real preclásica en el litoral del Pacífico.
Las particularidades de algunas características de la estela que parecen ser peculiares
o diferentes a los cánones de representación de la institución real de la cultura
maya generalmente aceptados, pero no necesariamente “intocables” en el ámbito de la
necesaria discusión entre los estudiosos, sugieren ser un reflejo de la diversidad
de contactos con diferentes pueblos y sus manifestaciones culturales.
Reconocimientos
Al equipo del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj del Ministerio de Cultura
y Deportes, Vice-Ministerio y Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural/IDAEH
involucrado en la investigación de la Estela 87, quienes fueron los baluartes en la
esmerada excavación, y en la cuidadosa documentación de la estela y de su contexto,
lo cual sirvió de sólido fundamento para su estudio detallado. A José Pineda, Omar
Alvarado (investigación y estudio), Juan Miguel Medina, Geremías Claudio y Carlos
Espigares (revisión), Guillermo Sánchez, David Pérez (excavación y documentación de
campo), Víctor Flores (análisis de minerales de la roca), David Claudio y Luis Veliz
(fotografía), Milton Ramírez, Rudy López, Heydi Pérez, Robin de León y Oswaldo López
(dibujo y diseño gráfico), Jonathan López (mapa), Ronnaldo Escobar (conservación ofrendas),
Nelton Monterroso y su equipo (levantado de la estela en posición boca arriba). Finalmente,
al Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural/IDAEH,
bajo cuyo techo institucional y financiero ha sido posible desarrollar las investigaciones
arqueológicas, documentación y conservación que, entre todos los otros, hicieron posible
el descubrimiento y estudio de la Estela 87 de Tak’alik Ab’aj.







